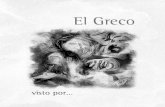ALVAREZ URIA El Expolio de El Greco
Click here to load reader
-
Upload
henry-mcleod -
Category
Documents
-
view
38 -
download
2
Transcript of ALVAREZ URIA El Expolio de El Greco

. EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
El Greco fue un pintor que vivió la transición del Renacimiento al racionalismo moderno, pero su pintura fue sobre todo valorada en el siglo xx, pues fue en este siglo cuando su obra fue reconocida y ad-mirada por los críticos, cuando sus cuadros pasaron a ser considera-dos parte indispensable del patrimonio artístico que hizo posible la Modernidad. Para intentar explicar la fascinación que los cuadros de El Greco ejercieron sobre artistas y críticos del siglo xx podemos em-pezar por aproximarnos a una de sus telas, más concretamente a El expolio, pues quizás sea este cuadro el que mejor encarna «el miste-rio» de su pintura, el virtuosismo de su arte.
A diferencia de la tradición platonizante, a diferencia de las teo-rías psicológicas y de las experiencias estético-místicas, la sociología del arte trata de hacer visibles las condiciones históricas, sociales y culturales que hacen posible que una obra de arte se convierta, para determinados espectadores, en un objeto inefable y conmovedor. Allí donde surge la contemplación de lo sagrado, cuando la experiencia de la belleza permite al sujeto que entra en contacto con la obra artística trascender sus condiciones de existencia para adentrarse en un es-pacio abismal, surge también el peligro de absolutizar la producción artística más allá del tiempo y del espacio, más allá de la historia. La frecuente desubicación de las obras maestras del arte occidental, el continuo trasiego de cuadros que son arrancados del específico lugar para el que estaban destinados cuando se pintaron para pasar a ser colgados en las galerías de arte, en los museos o en los salones de los nuevos amos del universo, contribuyen a deshumanizar el arte, contri-buyen a reforzar el mito del carácter intemporal de determinadas obras pictóricas. Frente a la ideología tantas veces proclamada del arte por el arte, el análisis sociológico de las producciones artísticas es
45

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
siempre iconoclasta, pues trata de objetivar las condiciones sociales y políticas, los procesos que hicieron posible lo que algunos artistas y críticos denominan la magia de la experiencia estética, hasta el punto de llegar a asignar a una obra humana, demasiado humana, un carác-ter de eternidad. El expolio, un cuadro que afortunadamente aún per-manece en un altar de la sacristía de la catedral de Toledo, el lugar para el que fue pintado, representa sin duda para nosotros una obra grandiosa. Su fuerza y su belleza no son ajenas a nuestro mundo, pues es un cuadro que nos sacude y nos conmueve, pero únicamente pode-mos profundizar en su sentido si analizamos las condiciones de pro-ducción. Este cuadro, a la vez fascinante y misterioso, es también una especie de jeroglífico que es posible descifrar. Para comprender por qué nos impresiona con tanta fuerza es preciso saber más de El Greco y de su extraño mundo, saber por qué y para qué el pintor cretense pintó El expolio, qué quiso decir con esta obra, desentrañar, en fin, en la medida de lo posible, su sentido, y por tanto iluminar una impor-tante región que permanece en penumbra. La finalidad de este segun-do capítulo es mostrar la pertinencia de los análisis de sociología his-tórica para captar el significado latente de las producciones artísticas. En este caso, trataremos de hacer una síntesis de las indagaciones rea-lizadas sobre este cuadro de El Greco, con el fin de avanzar una nueva línea de interpretación de la pintura del artista candiota afincado en Toledo.
L LA VOZ DE LOS EXPERTOS
Como ya hemos señalado, el redescubrimiento de El Greco en Occi-dente es muy tardío, fue reivindicado especialmente por los románti-cos en el siglo )(a, pero el primer reconocimiento sistemático de su obra es aún mucho más reciente, data prácticamente de principios del siglo xx. Todavía en 1903, un crítico y erudito de la historia del arte tan prestigioso como Carl justi se refería a su «salvaje amanera-miento que es difícil comprender si no se acepta una perturbación patológica». La creencia en la locura del artista, promovida a la vez por amantes y detractores de El Greco, y especialmente por los ro-
46
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
mánticos, es instrumentalizada una y otra vez por los críticos que cre-en descubrir en la pintura de Theotocopoulos claros signos de dege-neración moral. A estos patólogos morales se suman los que sostie-nen que la deformación de esas figuras retorcidas y alambicadas radica más bien en un problema de visión, en el astigmatismo que padecía el pintor.
Manuel B. Cossío, discípulo de Giner de los Ríos y autor de la pri-mera gran monografía sistemática en la que, contra inflexibles críti-cos, reivindica la modernidad de El Greco, resume en el siguiente párrafo las claves de su pintura:
El Greco no dormía, soñaba, era un soñador, y lo que aspiraba a pintar no eran las cosas reales que dan los sentidos, sino los ensueños. Así y sólo así pue-de explicarse su arte. Y en este extremo radica sobre todo la razón fundamen-tal de por qué vive El Greco intensamente como fuerza inspiradora en nues-tros días. Síntesis perfecta del orientalismo y occidentalismo, herencia de pura expresión espiritual, intimismo y cánones bizantinos; técnica y colorido venecianos, obsesión del color, gama fría, ciánica; corporeidad y dinamismo romanos; dignidad, acritud, exaltación, misticismo castellanos. Su arte que-dará como el esfuerzo más genial y logrado para transmitir al lienzo lo puro dinámico, el frenesí espiritual, el movimiento. En este sentido es El Greco un barroco. Simboliza el triunfo de la individualidad. Profeta de todo renaci-miento idealista, sólo épocas inquietas y soñadoras son las propicias, no ya para comprenderle y perdonarle, sino para admirarle y pretender seguirle plenamente: al verdadero Greco, al soñador, al loco
La publicación del libro de Manuel B. Cossío y su defensa del vanguardismo de El Greco significaron un punto de no retorno. Casi por la misma época, Francisco de Borja San Román comenzaba sus pesquisas documentales sobre El Greco y Toledo, y los descubrimien-tos de nuevos e importantes documentos se sucedían siguiendo un rit-
Cfr. Manuel B. Cossío, El Greco, Madrid, Espasa-Calpe, 1983 (4.« ed.) pp. 341-342. La edición original de este libro ya clásico data de 1908. Sobre los avatares inter-pretativos por los que pasó la obra de El Greco véase el magnífico estudio de José Álvarez Lopera, «La construcción de un pintor. Un siglo de búsquedas e interpretacio-nes sobre El Greco», en VVAA, El Greco. Identidad y transformación, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 1999, pp. 2.5-56.
47

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
mo directamente proporcional al incremento del interés de los críticos del arte por el artista y su obra. Los estudios realizados por los grecófi-los se enriquecieron cada vez más con nuevas aportaciones documen-tales e interpretaciones arriesgadas, a la vez que los museos y coleccio-nistas de todo el mundo, especialmente los norteamericanos, pujaban al alza para comprar cuadros de El Greco. Los efectos de esta greco-manía contribuyeron a situar al artista entre los grandes maestros de la historia de la pintura del Occidente cristiano, pero también se pro-dujeron efectos catastróficos, como la sucesiva venta y dispersión de cuadros que habían sido concebidos dentro de un conjunto, como por ejemplo los cuadros pintados para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo.
Tras la edición en 1926 del catálogo de A. L. Mayer, y la publica-ción del célebre libro de Gregorio Marañón sobre El Greco y Toledo, el libro del crítico de arte norteamericano Harold E. Wethey titulado El Greco and his school es de la mayor importancia, pues Wethey su-braya con fuerza las raíces italianas de la pintura del pintor cretense sin desconocer las nuevas aportaciones documentales españolas, espe-cialmente las avanzadas por san Román 2
. Wethey concede con razón gran importancia a la estancia de El Greco en Roma en el palacio del cardenal Alejandro Farnesio, y resalta sus estrechos vínculos con el pintor miniaturista Giulio Clovio, así como con el círculo de humanis-tas y letterati que rodeaban a Fulvio Orsíni, bibliotecario del podero-so cardenal Alejandro Farnesio, admirador y coleccionista de los cua-dros de El Greco. En el capítulo que dedica a las obras maestras de El Greco en Toledo, Wethey considera a «El expolio como una de las más grandes composiciones en la que la combinación de la iconogra-fía medieval con elementos manieristas se funden para producir esta obra sumamente original». Para el crítico norteamericano, que no fue
2 Véanse Gregorio Marañón, El Greco y Toledo, Madrid, 19%; Francisco de Borja San Román, El Greco en Toledo o nuevas investigaciones acerca de la vida y obra de Do-minico Theotocopoulos, Madrid, 1910, así como Francisco de Borja San Román, «De la vida del Greco (Nueva serie de documentos inéditos)», Archivo español de arte y arque-ología, VIII , 1927, pp. 51-52, y también «Documentos del Greco referentes a los cua-dros de Santo Domingo el Antiguo», Archivo español de arte y arqueología, 28, 1934; Harold E. Wethey, El Greco and his School, Princeton, Princeton University Press, 1962, 2 tomos.
48
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
insensible al enorme poder emotivo de este cuadro, «resulta imposi-ble comunicar adecuadamente el alcance y las sutilezas cromáticas de esta gran pintura», una obra en la que la tradición veneciana del color, desarrollada por la mano maestra de Tiziano, se combinaba a la per-fección con el virtuosismo del dibujo de la figura humana que Miguel Ángel había llevado hasta la más alta expresión en el Juicio Final de la Capilla Sixtina 3 .
Sin duda las informaciones técnicas proporcionadas por los espe-cialistas en el arte de El Greco nos ayudan a contemplar el cuadro con nuevos ojos. Wethey llega incluso a afirmar que lo que provoca una conmoción emocional en el visitante de la sacristía de la catedral es ese extraño color rojo cereza brillante de la túnica de Cristo, hasta el punto de que uno se siente de repente formando parte integrante del tumul-to que rodea a los torturadores.
Desde los años sesenta hasta la actualidad los estudios sobre El Greco han conocido un importante desarrollo. Se han superado en buena medida las visiones románticas y neorrománticas que hacían de El Greco un artista intimista y solitario, orgulloso de su singularidad, litigante y airado, un misántropo soñador integrado de lleno en la tra-dición libertaria española. El Greco no fue un místico, tampoco fue un loco soñador como Don Quijote, a pesar de que tanto para Cer-vantes como para Dominico Theotocopoulos las artes, es decir, la lite-ratura y la pintura, son inseparables del conocimiento libre y de la rei-vindicación de la humanidad 4 .
Cfr. Harold E. Wethey, El Greco and his School, ob. cit. tomo I, pp. 36-37 y tomo II, pp. 51-54. Wethey, que subraya las raíces bizantinas de la iconografía de El expolio, observa también que en una investigación realizada en la Universidad de Princeton so-bre el tema del despojo de las vestiduras de Cristo aparecieron 22 ejemplos, de los cua-les 18 eran del siglo xiv o ligeramente anteriores. Sobre la iconografía y las fuentes lite-rarias cfr. J. M. de Azcárate, «La iconografía del Expolio del Greco», Archivo español de arte, xxviii, 1955, pp. 189-197.
4 Un buen paralelismo entre El Greco y Miguel de Cervantes —que vivieron en Roma por la misma época al servicio de cardenales, pusieron de manifiesto una extra-ordinaria fuerza creativa, y abrieron la literatura y la pintura a la Modernidad— ha sido realizado por Hans Rosenkranz, El Greco and Cervantes in the rhythm of experience, Londres, 1932. «En estos dos hombres», escribe Rosenkranz, «vemos nuestra propia historia, descubrimos en ellos la condición de humanidad de los tiempos modernos, y
49

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
Los especialistas de El Greco han seguido sus pasos desde los talleres especializados en pintar iconos en Creta hasta su llegada a Toledo en 1577, la ciudad en la que se afincó, donde vivió y pin-tó hasta su muerte en 1614. Su integración en el taller de Tiziano a principios de 1567, así como su estancia en Roma entre 1570 y
1576, al servicio del todopoderoso cardenal Alejandro Farnesio, marcaron profundamente su formación como pintor. La informa-ción documental de la que disponemos es cada vez más rica y más precisa, pero las interpretaciones de su pintura siguen siendo muy diversas.
En términos generales, se podrían distinguir al menos dos grandes líneas de interpretación que, si bien no son completamente contradic-torias entre sí, reflejan bien las diferentes sensibilidades de los especia-listas a la hora de valorar la pintura de El Greco. De un lado están los que subrayan el proceso de formación del pintor, y por tanto tienden a insistir en los estrechos lazos que unen la pintura de El Greco con los grandes maestros de la pintura italiana, desde Tiziano y Miguel Ángel, hasta Tintoretto, Rafael y los Bassano. Del otro, están los que afirman sobre todo la originalidad de la síntesis operada por El Greco, y para quienes su llegada a Toledo significó un nuevo rumbo en su carrera, la búsqueda de un lenguaje propio, el inicio del carácter singular de su pintura. Tradición e innovación, Italia y España, clasicismo y espiri-tualidad propia de la contrarreforma católica, encubren en realidad dos modos de ver la pintura de El Greco: los primeros subrayan sus raíces en la Antigüedad greco-latina, su oficio, su inserción en la tradi-ción del mejor Renacimiento; los segundos tienden a acentuar su ma-nierismo, su lenguaje propio, su adscripción a una incipiente tradición estética troquelada en los moldes impuestos al arte sacro por los cáno-nes del Concilio de Trento. Mientras que la sensibilidad italianizante está más vinculada al análisis técnico de la pintura, la sensibilidad his-panizante y contrarreformista encuentra un fuerte respaldo en la his-toria social del arte. Ambas tradiciones conviven sin problemas desde los comienzos de los años ochenta, momento en el que proliferan las
por eso su obra nos interpela», p. 32. El paralelismo entre El Greco y Cervantes había sido subrayado con anterioridad por Cossío, para quien una de las principales caracte-rísticas de El Greco es sujetar casi siempre lo divino a lo humano.
50
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
exposiciones y los catálogos sobre El Greco, cuando revistas especiali-zadas, monografías y tesis doctorales relanzan de nuevo las interpreta-ciones sobre su obra.
Es muy posible que debamos a Jonathan Brown la mejor síntesis de estas dos sensibilidades. A su juicio, tanto en Roma como en Tole-do, El Greco está en el centro del mundo católico. Por otra parte, la distancia entre los cardenales romanos y los canónigos de Toledo no era tan grande. Como señala Brown, el círculo de la catedral de Toledo era casi una réplica del refinado entorno intelectual forma-do por el círculo de los Orsini:
Todos ellos habían sido educados en la Universidad y muchos eran docto-res en cánones y en derecho civil que estudiaron y escribieron sobre teolo-gía. En tanto que sede principal de España la archidiócesis de Toledo se puso a la cabeza a la hora de preconizar la observancia de los decretos del Concilio de Trento. Por lo tanto los patronos de El Greco estaban implica-dos tanto en la práctica como en la doctrina del Catolicismo de la Contra-rreforma. No hace falta decir que esta circunstancia fue fundamental para la conformación del arte de El Greco en un medio de expresión del pensa-miento y la devoción contrarreformista'.
Un buen exponente de la sensibilidad italianizante es, por ejem-plo, el artículo del ya mencionado historiador del arte de la Univer-sidad de Michigan, Harold E. Wethey, quien en 1984 publicó un magnífico trabajo titulado «El Greco en Roma y el retrato de Vin-cenzo Anastagi», donde de nuevo vuelve a aparecer el retrato de Giulio Clovio perteneciente a la colección de Orsini, la versión de La expulsión de los mercaderes del templo que se conserva en el Minneapolis Institute of Arts, cuadro en el que El Greco incluye, como signo de reconocimiento y homenaje, los retratos de Tiziano, Miguel Ángel, Giulio Clovio y Rafael. Wethey pone de manifiesto el carácter netamente renacentista de la biblioteca de El Greco, en la que figuran autores griegos y latinos, así como poetas y arquitec-tos renacentistas inspirados en la tradición clásica, y entre ellos
Cfr. Jonathan Brown, «Preface», Studies in the 1-liistory of Art, 11, 1983 p. ix (nú-mero monográfico sobre El Greco). Cfr. también Jonathan Brown, Painting in Spain 1500-1700, Yale, Yale University Press, 1991.
51

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
Petrarca, Vitrubio y Paladio. Pero quizás la revelación más impor-tante del artículo de Wethey sea la de la relación de El Greco con el círculo del cardenal Ugo Buoncompagni, elegido Papa con el nom-bre de Gregorio XIII el 12 de mayo de 1572 6 . Una vez más, se frus-traban en esa elección papal las aspiraciones del cardenal Alejandro Farnesio a ocupar la silla de San Pedro, derrotado por la cerrada oposición que manifestaron contra su candidatura tanto Felipe II como la familia Médicis. Para Wethey, el retrato que El Greco pintó en 1575-76 del oficial Vincenzo Anastagi, sargento mayor de la guar-dia del Castillo de Sant'Angelo y caballero de la Orden de Malta —retrato que se conserva actualmente en la Frick Collection de Nueva York— prueba bien las conexiones de Dominico Theotocopoulos con la Corte papal de Gregorio XIII. Fue en estos círculos, el de Farnesio o el de Buoncompagni, o en ambos, donde El Greco entró en contacto con clérigos ilustrados españoles vinculados al cabildo de la catedral de Toledo, y entre ellos con .don Luis Castilla, hijo de don Diego Castilla, deán de la catedral de Toledo. Don Luis había sido comisionado por su padre para proponer a Dominico instalarse en Toledo para pintar el retablo de Santo Domingo el Antiguo. Cuando El Greco llegó a Toledo los canónigos de la catedral firma-ron con él el contrato de El expolio'.
En el mismo número monográfico de los Studies in the History of Art en el que Wethey publicó su magnífico artículo se incluyen textos
Cfr. Harold E. Wethey, «El Greco in Rome and the Portrait of Vincenzo Anasta-gi», Studies in the History of Art, 13,1984, pp. 171-178. Wethey subraya en su artículo la importancia de la existencia en la biblioteca de El Greco de un libro de Vitruvio anotado de su propia mano en los márgenes que fue descubierto por Fernando Marías y Agustín Bustamante, así como el hallazgo del pago de un recibo a la academia de San Lucas de Roma. Sobre estos importantes documentos véase Domingo Martínez de la Peña, «El Greco en la Academia de San Lucas», Archivo español de arte, 40, 1967, pp. 97-98, así como Fernando Marías y Agustín Bustamante, Las ideas artísticas de El Greco, Madrid, Cátedra, 1981.
El entorno del Cardenal Alejandro Farnesio y su estrecha relación con el mundo del arte ha sido muy bien estudiado por Ciare Robertson en una tesis presentada en 1986 en el Warburg Institute de Londres titulada «The artistic patronage of Cardinal Alessandro Farnesse (1520-1589)». La tesis fue publicada algunos años más tarde: Cla-re Robertson, «II gran Cardinale». Alessandro Farnese Patron of the Arts, New Haven, Yate University Press, 1992.
52
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
que representan bien la sensibilidad hispanizante, como por ejemplo el artículo de David Davies sobre el movimiento de reforma espiritual en España, el del historiador Richard L. Kagan sobre uno de los pa-trones de El Greco, don Pedro Salazar de Mendoza, en fin, el artículo de Alfonso Rodríguez de Ceballos sobre los efectos del Concilio de Trento en la pintura de El Greco 8 . Toledo era la capital eclesiástica del Imperio español que lideraba la lucha contra el protestantismo, y allí estaban los patrones de El Greco, un selecto grupo de eclesiásticos ilustrados movidos por una profunda espiritualidad contrarreformis-ta. En este sentido, la pintura de El Greco debería ser interpretada como un instrumento pedagógico al servicio de la verdad de la fe cató-lica. Patrick Pye lo expresó con claridad: «La pintura del Greco forma parte realmente de una gran empresa teológica, la empresa de la teolo-gía tridentina» 9
.
La suerte parecía estar echada. Los críticos creían haber sentado las bases para una interpretación sólida y duradera de la pintura de El Greco. Ambas sensibilidades tienen que ver con los fondos docu-mentales: mientras que sabemos muy poco de la vida de El Greco en Venecia y Roma, son numerosos los documentos que nos hablan del trabajo del pintor en Toledo, pero también de su biografía y de su ca-rrera profesional. Tendríamos así de un lado a un Greco clasicista, que en el debate que dividía a los amantes de la pintura de la época entre el disegno y el colore, es decir, entre Tiziano y Miguel Ángel, se decanta claramente por la escuela veneciana, y, del otro, un Greco in-novador y barroco que sustituye los viejos cánones estéticos en fun-ción de los imperativos espirituales de la Contrarreforma. En este marco, El expolio sería la obra de transición de un pintor de transi-ción, una obra en la que algunos críticos percibieron las raíces bizan-tinas de su iconografía, y en la que el color deslumbrante de los vene-
8 Cfr. David Davies, «El Greco and the Spiritual Reform Movements in Spain», Studies in the History of Art, 13, 1984, pp. 57-74; Richard L. Kagan, «Pedro de Salazar de Mendoza as Collector, Scholar and Patron of El Greco», Studies in the History of Art, 13, 1984, pp. 89-93 y Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, «La repercusión en España del decreto del Concilio de Trento acerca de las imágenes sagradas y las cen-suras al Greco», Studies in the History of Art, 13, 1984, pp. 153-159.
9 Patrick Pye, The Time Gatherer. A Study of El Greco's treatment of the Sacred Theme, Dublín, Four Courts Press, 1991 p. 13.
53

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
cianos se veía equilibrado y tensado por la fuerza de un dibujo poten-te al estilo de Miguel Ángel. Si a estos logros técnicos añadimos el acento dramático, casi de tragedia griega, así como el sentido espiri-tual de la escena, muy acorde con el decreto tridentino de la justifica-ción, estaríamos en las mejores condiciones para desvelar el misterio de El expolio, una obra que sirve de puente entre la tradición italiana y la española 1 O
No cabe duda de que historiadores especializados en el siglo xvI e historiadores del arte han contribuido decisivamente, especial-mente a partir de los años ochenta, a ayudarnos a conocer mejor los avatares de la vida de El Greco. Sin embargo, hay algo que no encaja en toda esa síntesis feliz y conciliadora en la que no hay lugar para el conflicto, y la mejor prueba de que algo desentona es precisamente la fuerza que emana de El expolio, un cuadro tan extraño como im-presionante, una pintura que resultó en su tiempo en buena medida inaceptable para los propios patronos de El Greco, y que sigue sacu-diendo hoy al turista que se adentra despistado en la sacristía de la catedral de Toledo.
La tesis que nos gustaría desarrollar aquí es que, una vez más, para entender mejor la pintura de El Greco, para comprender la fuerza y el sentido de El expolio es preciso ir más allá de los aspectos formales del cuadro, inscribirlo en las condiciones en las que fue elaborado. Para ello es preciso pasar a reconsiderar de nuevo los estrechos vínculos que unieron a El Greco con un arzobispo procesado por la Inquisi-ción española, el arzobispo Bartolomé Carranza de Miranda. A nues-tro juicio, en El expolio El Greco retrató al arzobispo Carranza, a un Carranza de carne y hueso representado en la figura de Cristo, y en ese hombre atado y sojuzgado, rodeado de soldados y de una multitud en-febrecida dispuesta al linchamiento, El Greco asumió también la de-fensa de un derecho de humanidad que había sido pisoteado y vejado por la Inquisición, afirmó con la fuerza de su arte, es decir, mediante la perfección material y formal de su pintura, el derecho de todos los seres humanos a la dignidad y a la libertad. Y es precisamente el valor absoluto de ese derecho de humanidad, inscrito en la propia naturale-
10 Retomo algunas de las aportaciones de Wethey, de Cossío y de Ana María Arias de Cossío.
54
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
za humana, en la conciencia colectiva, y por tanto situado por encima de cualquier poder divino o terrenal, lo que caracteriza el amanecer de la Modernidad.
II. PROCESO CONTRA EL ARZOBISPO CARRANZA
Al despuntar el alba, en la madrugada del martes 22 de agosto de 1559, el inquisidor don Diego Ramírez, acompañado de don Rodrigo Castro, hijo del conde de Lemos y futuro arzobispo de Sevilla, segui-dos de cien hombres armados de a pie y a caballo, y de algunos fami-liares del Santo Oficio, irrumpieron en la posada de Torrelaguna en la que dormía el arzobispo de Toledo, fray Bartolomé Carranza de Miranda, para proceder a su detención y posterior encierro en las cárceles del Santo Tribunal de la Inquisición en Valladolid. Se pre-gunta don Marcelino Menéndez y Pelayo:
¿Cómo un hombre de tal historia, teólogo del Concilio Tridentino, provin-cial de la Orden de Santo Domingo, Primado de las Españas, calificador del Santo Oficio, perseguidor implacable de herejes, quemador de sus huesos y de sus libros, restaurador del catolicismo en Inglaterra, honrado a porfía por papas, emperadores y reyes, intachable en su vida y costumbres, pudo de la noche a la mañana verse derrocado de tan alta dignidad y prestigio y encar-celado y sometido a largo proceso por luterano?».
Menéndez Pelayo considera que el encarcelamiento del arzobis-po de Toledo, y su largo y cruel proceso —un proceso que se prolon-gó durante cerca de dieciocho años—, es un «hecho singularísimo, entre los más raros del siglo xvI» ". En otro lugar hemos avanzado como hipótesis explicativa de la detención, y de las graves acusacio-
11 Cfr M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid, BAC, 1977, tomo II, pp. 11-12. No muy distinta es la opinión del historiador e hispanista francés Pierre Chaunu, que se refiere explícitamente al «incomprensible procedimien-to que entregó a Carranza, el sucesor de Silíceo, a ese proceso por luteranismo que ha sumido a generaciones de historiadores en abismos de perplejidad». Cfr. Pierre Chau-nu, La España de Carlos V, Barcelona, Península, 1976, tomo II, p. 184.
.55

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
nes que la Inquisición española formuló contra el arzobispo Carran-za, la necesidad por parte de los grandes poderes de la monarquía es-pañola de decapitar, a través del proceso ejemplar contra el fraile do-minico a toda la Escuela de Salamanca, pues su defensa del derecho natural y del derecho de gentes —que había propiciado las Leyes Nuevas, pero también las guerras civiles del Perú—, era incompati-ble con la arquitectura del Imperio ".
Algunos especialistas en la pintura de El Greco, los menos, ponen en relación la causa contra el arzobispo Carranza con el pintor creten-se, hasta el punto de que con frecuencia creen descubrir en personajes de sus cuadros presuntos retratos del arzobispo. José Rogelio Buen-día, por ejemplo, sostiene que en el interior del lienzo titulado La cura-ción del ciego, un cuadro que El Greco pintó en Roma en 1574, y que se conserva en la Galleria Nazionale de Parma, el retrato de Carranza estaría incluido, junto con el de don Juan de Austria y el del duque de Parma y gobernador de los Países Bajos, Alejandro Farnesio, en la es-quina izquierda superior del cuadro, detrás de los fariseos y de otros testigos del milagro ". Pero fue sobre todo Richard G. Mann quien es-tudió la relación de El Greco con sus mecenas, y en particular con don Diego Castilla, el deán de la catedral de Toledo que encargó a El Gre-co la magna obra de Santo Domingo el Antiguo. Mann intentó argu-mentar la vinculación entre El Greco y Carranza, y basándose en el retrato del arzobispo pintado por Luis de Carvajal que se conserva en la sala capitular de la catedral, cree que existe un claro parecido entre el san Ildefonso que aparece pintado en el interior de La resurrección —uno de los cuadros que El Greco pintó para Santo Domingo el An-tiguo—, y el propio Bartolomé Carranza. Pero a estos argumentos predominantemente iconográficos añade Mann un argumento aún más convincente, la valiente declaración del deán don Diego Castilla ante los inquisidores en el proceso incoado contra Carranza por el gran inquisidor Valdés. En esa comprometida declaración el deán ase-
12 Cfr. Fernando Álvarez-Uría, «Repensar la Modernidad. Elementos para una ge-nealogía de la subjetividad moderna», en E. Crespo y C. Soldevilla (eds.), La constitu-ción social de la subjetividad, Madrid, Los libros de la catarata, 2001, pp. 17-44.
13 José Rogelio Buendía, «Humanismo y simbología en El Greco. El tema de la ser-piente», en J. Brown y J. M. Pita Andrade, El Greco: Italy and Spain, Washington, Na-tional Gallery of Art, 1984 pp. 34-45.
56
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
gura, como consta en las actas del proceso, que Carranza es «el más santo y cristiano prelado desde San Ildefonso» 14
.
Cuando Don Luis Castilla, hijo de don Diego —quien más tarde, siguiendo la senda marcada por su padre y por su abuelo, llegará tam-bién a ser deán de la catedral—, firmó en representación de su padre en Roma el primer contrato con El Greco, el arzobispo Carranza aca-baba de fallecer tras prácticamente dieciocho años de reclusión.
Es posible profundizar aún más en la relación entre El Greco y Carranza. Como ya hemos señalado, Mann lo descubre disfrazado de san Ildefonso, José Rogelio Buendía cree descubrirlo en el Laocoonte que lucha denodadamente contra la bestia del mal con el escenario de la ciudad de Toledo al fondo, cuadro que hoy se conserva en la Natio-nal Gallery de Washington, David Davies percibe su religiosidad y su sensibilidad espiritual en el Santo Domingo en oración de la Colección Plácido Arango. A Carranza, como a Pimpinela Escarlata, los críticos lo buscan por todas partes en los cuadros de El Greco pero, paradóji-camente, no lo encuentran allí donde verdaderamente se encuentra, es decir, en el propio Cristo de El expolio.
Vamos a tratar de demostrar que la potencia contenida en la pin-tura de El expolio cobra su fuerza, es decir, su capacidad de hacer ver y de hacer decir, de un hecho histórico trascendental en la historia del Imperio español del siglo xvi, más concretamente de la detención, en-cierro y proceso contra el arzobispo de Toledo Bartolomé Carranza de Miranda.
14 «Tanto el arzobispo como San Ildefonso —escribe Mann— fueron retratados con cabezas anchas y casi cuadradas. Ambos tienen orejas de soplillo. El arzobispo y San Ildefonso se caracterizan también por sus frentes estrechas, cejas fuertemente cur-vadas y grandes narices ganchudas de anchos agujeros; sus mandíbulas son prominen-tes, anchas y redondeadas; y sus labios notablemente carnosos. Como en todos los re-tratos de Carranza tampoco San Ildefonso tiene barba ni bigote. El cabello corto, casi al uno, del santo del Greco es como el de los retratos de Carranza cuando no lleva mi-tra. El torso redondo de San lldefonso recuerda el retrato de Carranza por Carvajal. Los gestos del santo resultan francos y directos comparados con los de San Jerónimo y, a ese respecto, muy semejantes a los del retrato de Carvajal y otros informes del arzo-bispo. El retrato de Carranza en frente de la Resurrección de Cristo hubiera resultado especialmente apropiado porque el arzobispo había considerado a aquél su imagen fa-vorita y fuente de toda esperanza y consuelo.» Cfr. Richard G. Mann, El Greco y sus pa-tronos. Tres grandes proyectos, Madrid, Akal, 1994, p. 36.
57

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
La pintura, incluso la más excelsa y formalizada, no puede gozar de extraterritorialidad social. La relación entre El Greco y sus patro-nos no constituye una anécdota curiosa relativa a la vida del pintor, forma parte integrante de las condiciones de producción y de distri-bución de su obra.
Juan Antonio Llorente, que tuvo acceso directo a los legajos del ar-chivo de la Inquisición —no en vano fue secretario de la Inquisición de Corte de Madrid entre 1789 y 1791— , dedicó tres capítulos de su Histo-ria crítica de la Inquisición en España a lo que denominó la causa célebre del arzobispo de Toledo. Por él sabemos que entre los papeles que le fue-ron confiscados al arzobispo en el momento de su detención figuraba la minuta o borrador de una representación latina, redactada por el cabildo de Toledo y dirigida al Papa, en la que los canónigos suplicaban que la causa contra el arzobispo no fuese confiada al Santo Oficio de España porque, más que el verdadero celo de religión, influían las pasiones hu-manas. Durante todo el tiempo que duró el proceso un grupo muy activo de los canónigos de Toledo apoyaron a Carranza. Aún más, entre los cua-tro abogados defensores que se le permitió nombrar al arzobispo figura-ba el canónigo de Toledo Alonso Delgado, por lo que los canónigos de la catedral gozaron durante todo el proceso de información muy directa.
En julio de 1565, el papa Pío IV nombró el consistorio de jueces que debía desplazarse a España para juzgar la causa. Entre ellos figu-raba el cardenal Ugo Buoncompagni, quien al enterarse de la muerte del Papa en diciembre de ese mismo año salió a toda prisa de Madrid hacia Roma para estar presente en el cónclave que debía elegir al nue-vo Sumo Pontífice. El 17 de enero de 1566 fue elegido, con el visto bueno del embajador español en Roma, Pío V, un Papa dominico, como Carranza
15. El cardenal Buoncompagni no llegó a tiempo al
cónclave pues se había detenido en Avignon, mientras que al joven e intrigante cardenal Alejandro Farnesio le faltaron tan sólo dos votos para salir elegido. El nuevo Papa, a instancias de Felipe II, redactó un breve para que Buoncompagni regresase a España, pero éste se enca-minó hacia Roma e informó directamente al Papa de las presiones a las que estaban sometidos los legados en España. Pío V resolvió que la
15 Pío V era bien visto por el entorno de Felipe JI, que apoyó su candidatura en el cónclave.
58
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
causa del arzobispo se dirimiese en Roma, y pidió al gran enemigo de Carranza, el arzobispo de Sevilla don Fernando Valdés, la renuncia a su poderoso cargo de inquisidor general. A pesar de las dilaciones, Carran-za salió de Valladolid hacia Roma acompañado de una amplia escolta. A su lado, el cabildo de la catedral de Toledo había designado un séquito de criados, así como dos canónigos que lo acompañaron tanto durante el viaje como durante su estancia en Roma. Los gastos corrían a cuenta de las rentas de la catedral hábilmente administradas por el deán don Diego Castilla, el futuro mecenas, amigo y protector de El Greco.
Carranza llegó a Roma a finales de mayo de 1567.
Le designó el Papa por arresto», escribe Llorente, «la habitación de los sumos pontífices en el castillo de Sant'Angelo, de manera que tuviese mucha mayor amplitud que en España, con permiso de pasearse por distintas piezas que tenían vistas al río Tiber y a la campiña, lo que contribuyó a su salud y mayor robustez 16
.
Vincenzo Anastagi aún no estaba ejerciendo el cargo de sargento mayor de la guardia del castillo de Sant'Angelo, pues sabemos que fue nombrado para este puesto en mayo de 1575 por el jefe de las tropas pontificias e hijo del papa Giacomo Buoncompagni. En todo caso, Carranza sin duda lo conoció como oficial de la guardia, pues el arzo-bispo de Toledo continuaba confinado en Sant'Angelo cuando El Greco pintó el retrato del condottiero.
Pío V había dejado a los catorce años el oficio de pastor de ovejas para dedicarse a la más lucrativa profesión de pastoreo de las almas. Fue un Papa que conocía muy bien los entresijos de la Inquisición, pues antes de ascender a la silla de San Pedro había sido nombrado comisario general de la Inquisición romana, y más tarde, en 1558, gran inquisidor de la Iglesia de Roma. Para dictaminar sin pasión en el proceso romano contra Carranza designó a 16 consultores, y además estuvo presente en al menos 116 congregaciones. Tal era el interés que despertaba el proceso, convertido para Felipe II en una trascendental cuestión de Estado. Al igual que algunos padres conciliares de Trento,
16 Juan Antonio Llorente, Historia crítica de la Inquisición en España, Madrid, Ili-perión, 1980, torno III, p. 195.
59

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
que en 1563 hicieron pública su creencia en la ortodoxia del contro-vertido Catecismo publicado por Carranza, también el Papa debía de estar convencido de la inocencia del fraile dominico, pues analizaba el proceso estrictamente desde un punto de vista doctrinal, pero mu-rió repentinamente sin que su sentencia absolutoria llegase a hacerse efectiva ". Su sucesor en la silla de San Pedro fue el cardenal Ugo Buoncompagni, que accedió al pontificado con el nombre de Grego-rio XIII. Para entonces ya El .Greco debía de estar familiarizado con un proceso en el que papas, reyes y emperadores forcejeaban con in-quisidores, príncipes de la Iglesia, cardenales romanos y cabildos cate-dralicios, un proceso que sin duda desencadenaba en los círculos hu-manistas, en los que el propio Greco se movía, los más vivos debates ' 8 .
" «Hay indicios», escribe Llorente, «de que la muerte de San Pío V no fue natural, sino procurada por los interesados del Santo Oficio de España, para que no sentencia-se la causa de Carranza». Cfr. Juan Antonio Llorente, ob. cit., p. 200. En una carta a Felipe II fechada en Roma el 1 de junio de 1566 el embajador español Requesens ma-nifestaba su temor, pues el Papa «se ha prendado con los agentes del Arzobispo de To-ledo y con algunos o con muchos cardenales que los favorecen». En esa misma misiva comunicaba al rey su encuentro con el cardenal Alejandro Farnesio, que consideraba el negocio de gran calidad. Sin embargo, la revelación más importante de esta carta del embajador es que se pone de manifiesto que no se trata de un asunto de ortodoxia o de heterodoxia, sino de una cuestión de Estado: «creo que convendría darle alguna más luz al proceso de la que hasta aquí se le ha dado, porque el Papa no tiene experiencia de otros negocios sino de los de Inquisición, y de éstos trata por su persona, y en su presencia se hacen las congregaciones; y así se ofende más de que no se confíe de él cosa de estas que de otro negocio ninguno». Cfr. L. Serrano, Correspondencia diplomá-tica entre España y la Santa Sede durante el pontificado de S. Pío y, Madrid, 1914, tomo 1, pp. 256-258. Véase la presunta sentencia absolutoria en J. Ignacio Telleche Idígoras, El proceso romano del arzobispo Carranza 1567-1576, Roma, Iglesia Nacional Españo-la, 1988, en especial el capítulo titulado «Tremenda batalla diplomática 1570-1572».
18 En las instrucciones que Felipe II dio a un comisionado para que la causa contra Carranza se dirimiese en España se decía: «Aunque debe confiarse que Dios dirigirá la voluntad del Sumo Pontífice de la manera que más convenga para su santo servicio, no se deben despreciar los medíos humanos para conseguir una solicitud tan justa, en que interesan el honor del rey y del Santo Oficio de España, por lo cual se procurará investi-gar las amistades de las personas capaces de influir al objeto (sean de la calidad que fue-ren) y ganarlas con cualesquiera medios que se consideren proporcionados». Cfr. Juan Antonio Llorente, Historia crítica de la Inquisición..., ob. cit., pp. 188-189. Las presiones por tanto sobre cardenales y círculos influyentes debieron de ser enormes, como enor-me era la causa contra el primado de la Iglesia española acusado de luteranismo.
60
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
El cardenal Alejandro Farnesio, el patrón romano de El Greco, junto con una buena parte de los canónigos de la catedral de Toledo y una parte de los padres conciliares reunidos en Trento eran carrancis-tas. Carranza, como buen erasmista, concitaba todas las simpatías de los círculos humanistas. También El Greco debió de sentir una fuerte compasión por aquel prelado penitente a quien quizás llegó a conocer en el Castillo del Sant'Angelo cuando pintó el retrato del sargento de la guardia Vincenzo Anastagí. Pero si El Greco se decantaba del lado de Carranza, frente a Felipe II y frente al todopoderoso inquisidor ge-neral de la Inquisición española, se plantea un importante problema de interpretación de su pintura, pues el arzobispo Carranza estaba nada menos que acusado por el Santo Oficio de la Inquisición de pro-pagar el protestantismo en sus escritos y predicaciones'''.
El Greco se encontraba aún en Roma cuando Gregorio XIII, sometido a fuertes presiones por los representantes de la diploma-cia española, formuló contra el anciano arzobispo dominico el 14 de abril de 1576 una «benigna» sentencia condenatoria. Debía abjurar de 16 proposiciones luteranas entre las que figuraba la siguiente: «El estado de los apóstoles y de los religiosos no se distingue del estado común de los cristianos». También quedaba suspendido de su digni-dad de arzobispo durante cinco años, y en penitencia se le impusieron algunas obras de piedad y devoción. Carranza no soportó un veredic-to que, aunque tímidamente, avalaba la injusticia de su detención. Tras proclamar una vez más en su testamento la ortodoxia de sus creencias, así como la fidelidad al rey, y el perdón para todos sus per-seguidores, murió en Roma de tristeza y de agotamiento a las pocas semanas de recibir la sentencia. Antes de morir, recorrió a pie con há-bito de penitente las cuatro basílicas, dijo misa en San Juan de Letrán, y rechazó la silla de mano que el Papa le ofreció en testimonio público de aprecio y compasión. Sus restos mortales yacen en el convento de Santa Maria Sopra Minerva y el Papa ordenó inscribir, en latín, sobre su tumba, el siguiente epitafio:
19 «Los veintiséis mil y pico folios del proceso Carranza representan de hecho el canto del cisne de la renovación religiosa que sesenta años antes Cisneros había abierto en España», escribe Jesús Alonso Burgos, El luteranismo en Castilla durante el siglo xvi, Madrid, Swan, San Lorenzo de El Escorial, 1983, p. 65.
61

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
A Dios óptimo máximo sea dada la gloria. Este monumento está dedicado a Bartolomé Carranza, navarro, dominico, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, varón ilustre en linaje, vida, doctrina, predicación y limosnas; cum-plidor exacto de grandes comisiones de Carlos V, emperador, y de Felipe II, rey católico; dotado de ánimo modesto en la prosperidad y paciente en la ad-versidad. Murió de sesenta y tres años, en el de 1576, día 2 de mayo, en que se veneran San Atanasio y San Antonio.
El Greco llevaba entonces en Roma casi seis años, pues fue en 1570 cuando Giulio Clovio lo recomendó al Cardenal Farnesio como un aventajado discípulo de Tiziano 20 . La relación de El Greco con el arzo-bispo Carranza y su entorno estaba entonces tan sólo en sus comienzos cuando don Luis Castilla le propuso, en nombre del deán, su padre, pintar los cuadros de santo Domingo el Antiguo. Esos cuadros estaban destinados, por tanto, a mover a piedad en una capilla funeraria. El pintor no podía entonces sospechar que en esa misma capilla toledana de los Castillas iban también a reposar sus propios restos mortales.
III. TOLEDO Y EL GRECO
La primera noticia de la estancia de El Greco en España data de prin-cipios de julio de 1577, cuando firmó el recibo de cuatrocientos reales que el cabildo de Toledo le dio a cuenta por la pintura de El expolio. El Greco estaba por tanto en Toledo prácticamente un año después de la muerte de Carranza. Richard Mann ha puesto de manifiesto la relación de El Greco con algunos de sus patronos de Toledo, y en par-ticular con el deán de la catedral, don Diego Castilla. Mann subraya la valiente defensa que había hecho el deán del arzobispo Carranza en su comparecencia ante el Tribunal de la Inquisición el 21 de noviembre de 1562, pero esa declaración cobra aún mucho más valor si se tiene en cuenta que el fiscal de la causa en España, Jerónimo Ramírez, in-
20 La carta está fechada el 16 de noviembre de 1570. Por un recibo del 18 de sep-tiembre de 1572 se sabe que El Greco cotizaba a la Academia de San Lucas en Roma como pintor miniaturista. La academia funcionaba como una corporación que agrupa-ba a todos los miembros de la profesión.
62
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
cluyó en un escrito fechado en Valladolid el 19 de diciembre de 1558 —con anterioridad por tanto a la detención de Carranza— al deán de Toledo entre los favorecedores del arzobispo, y sospechosos por tanto de promover la herejía luterana. El fiscal pedía que se les tomase de-claración, y así lo aceptaron los inquisidores. Don Diego sin duda contaba con amigos en el Interior del Santo Oficio de Valladolid pues, cuando los oficiales lo fueron a buscar a la posada para que testificase ante el Santo Oficio, se encontraron con la desagradable sorpresa de que «había salido para Toledo aquel mismo día muy de mañana» ".
Don Diego Castilla, en su calidad de deán de la Sede Primada, go-zaba de un poder enorme pues, además de los ingresos propios de su cargo, durante los diecisiete años que duró el proceso contra Carran-za, administraba la diócesis de Toledo, una de las más ricas de la cris-tiandad. El historiador Antonio Domínguez Ortiz señala que las ren-tas del arzobispo oscilaban en torno a los doscientos mil ducados anuales, y los ingresos del cabildo eran aún mayores. El censo de 1571 registraba en Toledo 62.000 habitantes, una población muy importan-te para la época. Las fábricas de seda, los trabajos de orfebrería, la producción de objetos de hierro y de acero —como las famosas espa-das toledanas— y los herrajes forjados, junto con las rentas de los ma-yorazgos, las de los hospitales y los monasterios, hacían de Toledo una ciudad de una gran riqueza, aunque entonces empezaba a entrar en una fase de recesión. Cuando El Greco murió el número de habitantes había descendido a 40.000. La expulsión de los moriscos se había pro-ducido ya. Por otra parte la atracción que representaban Sevilla, puer-ta de América, y Madrid, convertida como consecuencia del desplaza-miento de Felipe II a El Escorial en villa y corte, contribuía a la lenta decadencia de Toledo. Sin embargo, Domínguez Ortiz señala con ra-zón que «la Iglesia fue el estamento que mejor resistió el impacto» 22
.
21 El documento ha sido publicado en anexo en el artículo del gran especialista en la historia y vida del arzobispo de Toledo J. Ignacio Tellechea Idígoras, «Los amigos de Carranza, «fautores de herejía»», en VVAA, Simposio «Valdés-Salas», Oviedo, Universi-dad de Oviedo, 1968, pp. 171-173.
22 Véanse estos datos en Antonio Domínguez Ortiz, «La sociedad castellana en la época de El Greco», en VVAA,« El Greco y su época», Cuadernos de Historia 16, 99, 1985, pp. 4-12.
63

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
El predecesor de Carranza en la sede episcopal fue Juan Martínez Silíceo, preceptor del príncipe Felipe. Silíceo hizo aprobar en Toledo los Estatutos de limpieza de sangre, a los que se opusieron denodada-mente don Diego Castilla y otros canónigos descendientes de judíos conversos. A pesar de que batallaron en contra del estatuto, e incluso llegaron a dirigir un extenso memorial al Consejo Real, fueron derro-tados. Don Diego tenía en parte cubiertas las espaldas, pues el papa Pablo III, el abuelo del cardenal Farnesio, legitimó su nacimiento con una bula. No obstante se vio obligado a reconstruir con suma habilidad su propia genealogía, que hizo remontar nada menos que al rey don Pedro el Cruel. Las numerosas copias manuscritas que se conservan en la Biblioteca Nacional de su obra, Historia del rey don Pedro y su descen-dencia que es el linaje de los Castillas indican que trató de convencer a tirios y troyanos de su limpieza de sangre, y por tanto de que gozaba de la máxima legitimidad para disfrutar de sus prebendas catedralicias".
Para los eclesiásticos erasmístas, y en general para los humanistas, los Estatutos de limpieza de sangre suponían un golpe mortal a la coe-xistencia de las tres culturas (la judía, la musulmana y la cristiana) que, durante siglos, habían hecho posible el engrandecimiento de Toledo. El nombramiento de Carranza para detentar la mitra toledana, un frai-le ilustrado, profesor de Teología en San Gregorio de Valladolid y dis-cípulo de Francisco de Vitoria, equivalía por tanto a recuperar el espí-ritu del humanismo cristiano, retornar a los buenos tiempos en los que la Universidad de Alcalá —que dependía de la diócesis toledana— ela-boraba la Biblia políglota, recuperar los años dorados del erasmismo. Esas expectativas quedaron sin embargo truncadas de golpe por el
23 Véase la dura batalla en torno al Estuto de limpieza de sangre en Albert A. Si-croff, Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos xvI y xvii, Ma-drid, Taurus, 1979. Sicroff resalta la actividad de don Diego y el apoyo que recibieron los canónigos contrarios al Estatuto por parte de la Universidad de Alcalá. Los teólo-gos de Alcalá, en un documento titulado Carta de la Universidad de Alcalá para el Deán de Toledo en reprobación del estatuto hecho, señalan que todos los hombres descienden de Adán y que «luego que pecó Adán fue privado de la nobleza hasta que con la peni-tencia del hijo de Dios, con la creencia de él, fue restituido en ella», de modo que «gra-cias a la Pasión no queda más que un solo rebaño y un solo pastor». Es importante se-ñalar que, en 1575, dos años antes del encargo de El expolio, Diego de Simancas volvía a la carga con un panfleto firmado con seudónimo titulado Defensio Statuti Toletani.
64
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
proceso contra Carranza, un proceso que se inició al año y medio de su nombramiento, pero que se venía preparando mucho antes. Aún más, los procesos inquisitoriales que el arzobispo de Sevilla lanzó contra los focos luteranos de Sevilla y Valladolid habían desencadenado una alar-ma general en los círculos ilustrados. Don Diego Castilla tenía enton-ces razones para temer por su seguridad e incluso por su vida. Entre los encausados de Sevilla y Valladolid no sólo se encontraban numero-sos canónigos como Juan Díaz, más conocido como el doctor Egidio, Constantino Ponce de la Fuente, Agustín Cazalla, procedentes tam-bién como don Diego de familias de judíos conversos, sino que también una prima y una sobrina del deán formaban parte de la larga lista de acusados de luteranismo por la Inquisición. Isabel de Castilla, la prima de don Diego, estaba casada nada menos que con el principal acusado de atizar el fuego de la herejía, don Carlos de Seso, corregidor de Toro. Contra esta pestilente plaga únicamente podía servir de remedio puri-ficador el fuego de las hogueras inquisitoriales. La bula papal Exurge Domine lanzada contra el fraile agustino Martín Lutero volvía a reso-nar con fuerza en tierras de Castilla suscitando temor y temblor: «¡Le-vántate Señor y juzga tu causa, un jabalí salvaje ha invadido tu viña!».
Desde el monasterio de Yuste, Carlos V alentaba con amargura a la princesa gobernadora para que se procediera contra los acusados como contra «¡sediciosos, escandalosos, alborotadores e inquietado-res de la república!». El primer auto de fe celebrado en Valladolid, en el que fueron condenados a la hoguera catorce acusados, tuvo lugar el 21 de mayo de 1559, día de la Santísima Trinidad. Con mayor pompa y esplendor si cabe se celebró el segundo auto de fe el 8 de octubre del mismo año, y ello no sólo porque estaba presidido en persona por el propio rey Felipe II, sino también porque entre los treinta condena-dos figuraban hombres y mujeres principales como don Carlos de Seso, el dominico fray Domingo de Rojas, Pedro Cazalla..., es decir, los amigos del arzobispo Carranza. El arzobispo, desde la vivienda en la que estaba confinado, quizás pudo escuchar los aullidos de dolor de los ajusticiados. La ciudad entera se había desplazado al Campo Grande para disfrutar del terrible espectáculo punitivo contra los he-rejes. Entre los relajados en este auto figuraba la también religiosa doña Catalina Castilla, sobrina de don Diego Castilla, deán de la cate-dral primada de Toledo, principal cliente y protector de El Greco.
65

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
IV. EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD MALTRATADA
Cuando El Greco llegó a Toledo ya se habían apagado las hogueras inquisitoriales, pero la reciente muerte de Carranza seguía conmo-viendo a partidarios y defensores del arzobispo. Carranza había muerto lejos de su diócesis, él que había defendido con más fuerza que nadie la obligación de residencia de los obispos". Los canónigos carrancistas, encabezados por don Diego, necesitaban un símbolo que fuese la expresión de sus años de lucha y sus denodados esfuer-zos por arrancar al arzobispo de las garras de la Inquisición española y demostrar su inocencia. El Greco les proporcionó un cuadro de im-pecable factura técnica que sintetiza en Cristo el sufrimiento de toda la humanidad. Cuando toda Europa se veía envuelta en las llamas del fanatismo religioso, cuando se imponía la censura y la ley del silencio, hasta el punto de que tanto el papa Pío V como Gregorio XIII se plantearon muy en serio destruir los frescos del juicio final de la Ca-pilla Sixtina pintados por Miguel Ángel, un oscuro pintor cretense que había emigrado de su tierra en busca de fama y fortuna pintó en El expolio un grito de dolor contra la injusticia, y a la vez un alegato contra las violaciones del derecho natural. El expolio es quizás en Europa la primera declaración artística en defensa de los derechos humanos, una creación que arremete contra los crímenes contra la humanidad, y que marca un antes y un después en la obra pictórica de El Greco.
La pintura de El Greco es innovadora porque es a su vez el pro-ducto de una innovación, es fruto del descubrimiento del dereCho na-tural, del descubrimiento de un derecho de humanidad defendido por los representantes de la denominada Escuela de Salamanca, y muy es-pecialmente por el arzobispo Carranza. En virtud de ese derecho na-tural, el Imperio español era ilegítimo y debía ser restituido a sus natu-rales, a sus legítimos propietarios. El expolio de América hundía por
24 Cfr. Bartolomé Carranza de Miranda, Controversia sobre la necesaria residencia personal de los obispos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1994. La obra es-crita en Trento se editó por vez primera en Venecia en 1547, y conoció varias reedicio-nes (Lyon, Salamanca, Medina del Campo, Venecia).
66
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
tanto sus raíces en la fuerza y en la violencia, en la impiedad y en la tiranía. Carranza llegó incluso a plantear un nuevo escenario en el que se produciría el abandono de las colonias por la potencia ocupante, la Corona española. Para llegar a esta trascendental propuesta, los repre-sentantes de la Escuela de Salamanca se vieron obligados a impugnar las concepciones teocráticas del Papado imperantes en el mundo me-dieval, así como los títulos de legitimidad del poder imperial. Ni el Papa ni el Emperador eran dueños del universo. El derecho de domi-nio es un derecho natural que comparten todos los seres humanos. Los seres humanos nacen libres e iguales y no sometidos a servidum-bre. Es justamente esta concepción revolucionaria en la época, incom-patible con la dominación española en América, la que obligó al prín-cipe Felipe, amigo y protector de Carranza, a sacrificarlo arrojándolo al foso de los leones de la Inquisición. El arzobispo de Sevilla e inqui-sidor general don Fernando Valdés Salas tejió en este sentido una tela de araña de la que era prácticamente imposible escapar. Como señala un historiador de la época, la maquinaria represiva había tenido un ro-daje casi perfecto. Los procesos contra los protestantes de Sevilla y Va-lladolid constituían tan sólo los prolegómenos de la causa célebre con-tra Carranza, ahora inmortalizada por El Greco como El expolio de Cristo 25
.
25 Además de los escritos de los dominicos Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto, Bartolomé Carranza y Bartolomé Las Casas, es preciso incluir en los planteamientos íusnaturalistas al canonista y profesor de la Universidad de Salamanca don Diego de Covarrubias retratado por El Greco. Cfr. Luciano Pereña, Misión de Es-
: paña en América. 1540-1560, Madrid, csic, 1956. No deja de servir de confirmación de nuestra tesis el hecho de que otro de los pa-
tronos de El Greco, el canónigo penitenciario de la catedral de Toledo, don Pedro Sa-lazar de Mendoza, administrador del hospital de San Juan Bautista, fuese también ca-rrancista y autor de una extensa biografía del arzobispo Carranza. Richard Kagan señala que, en su testamento, Salazar se refiere a un tratado escrito por él en el que de-fendía los derechos de la monarquía española a la posesión de las Indias. Cfr. Richard L. Kagan, «Pedro de Salazar de Mendoza as Collector, Scholar and Patron of El Gre-co», ob. cit., p. 88. Felipe II y su Consejo habían ganado la batalla. Las tesis fuertes en favor del derecho natural no iban a poder ser defendidas en España y fueron disemina-
• , das en Europa, especialmente en Holanda, por los judíos conversos. Cfr. José Faur, In the shadow of history: Jews and conversos at the down of Modernity, Nueva York, Al-bany, 1952.
67

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
«Quien hace Señores a los prelados de las iglesias y les da domi-nio, no teniendo sino sólo ministerio, ha hecho con ese error tanto daño a la Iglesia como uno de los mayores de Lutero. Sólo Cristo tiene este dominio; es una pieza de su mayorazgo, no la puede heredar otro...» Este texto de un sermón de Carranza sobre el poder de los obispos puede ser leído a la inversa: en el Cristo sufriente, despojado de sus vestiduras, está representado el propio Carranza y con él todos los justos perseguidos injustamente por la justicia, los indios a quienes les han sido arrebatadas ilegítimamente sus tierras por la fuerza, la hu-manidad vejada y aniquilada por codicias y tiranías. «No piense nadie que la sustancia del Rey y la del Papa y la del Emperador y la del villa-no rústico, no es toda una, que sí es», había dicho Carranza en el lla-mado Sermón de la tolerancia pronunciado en la iglesia de San Pablo de Valladolid el 21 de agosto de 1558, es decir, un año antes de su de-tención. El texto del sermón figuraba en el Proceso de la Inquisición.
El expolio estaba terminado en 1579 y no gustó a los canónigos que hicieron el encargo, poco amigos de novedades. Por una parte, Cristo no destacaba suficientemente por encima de todo el resto de personajes, por lo que su figura quedaba englobada entre la multitud. La humanidad pasaba por tanto a ocupar el primer plano en detri-mento de la divinidad que quedaba desdibujada. Por otra, había de-masiadas mujeres que acompañaban a la Virgen en un momento en el que ni los evangelios ní la tradición patrística hablaban de la presencia de las mujeres. La mano de don Diego Castilla casi se podía percibir en el cuadro y se avivaron entre los canónigos oscuros temores.
El expolio representaba para los carrancistas una especie de pacto de sangre con el arzobispo de Toledo y su causa. Pero El Greco había ido demasiado lejos. Destinado al altar mayor de la sacristía de la cate-dral, que el propio Greco diseñó, el cuadro inevitablemente recorda-ba a los canónigos cada mañana que un obispo sabio y paciente, pas-tor de la iglesia de Toledo, había sido privado arbitrariamente de su sede episcopal y llevado injustamente como una oveja al matadero por el más alto tribunal eclesiástico de la España imperial.
La mano que la figura de Cristo se lleva al pecho en el cuadro indi-ca a la vez piedad, humildad y acatamiento, virtudes propias de los penitentes arrepentidos, pero también es un signo de afirmación de la verdad, pues en las actas inquisitoriales los testigos juran decir la
68
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
verdad, y para ello llevan su mano derecha al lugar del corazón. El Greco ha pintado en numerosas ocasiones esa mano. La más conocida es la del Caballero con la mano en el pecho, que los críticos identifican con el marqués de Montemayor, don Juan de Silva, notario mayor de Toledo. Ese gesto de decir la verdad es justamente lo propio de la fun-ción notarial. Pero esa misma mano en la que se unen los dedos índice y anular aparece también en otro hermosísimo cuadro, la Magdalena penitente del Museo Cau Ferrat de Sitges, un cuadro que fue compra-do por el pintor vanguardista Santiago Rusiñol a finales del siglo xix y en el que la Magdalena viste un manto muy parecido al del Cristo de El expolio.
El gesto de la mano no es casual. El Greco lo retorna de Tiziano, y más concretamente de la Magdalena penitente que Tiziano envió en 1567 al cardenal Alejandro Farnesio. En esa época El Greco estaba en Venecia en el taller de Tiziano, pero pocos años más tarde pudo ad-mirar esa misma Magdalena penitente en Roma, cuando Carranza estaba prisionero en Sant'Angelo. La analogía con el arzobispo penitenciado debía de resultar evidente en la época, tan evidente que los canónigos de Toledo para limar la fuerza de El expolio decidieron con el tiempo hacer de la sacristía de la catedral de Toledo una pinacoteca, mientras que los críticos de arte hicieron del cuadro un cuadro de sacristía 26
,
26 No deja de resultar sorprendente que, desde Carl Justi a David Davies y Jonathan Brown, pasando por Cossío y Harold E. Wethey, se repita machaconamente que el cua-dro de El expolio, en el que se le arrancan las vestiduras a Cristo, resultaba acorde con la función de la sacristía en la que los canónigos se desvisten y se revisten de los ornamen-tos sagrados. Ala desubicación del cuadro contribuyó de un modo especial el haber he-cho dé la sacristía un museo de pintura en la que se incluyen, entre otros valiosos cua-dros, un apostolado de El Greco. El apostolado, además de conectar con el evangelismo de Carranza, refuerza uno de los argumentos utilizados por los canónigos contra el Estatuto de limpieza de sangre: silos estatutos estuviesen vigentes en la época apostólica la Iglesia no habría podido existir. Pero a la pérdida de referencias del cuadro contribuyó sobre todo la destrucción del retablo original que el propio Greco diseñó para enmarcar El expolio. Un texto de 1601 lo describía como «un retablo grande que hizo Dominico Greco, de pincel, que es cuando quisieron poner a Nuestro Señor en la Cruz, que tiene muchas figuras pintadas en lienzo, sentado sobre una tabla, con guarni-ción de pilastras, y en el banco unas figuras de talla, también doradas, que son cuando Nuestra Señora echó la casulla a San lldefonso». Citado por Pita Andarade, «El Greco en España», en VVAA, El Greco. Identidad y transformación, ob. cit., pp. 119- 151.
69

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
Sabemos que Felipe II contempló El expolio cuando realizó su vi-sita a Toledo en 1579 para asistir a la fiesta del Corpus. El 11 de junio el rey hacía su entrada en la ciudad imperial acompañado de la reina Ana y de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Perma-neció en Toledo durante diez días. El día 15 de junio, observa José Manuel Pita Andrade, tuvo lugar la primera valoración del cuadro. El rey, al contemplarlo, debió de quedar sobrecogido. Carranza, que acompañó a Felipe II en sus viajes a Inglaterra y a Flandes, nunca lo había culpado de su suerte. El rey también debía de conocer bien al deán don Diego Castilla desde su pugna con Silíceo sobre los Estatu-tos de limpieza de sangre, y por el apoyo prestado a Carranza. El cua-dro de El Greco sin duda debió de llegar a conmover la conciencia del monarca más poderoso de la cristiandad. ¡Un Imperio cristiano no se podía cimentar en la injusticia ní en la destrucción de la vida humana! ¡Los hombres nacen libres e iguales y no sometidos a servidumbre! En este marco no es extraño que, como señaló en la época el padre Si-güenza, la pintura de El Greco no contentó a su Majestad. Se refería al San Mauricio y la legión tebana encargado por Felipe II para El Esco-rial, en el que los legionarios en fila, vestidos con túnicas semitranspa-rentes, quizás recordaron al rey prudente el paso de los penitenciados por la Inquisición en solemnes autos de fe.
V. REFLEXIONES FINALES
La historia de la pintura no es ajena a la historia del poder. Pero el poder de la pintura se pone sobre todo de manifiesto cuando, como en El expolio, la verdad y la libertad del arte se alzan por encima de poderes exorbitantes para afirmar sin ambigüedad un derecho de humanidad.
La pintura, como toda producción humana, tiene unas condicio-nes de gestación y de distribución que la dotan de sentido en un mo-mento histórico dado, y es precisamente ese sentido el que con fre-cuencia ocultan los coleccionistas, los críticos, los profesores de arte y los museos que pretenden hacer de la obra de arte una mera mercan-cía en la que están ausentes los clientes que la encargaron, las vidas de
70
EL EXPOLIO. EL VALOR DE UNA OBRA DE ARTE
los pintores que la pintaron, los públicos a los que iba destinada, en fin, la finalidad principal de su producción.
Yo encuentro que la pintura, como otras cosas humanas —escribió El Greco—debe primero tener intenciones y representar algún efecto que sea el que diri-ge toda la composición; y así como las fábulas deben ser útiles a la vida de los hombres, y la música debe tener intención propia, así también la pintura debe poseerla".
La intención de El expolio resultaba demasiado provocativa, exce-siva para cualquier observador que entrase en la sacristía de la cate-dral. En este sentido, el papel de los críticos, de los comentaristas y de los expertos del arte consiste muchas veces en reforzar ese fetichismo de la mercancía, privando a las obras artísticas de sus aristas y de su fuerza, pues coadyuvan con sus saberes eminentemente formales a la desrealización del arte, a reforzar la idea de eternidad y, por tanto, de intemporalidad de la pintura. A ello no sólo contribuye la descontex-tualización de las producciones artísticas, el continuo trasiego al que se las somete, sino también las subastas, y los movimientos del capital especulativo, que hacen que las obras de arte representen únicamente un valor monetario, es decir, que sean intercambiables por dinero, en tanto que equivalente general. Esto explica que en el siglo xx la belle-za de las obras de arte tienda a ser monopolizada por los bancos, casas de seguros y otros centros del capital especulativo y financiero, quizás para ocultar mejor los secretos inconfesables que se acumulan en sus cámaras acorazadas. El secreto a voces que guardaba El Greco, y que nos revela a través de su pintura, era de una naturaleza muy diferente.
27 Véase el texto en Fernando Marías y Agustín Bustamante, Las ideas artísticas de El Greco, ob. cit., p. 164. Compartimos con estos autores la inscripción de El Greco, lejos del espíritu contrarreformista, en el humanismo laico o, quizás mejor, en la tradi-ción desarrollada por lo que el historiador René Pintard denominó el libertinaje erudi-to, pero diferimos de ellos al defender que la modernidad de las ideas de El Greco no proviene tanto de la tradición italiana cuanto de su entronque en sentido amplio con la Escuela de Salamanca, con la Escuela Española de la Paz, que incluye no sólo a teólo-gos dominicos y a prelados como el arzobispo Carranza, sino también a misioneros dominicos y prelados como el batallador defensor de los indios, el padre Las Casas, obispo de Chiapas.
71

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA DEL ARTE
El expolio continúa hoy en la sacristía de la catedral de Toledo, aun-que en un marco remodelado que reduce su sentido y convierte en enigmática su fuerza. Y aunque nos resulte dificil entenderlo, percibi-mos en su belleza, en su expresividad y en su oficio, el eco de una lu-cha en la que El Greco antepuso el imperio de la razón a la razón im-perial, a la razón de Estado. En este sentido, El expolio inicia un nuevo rumbo para la pintura en la Modernidad, pues la pintura y la literatura modernas nacen inexorablemente unidas a un derecho de humani-dad. El corazón del arte moderno late al ritmo de la defensa de la justi-cia y de la libertad.
72