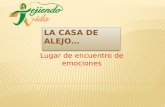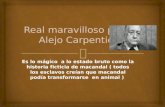Alejo Álvarez EL PROCESO TRADUCTOR
Click here to load reader
-
Upload
fnoguerol7664 -
Category
Documents
-
view
58 -
download
0
Transcript of Alejo Álvarez EL PROCESO TRADUCTOR

TRUJAMÁN Y MAGO: EL PROCESO TRADUCTOR,
DE ALEJANDRO ÁLVAREZ NIEVES
*Publicado como “Trujamán y mago: El proceso traductor, de Alejandro Álvarez Nieves”, en Alejandro
Álvarez Nieves, El proceso traductor. San Juan de Puerto Rico, Libros AC, 2012, pp. 61-73. ISBN: 978-
1-937149-02-4.
No hay una musa de la filosofía, como tampoco existe una musa de la traducción.
Walter Benjamin. La tarea del traductor. Jorge Navarro Pérez trad.
Siempre resulta estimulante dar la bienvenida en el panorama creativo a un
nuevo autor, sobre todo si esta precede a un poemario tan compacto, bien construido y
meditado como El proceso traductor. El responsable del mismo, Alejandro Álvarez
Nieves, a quien tuve la suerte de conocer como doctorando en la Universidad de
Salamanca, da fe en sus páginas de que, en la honorable república de los trujamanes –
también conocidos como lenguaraces, truchimanes y ladinos- la inteligencia y la astucia
connotadas por estos apelativos se dan la mano con el saber hacer, el fervor por la
reflexión teórica y el deseo de indagar en los vínculos existentes entre la experiencia y
el lenguaje. Así, el poeta se muestra al mismo tiempo como intérprete y mago,
reclamando –como ya lo hiciera Walter Benjamin en el epígrafe con el que abro el
presente prólogo- la existencia de dos musas esenciales: la de la filosofía –vital para
unos textos signados por el espíritu ensayístico, evidente en el carácter aforístico de
muchos de sus breves versos- y la de la traducción, a la que dedicaré las siguientes
páginas por su ineludible rol en estas páginas.
Efectivamente, la clave del presente volumen se encuentra en la identificación
establecida entre traducción y acto poético, siguiendo una línea de pensamiento
canónica y ya apuntada por Javier Marías en “Ausencia y memoria en la traducción
poética”: “Tal vez sean Paz, Steiner y Benjamin los autores que han rondado más de
cerca la idea de una posible indiferenciación entre traducción y creación literarias”.1
Así, el artista se descubre en su ejercicio equivalente al traductor, aquel que, en palabras
de Valéry, nos hace sentir la nostalgia del original, y que, como ya plantea uno de los
epígrafes elegidos como pórtico de este poemario, define su tarea por facilitar “this love
between original and its shadow, a love that permits fraying… First, the translator must
surrender to the text (Gayatri Chakravorty Spivak)”.
1 Marías, Javier: Literatura y fantasma. Madrid, Siruela, 1993, p. 185. Yo añadiría sin empacho a
esta nómina los imprescindibles nombres de Paul Valéry y Jorge Luis Borges.

Descubrimos así en El proceso traductor una obra que busca conectar mediante
la analogía diferentes planos de realidad para explicar el acto poético. Este hecho se
revela característico de quienes “sufren” y “disfrutan” a la vez la esclavitud y el poder
de que les dota el temperamento interpretante, disposición subjetiva siempre dispuesta a
indagar en las equivalencias, buscar sus límites y darlos a conocer a los demás, en una
actuación muy similar al “donner à voir” que preconizaba como principal misión del
creador Paul Éluard.2 En este sentido, con un espíritu mucho más cercano a la pregunta
que a la respuesta –la pasión por la heurística es reflejada en la dedicatoria “A mis
viejos,/ por inculcarme a buscar la duda,/ la malicia inherente/ en las palabras”-, Alejo
Álvarez disfruta estableciendo puentes entre las ideas –recordemos que el propio
Diccionario de la Real Academia Española describe interpretar como “explicar
acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos”- y
descubriéndose como buen hijo del país en el que nació y del tiempo que le ha tocado
vivir.
En efecto, pocos lugares más signados por una identidad bilingüe que Puerto
Rico, lo que viene corroborado por el hecho de que el poeta se gane la vida como
intérprete y traductor de textos en inglés y español. Por otra parte, a nadie se le escapa
que vivimos un momento marcado por la transnacionalidad, hecho que ha provocado la
relevancia del translation turn en los estudios culturales y apoyado por la difusión a
escala planetaria de las nuevas plataformas de comunicación.
De este modo, si la condición traductora siempre ha gozado de especial
aceptación en la literatura, en los últimos tiempos se ha producido una verdadera
eclosión de textos que meditan sobre los límites del lenguaje. Esta tendencia,
denominada por Dirk Delabastita y Rainier Grutman en el prólogo a Fictionalising
Translation and Multilingualism como “fictional turn” de los estudios de traducción,
investiga la representación en obras de ficción de la figura del traductor y/o intérprete,3
lo que se aprecia, por citar unos cuantos ejemplos, en la película Lost in Translation
(2003), de Sofia Coppola; en el desopilante Los negros del traductor (2004), de Claude
Bleton; y, entre los autores hispánicos, en nombres tan variados y significativos como
Antonio Muñoz Molina –El jinete polaco (1991)-, Javier Marías –Corazón tan blanco
(1992)- Marcelo Cohen - El testamento de O 'Jaral (1995)-, Graciela Safranchik –El
2 Paul Éluard: Donner à voir, París, Gallimard, 1939.
3 Labastita, Dirk y Rainier Grutman (eds.): Fictionalising translation and multilingualism.
Antwerpen, Hogeschool Antwerpen, 2005.

cangrejo (1995)-, Néstor Ponce –El intérprete (1998)-, Salvador Benesdra –El
traductor (1998)-, Pablo de Santis –La traducción (1998)-, César Aira –La princesa
primavera (2000), La fuente (2004) -, Mario Bellatin –El jardín de la señora Murakami
(2001), Shiki Nagaoka: una nariz de ficción (2001), Alan Pauls –El pasado (2003),
Historia del pelo (2009)-, Pedro Mairal –El año del desierto (2005), Mario Vargas
Llosa -Travesuras de la niña mala (2006)-, Mariano Siskind -Historia del Abasto
(2007) o, recientemente, Andrés Neuman –El viajero del siglo (2010)-.
En esta línea de trabajo se sitúa El proceso traductor, poemario signado por la
reflexión metaficcional y enemigo del arrebato lírico desde su título, en la línea de las
creaciones que convierten al lenguaje en protagonista de sus páginas y que meditan
sobre la imposibilidad de la comunicación. Si Alejandra Pizarnik, tan presente en estos
versos, reflejó este hecho de forma inconstestable al preguntarse “Si digo agua,
¿beberé?/ Si digo pan, ¿comeré?”,4 Alejo Álvarez es asimismo consciente del fracaso
anticipado de su tarea, por proponer una palabra cercana a la “fértil miseria” descrita
por Álvaro Mutis a la hora de describir el ejercicio poético: Cada vez más cerca del
esplendor/ pero amarrada siempre a la miseria”.
Así lo demuestra desde la segunda dedicatoria del volumen – “A Carolina
Urcuyo Lara,/ por permitirme/ la empresa infructuosa/ y valiente/ de traducirte”- y así
se aprecia en versos de “almost healed” – “las cicatrices/ escoltarán,/ a cada extremo
inimitable/ de la lengua,/ el trazo de una nueva sonrisa”-; “masquerade” -(…) final que
no distingue/ la rosa de su poema,/ que le roba el espejo al poeta,/ que vacía el ojo del
verbo:/ lo deja sin pulso,/ desarmado”-; cover”, donde el sujeto lírico/traductor queda
personificado por el camaleón y su imperfecto camuflaje -(,..) apenas le queda/
completa soltura en los ojos:/ así podrá ver/ la traición de la piel/ arropándolo
siempre./porque no es suyo el color,/ pertenece a un sombrío argot/ asignado a los
leones de la tierra”-; “face” y “traditore”, que retoman el motivo –constante en el
poemario- de la imposibilidad de expresar el amor: “mientras el lápiz
reproduce,/tembloroso,/el rostro idolatrado,/sólo se divisa/el horizonte/requiriendo/el
perfume de la modelo/a gritos./(…) un arrebato de perfección/ hasta que cae, amputada,/
la mano falsificadora:/la creación incrustada,/ para siempre,/ al ras del límite”// “algo
hay que desangra mis reclamos (…)/ y pronunciar tu nombre/ me remite a nunca
tocarte; o, finalmente, “serene”, donde sabemos que la tarea resulta inútil pues, como
4 “En esta noche, en este mundo” [1971], en Textos de sombra y últimos poemas. Obras
completas. Cristina Piña (ed.) Buenos Aires, Corregidor, 1999, pp. 239-241.

nuevos y desolados Quijotes, perdemos sistemáticamente el referente del sueño: “ya los
molinos/ nos han dado la espalda”.
En esta situación, en la que descubrimos que la palabra miente por encontrarse
cargada de sentidos contingentes pero constatamos, al mismo tiempo, que sólo
contamos con ella para comunicarnos, el autor parece hacerse eco de la melancólica
reflexión que Octavio Paz incluyera en El arco y la lira: “La poesía revela este mundo;
crea otro (… ) Sin dejar de ser lenguaje –sentido y transmisión de sentido- el poema es
algo que está más allá del lenguaje. Mas eso que está más allá del lenguaje sólo puede
alcanzarse desde el lenguaje.”5 Asimismo, se comprende que podamos aplicar a la
creación poética lo que ya comentara el teórico contemporáneo de la traducción Naoki
Sakai:
Translation suggests contact with the incomprehensible, the unknowable, or the
unfamiliar, that is, with the foreign, and there is no awareness of language or
meaning until we come across the foreign. First and foremost, the problematic of
translation is concerned with the allocation of the foreign.
If the foreign is unambiguously incomprehensible, unknowable, and unfamiliar,
then translation simply cannot be done. If, conversely, the foreign is
comprehensible, knowable and familiar, translation is unnecessary. Thus, the
status of the foreign is ambiguous in translation. The foreign is
incomprehensible and comprehensible, unknowable and knowable, unfamiliar
and familiar at the same time.6
La traducción se descubre, por tanto, como un acto agónico. Así lo señala Lluís Lluch
en uno de los epígrafes elegidos para introducir la obra - “El ser humano traduce porque
es un ser finito, pero con deseos infinitos (…): traducir es nacer de nuevo”- y así lo
señala Ortega Gasset cuando califica la tarea como “utopismo realista”7. De este modo,
se explica la clave doble de El proceso traductor: en él se medita sobre la posibilidad
remota de que las palabras reflejen la realidad y, al mismo tiempo, se insiste en la tarea.
De hecho, Alejo juega estructuralmente con el recurso del manuscrito encontrado, pues
recurre a un texto de su autoría en inglés –vertido al español en la página final del
poemario- para titular cada una de las piezas que componen el conjunto.
El párrafo fuente, dotado de un claro carácter surrealista e inmerso en una
atmósfera de rito y celebración muy oportuna para describir el ejercicio de traslación,
parece críptico en un principio: “Casi recuperado, el artista revela una farsa, un velo que
5 Octavio Paz: El arco y la lira. México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p.49.
6 “Translation”, Theory, Culture & Society, 2006, 23 (2-3), pp. 71-86 (73).
7 “Miseria y esplendor de la traducción”, en El libro de las misiones. Buenos Aires, Espasa-
Calpe, 1940, pp. 131-172.

le cubre la cara, seguido de una caricia serena. “¡Traidor!”--gritaron, al dispersarse un
polvo sangriento en un llamado herido, mientras hologramas de girasoles, entrecruzados
con el atardecer, ejecutaban los ritos de la primavera”. Sin embargo, pronto
descubrimos que refleja en todas sus fases las alegrías y miserias del proceso creativo,
destacando especialmente la incapacidad del poeta para revelar el mundo –es llamado
significativamente “traditore”-, hecho que lo identifica con la figura del girasol, siempre
pendiente del sol constituido por aquello que llamamos realidad: “Fácil nace la cadena
de letras/ que aprisiona/ una meta presumida/ y caro me resulta el trasvase, /como el
girasol/ persigue/ al astro de luz/ hasta secarse”.
La estructura que acabo de comentar, dominada por el principio de fractalidad,
dota de gran unidad y dinamismo al volumen, como queda claro en el paratexto de la
obra –se habla del “proceso” traductor- y como se aprecia en su lucha contra las
palabras estáticas, gastadas o rema argón –“no responderemos a gritos/ ni a alaridos
habituales”-, por lo que descubrimos un sujeto lírico que ambiciona en todo momento lo
imposible: “r-e-f-r-a-c-t-a-r/ el firmamento con las manos”.
En la línea del mejor Huidobro, que describiera el movimiento deseado para su
creación con el significativo título de El espejo de agua, el poeta juega constantemente
con las limitadas posibilidades del azogue para describir la labor del artista -“preso entre
el brochazo/ y la cárcel del espejo”-, así como para defender, siguiendo la hermosa
imagen acuñada por Meyer H. Abrams, “the lamp” frente a “the mirror”8: “Impusieron
el espejo/ para reescribir el pacto./ Sólo la luz puede fijar la luz;/ ésa fue la sentencia.
(…)/ Sólo el retrato en el vidrio/ reproduce lo mismo;/ esa fue la desgracia”. De ahí la
imposibilidad de conseguir un palíndromo perfecto –“tiempo que sabrían/ apreciar/
sabrían qué tiempo”- y que el espejo del poema denote, al final de su contemplación,
“(…) las minúsculas gotas de sangre/ entre cada fisura” o, lo que es lo mismo, la
imposibilidad de reconstruir la experiencia poética en cualquier idioma humano,
identificados todos ellos –como ya nos señalara Borges, tan presente asimismo en estas
páginas- por su carácter lineal y sucesivo.
Ante esta situación, el tacto puede comunicar más que las palabras. Recordemos
en esta línea al impagable Alberto Caeiro de Pessoa -“Yo no tengo filosofía: tengo
8 Meyer H. Abrams: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition.
New York, Oxford University Press, 1953.

sentidos”9, así como su idea de que la misión del poeta se reduce a “un aprendizaje para
desaprender”.10
Así lo expresa el sujeto poético de nuestro poemario en títulos como
“reveal” –“dejemos la boca/ asentada en la puerta;/ que sean las manos/ quienes
extirpen/ la piel de las palabras/ (…) manifestemos, pues,/ los dientes de los dedos”- o
“caress” –“(…) de alguna forma/ esos dedos foráneos/ descifrarán el lenguaje,/ rozarán
el trayecto preciso,/ hasta que ella se erice,/ abra la puerta/ y regale su dialecto”. Este
deseo se muestra, asimismo, en poemas tan hermosos y significativos como “Práctica
del mundo”, de Eugenio Montejo -“Escribe claro. Dios no tiene anteojos./ No traduzcas
tu música profunda/ a números y claves,/ las palabras nacen por el tacto”11
; “Voces”, de
Rafael Courtoisie -“Una religión del tacto supera la religión de la mirada. Las parejas se
vendan los ojos y se tocan. Las casas sudan música”12
- o la magnífica meditación que
este mismo autor incluye en Estado sólido: “Pensar también es tocar y por eso no hay
pensamiento lineal, el pensamiento jamás es una línea sino una encrucijada, el
pensamiento es una red. Su tela persuasiva es antes sensitiva, para convencer se extiende
en varias direcciones explorando, cubriendo, palpando. [...] Entender es tocar”.13
Pero, a pesar de todo, el poeta/traductor seguirá buscando infatigablemente las
palabras que le permitan establecer puentes. Sabe de la alegría que puede proporcionarle su
labor, reflejada magníficamente por Paul Ricoeur en Sur la traduction: “Là est son
bonheur. En avouant et en assumant l'irreductibilité de la paire du propre et de
1'étranger, le traducteur trouve sa recompense (…). En dépit de 1'agonistique qui
dramatise la tache du traducteur, celui-ci peut trouver son bonheur dans ce que
j'aimerais appeler l’hospitalité langagière”14
En esta situación, se entiende
perfectamente el significado del último poema de la serie, signado por el deseo de
continuar los “ritos de la primavera” que describen el disfrute provocado por la
experiencia de trasladar sentidos: “Que baile la niña,/ que dance hasta la muerte”. Quien
firma este prólogo, honrada por la misión que le fue encomendada de hacer conocer al
mundo este maduro y profundo poemario, no duda de que Alejandro Álvarez seguirá
“bailando”, sabedor de que su misión como trujamán y mago acaba de comenzar.
Francisca Noguerol Jiménez
9Fernando Pessoa: Poesías completas de Alberto Caeiro, Ángel de Campos ed. Valencia,
Pretextos, 1997, p. 49. 10
Ibíd., p. 115. 11
Eugenio Montejo: Antología. Caracas, Monte Avila, 1994, p. 112. 12
Rafael Courtoisie: Umbría. Montevideo, Clepsidra, 1999, p. 10. 13
Rafael Courtoisie: Estado sólido. Madrid, Visor, 1996, pp. 24-25. 14
Sur la traduction. Paris, Bayard, 2004, p. 19.

Universidad de Salamanca (España)