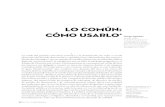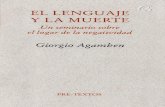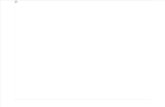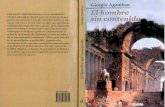Agamben, Idea Del Lenguaje, 2008
description
Transcript of Agamben, Idea Del Lenguaje, 2008
-
LA IDEA DEL LENGUAJE
Cualquiera que haya sido educado o haya vivido simple-mente en un entorno cristiano o judo tiene alguna familiaridadcon la palabra reuelacin. Esta familiaridad no significa sin em-bargo que se sea capaz de definir su senddo. Querra comenzarestas reflexiones precisamente con un intento de definicin deeste trmino. Estoy convencido, en efecto, de que una defini-cin correcta no es irrelevante para el tema de nllestro encuen-rro ni extraa al mbito de la filosofa, es decir de aquel discur-so que
-corno :rlguna vez se dijo- puede hablar de todo, acondicin de que hable ante todo dl hecho de que habla. Elrasgo constante que caracteriza toda concepcin de la revelacines su heteogeneidad respecto de la razn. Eso no quiere decirsimplemente
-aunque los padres de la Iglesia a menudo han in-sistido sobre este punto- que el contenido de la revelacin debanecesariamente parecerle absurdo a la raz6n. La diferencia queest aqu en cuestin es algo mucho ms radical, que concierneal plano mismo sobre el cual se sita la revelacin, o bien su pro-pia estructura.
Una revelacin cuyo contenido -por absurdo qu sea, por
ejemplo que los asnos rosados cantan en el cielo de Venus- fue-se algo que la razn y el lenguaje humano pudieran decir y co-nocer por sus propias fuerzas, dejara de ser, por eso mismo, una
26
revelain. Lo que nos da a conocer debe ser algo que no slono se habra podido conocer sin la revelacin, sino incluso algoque condiciona la posibilidad misn'ra de un conocimiento .tr g.-neral.
Es esta radical diferencia del plano de la revelacin lo queexpresan los telogos crisrianos cuando dicen que_el contenidonico de la revelacin es Cristo mismo, es decir el verbo deDios, y los telogos judos cuando afirman que la reveiacin deDios es su nombre. Cuando San Pablo quiere explicar a los Co-lor.nr, el sentido de la economa de la ievelacin divina, escri-be: uPara que se cumpla la palabra de Dios, el misterio escondi-do por siglos y por generaciones y que ahora es reveladoo(Colosenses l,26-27). En esra frase, uel misrerio, lto mystrionles una aposicin de nla palabra de Diosu ltbn lgon to theo).El misterio que estaba escondido y que ahora es revelado noconciene a este o a aquel acontecimiento mundano o supra-mundano, sino simplemente a la palabra de Dios.
Si la tradicin teolgica entendi siempre a la revelacincomo algo que la razn humana no puede conocer por s mis-ma, esto no puede significar entonces otra cosa que lo siguien-te: el contenido de la revelacin no es una verdad expresable aFuerza de proposiciones lingsticas sobre lo existente (se tratade hecho del ente supremo), sinb, ms bien, una verdad queconcierne al lenguaje mismo, al hecho mismo de que eI le"gua-je ( por lo ranro, el conocimienro) sea. El sentido de la revela-cin es que el hombre puede revelar lo existente a travs del len-guaje, pero no puede revelar el lengiraje mismo. En otraspalabras: el hombre ve el mundo a travs del lenguaje, pero nove el lenguaje. Esta invisibilidad del revelanre en aquello que lretrela'cs la-palabra de Dios, es la revelacin.
Por eso los telogos dicen que la revelacin de Dios es almismo tiempo su velamiento, o tambin, que en el verbo, Diosse revela como incomprensible. No se trata simplemente de unacleterminacin negativa o de un defecto del conocimiento, sino
27
usuarioTexto escrito a mquinaAGAMBEN, G., LA POTENCIA DEL PENSAMIENTO, BARCELONA, ANAGRAMA, 2008
-
de una determinacin esencial de Ia revelacin divina, que untelogo expres en estos trminos:
"visibilidad suprema en la os-curidad ms profunda, y urevelacin de un incognoscibler. Unavez ms, esto no puede significar otra cosa que: lo que es reve-lado aqu no es un objeto, sobre el cual tendramos mucho queconocer y que no es posible conocer por falta de instrumentosde conocimiento adecuados; lo que es revelado aqu es el deve-
I lamiento mismo, el hecho mismo de que h"y ap.rrura de unlmundoyconocimiento. i ', "",En este horizonte, la construccin de la teologa trinitaria
aparece como el intento ms riguroso y ms coherente de pen-sar la..paradoja de ese esraruro primordial de la palabra que elprlogo del Evangelio de Juan expresa diciendo: en arch? n hblgos, nen el principio era el Verbor. El movimiento unitrinita-rio de Dios que se nos ha vuelto familiar a travs del smbolo ni-geno (nCredo in unum deum...o), no dice nada en cuanto a larealidad intramundana, no tiene ningn contenido ntico, sinoqrl! d" cuenta de la nueva e*periencia de la palabra que el cris-tianismo ha trado al mundo; para usar los trminos de \Witt-genstein, no dice n"da sobre cmo el mundo es, sino que revelaque el mundo es, que el lenguaje es. La palabra, que est abso-lutamente en el principio, que es, por lo tanro, el presupuestoabsoluto, no presupone nada sino a s misma, no tiene nada de-lante de s que pueda explicarla o develarla a su vez (no hay pa-labra para la palabra), y su esrrucrura triniraria no es ms que elmovimiento de la propia aurorrevelacin. Y esta revelacin de lapltir, esre- no presuponer nada sino el presupuesro nico, esDios: uY el verbo era Diosu (Juan 1, 1).
El sentido propio de la revelacin es entonces el demosrrar, que toda palabra y todo conocimienro humano tienen su raz ysu fundamento en una aperrura que los trasciende infinitamen-te; pero
-al mismo tiempo- esta apertura no concierne sino allenguaje mismo, a su posibilidady a su exisrencia. Como decael gran telogo judo y caleza de la escuela neokantiana Her-
28
tnr:rrrn (blrcn, cl sentido de la revelacin es que Dios no se reve-l.r ,'z algo, sino algo, y que su revelacin no es otra que die\ir/i)lfung der Wrnunfi,la_ creacin de la razn. Revelacin no'ignifica este o aquel enunciado sobre el mundo, no aquello quel,('puede decir a travs del lenguaje,.sino que la palabra, el len-litraje son. j ,. ,l i { .i ' ..
Pero qu puede significaJ una afirmacin del tipo: el len-qrraje es?
ir.. ltt".rf " I . '', ''' "',,En esta perspectiva debemos dirigir nuestra mirada hacia el , .
Irrgar clsico en el que se ha postulado el problema de la relacin (,.'rrtre revelacin y razn, es decir al argumento ontolgico de r , ,Anselmo. Ya que, como Fue objetado tempranamente por An-sclmo, no es verdad que la simple pronunciacin del nombrel)ios, de quid maius cogitari nequit, implica necesariamente la.'xi.stencia de Dios. Pero existe un ser cuya simple nominacinlingstica implica la eiistencia, y es el lenguaje. El hecho de quevo hable y que alguien escuche no implica la existencia de nada, ,('xcepto del lenguaje. El lenguaje es lo que debe necesariamente|resuponerse a s mismo.,Lo que el argumento ontolgico pruebacs, entonces, que si los hombres hablan, si hay animales racio-rrales, entonces hay una palabra divina, en el sentido de quesiempre hay ya preexistencia de la funcin significante y apertu-la de la revelacin (slo en este sentido
-slo si Dios es el nom-lrre de la preexistencia del lenguaje, de su morar en la arch- elirrgumento ontolgico prueba la existencia de Dios). Pero estarrpertura, contra lo que pensaba Anselmo, no prtenece a la es-lcra del discurso significante, no es una proposilin dotada desentido silg
_un puro acontecimiento de lengU,aje ms all o msac de todo significado particular. Conviene releer en este hori-z.onte la objecin que un gran lgico poco conocido, Gaunilon,opone al argumento de Anselmo. A Anselmo, quien afirmabaque proferir la palabra Dios implica necesariamente, para quienla entiende, la existencia de Dios, Gaunilon opone la experien-
29
-
,l \
cia de un idiota o de un brbaro que, frente a un discurso signi-ficante, entiende ciertamente que hay un acontecimiento delenguaje, que hay
-dice Gaunilon- una uzx, una palabra huma-na, pero no puede de ningn modo aprehender el sentido delenunciado. Un tal idiota o un tal brbaro
-escribe Gaunilon-no piensa
la voz misma, es decir el sonido de las slabas o de las letras,que es una cosa de algn modo verdadera, sino el sentido de lavoz oda; pero no como piensa quien conoce qu cosa se sue-le significar con aquella voz (y que lo piensa, por ende, segnla cosa fsecundum rem], aunque sea verdadera slo en el pensa-miento), sino sobre todo tal como pier-rsa quien no conoce susignificado y piensa slo segn el movimiento del alma quetrata de representarse el efecto de la voz oda y su significado.
Experiencia ya no de un mero sonidoT todaua ao de un sig-nificado, est (pensamiento de la voz sola, (ucogitatio secun-dum vocem solamu, como la llama Gaunilon) abre al pensa-miento una dimensin lgica auroral que, indicando el
.purotener-lugar del lenguaje sin ningn evento determinado d.e sig-
{nificado, muestra que todava hay una posibilidad de pensa-i:gietrto ms all de las proposiciones significantes. La dimen-sin lgica ms original que est en cuestin en la revelacin noes, por lo tanto, la de la palabra significante sino la de una pa-
, labra que, sin significar nada, significa la significacin misma.(En este sentido deben entenderse las teoras de aquellos pensa-dores como Roscelino, de los que se deca que haban descubier-to uel sigr-rificado de la voz, y que afirmaban que las esenciasuniversales eran slo flatus uocis. FLttus uocis no es aqu el simplesonido sino, en el sentido que hemos visto, la voz como pura in-dicacin de un acontecimiento de lenguaje.
-Y- esta voz coincidecon la dimensin de significado ms universal, con el ser.) Estadonacin de una voz por el lenguaje es Dios, es la palabra divi-
30
rr.. l'.1 ronrbrc clc [)ios, cs decir el nombre que nomina el len-1',u:rjt', t's por Io tanro (tal como la tradicin mstica no se ha, ,ursaclo dc repetir) una palabra sin significado.
l'.n trminos de la lgica contempornea, podramos decir,('r)tonces, que el senrido de la revelacin es que, s! hay un meta-l('rgu:rie, ste no es un discurso significante, sino una pura vozirr.significante. Que exista el lenguaje es algo tan cierro como in-,.rrnprensible, y esta incomprensibilidad y esra cerreza consritu-vc'lafeylarevelacin' { r,, !, r, 'v .i,',,,
La principal dificultad de una .*posicn filosfica*tae a('ste rnismo orden de problemas. La filosofa no se ocupa, en.'flcto, slo de aquello que es revelado a travs del lenguaje, sinotrrmbin de la revelacin del lenguaje mi-smo. Una exposicin fi-Iosfica es, enronces, aquella que, hable de lo que able, debetambin dar cuenta del hecho d. q"H'-bT; un discuiso cil'enrodo dcir, dice anre todo el lenguaje mismo. (De aqu l" .r.r-cial proximidad
-pero tambin la distancia- entre filosoa ytcologa, al menos tan antigua como la definicin arisrotlica dela filosofia primera como theologik.) f t. i.'. : i
Esto se podra expresar tambin diciendo que la filosoia no ,
cs una visin del mundo sino una visin del lenguaje en efec- ito, el pensamienro .ont.-!rneo ha seguido con incluso de-masiado celo esre camino. La dificulrad surge aqu, sin embar-go, del hecho de que
-como est implcito en la definicin de lavoz que da Gaunilon- lo que est en cuestin en una exposicinfilosfica no puede ser simplemenre un discurso que riene allenguaje como tema, un metalenguaje que habla del lenguaje.Lavoz no dice nada, sino- qu_-e-.se mue.lga, precisamente como laforma lgica segn \Xziiigeniiein, y no puede por lo ranro con-vertirse en tema de un discurso. La filosofia no puede sino con-ducir al pensamiento hasta el lmite delavoz: no puede decir lavoz (o, al menos, as parece).
El pensamiento conremporneo ha tomado conciencia de
3t
-
lt,
manera resuelta del hecho de que un metalenguaje lrinro y ab-soluto no existe, y de que toda construccin de un metalengua-je queda presa en un regreso al infinito. La paradoja de la pura
. intencin filosfica es, sin embargo, justamente la de un discur-so que debe hablar del lenguaje y exponer sus lmites sin dispo-ner de un metalenguaje. De este modo, se-topa precisamentecon lo que constitua el contenido esencial de la revlc-in: l-gos n arc/ti, la palabra est absolutamente en el principi,--s, el
. fra;"p"esto absoluto (o, como escribi alguna vez Mallarm, elverbo es un principio que se desarrolla a travs de la negacin detodo principio). Y con esta morada de la palabra en el principioes como deben medirse siempre de nuevo una lgica y una filo-
,, , . r?f".-r:":rir",:r.r d1 sus.tareas, ru
- .,lr"t" , ,,". '\'Si*hay n ptrnto sobre el cual las filoso[as'contemporneas
* parecen estar de acuerdo es precisamente el reconocimiento deeste presuplresto. As, la hermenutica asume esta irreductibleprioridad de la funcin iignificante afirmando
-segn el lemade Schleiermacher que abre Wrilad y mtodn- que (en la herme-nutica hay un solo presupuesto: el lenguajeo, o interpretando,con Apel, el concepto de ujuego lingsticoo de \flittgenstein enel sentido de una condicin trascendental de todo conocimien-to. Este a priori es, para Ia hermenutica, el presupuesto absolu-to, que puede ser reconstruido y hecho consciente, pero no pue-de ser superado. De manera coherente con estas premisas, lahermenutica no puede sino ponerse como horizonte de unatradi_ci(n y una interpretacin infinitas, cuyo sentido ltimo ycuyo fundamento deben necesariamente permanecer no dichos.Puede interrogarse sobre cmo adviene la comprensin, pero elhg*" de que haya comprensin es aquello que, permaneciendoimpensado, hace posible toda comprensin. nTodo acto de pa-labra
-escribe Gadamer-, en el acto de su acontecer, hace pre-sente al mismo tiempo lo no dicho a lo cual l mismo se refierecomo respuesta y llamada.' (Se comprende, entonces, cmo la
32
lcrlncnurica, lur cuando se rernite a Hegel y a Heidegger, deja.'n la sombra precisamente aquel aspecto del pensamiento de,unbos que pona en la mira el saber absoluto y el fin de la his-rtrria, por una parte, y el Ereignis y el fin de la historia del ser,por la otra.)
En este sentido, la hermenutica se contrapone -pero no de
rrn modo tan radical como podra parecer- a aquellos discursos,como la ciencia y la ideologa, que aun presuponiendo ms ornenos conscientemente la preexistencia de la funcin signifi-cante, remueven este presupuesto y dejan que acten sin reser-vas su productividad y su poder nulificante. Y, en verdad, no secntiende de qu manera la hermenutica podra convencer a es-tos discursos de que renuncien a sus comportamientos, al me-nos en la medida en que ellos han devenido nihilsticamentec
-
I1lj,
i,.,' '
t
aqu cl pensarniento considcra cerrada su tilrcil l)r'ccis:uncntccon el reconocimiento de lo que constitua el contenido mspropio de la fe y la revelacin: la situacin del lgos enla arch.Lo que la teologa proclamaba incomprensible para la raznahora es reconocido por la razn como su presupuesto. Todacomprensin est fuqdada en lo incomprensible.
Pero no queda en la sombra, de este modo, precisamentelo_ que debera ser la tarea filosfica por excelencia, es decir, laelim-inacin y la uabsolucin, del presuprrsto? No era la filo-sofla acaso el discurso que se pretend4 libre {S t-p'{o prsupues-to, incluso del ms universal de los prdbupu'esros, que se expre-,""en la formula: hay lenguaje? No se trata para ella decomprender lo incomprensible? Quiz justamente en el abando-no de esta tara, que condena a la sierva a un matrimonio consu patrona teolgica, consiste la dificultad presente de la filoso-fa, as como la dificultad de la fe coincide con su aceptacin por
" parte de la razn. La abolicin de los confines entre fe y raznsigna tambin su crisis, es decir, su juicio recproco.
El pensamiento contemporneo ha llegado a la proximidadde ese lmite, ms all del cual ya no parece posible un nuevodevelamiento epocal-religioso de la palabra. El carcter de archde! !go1ya est completamente revelado, y ninguna nuevfigu-
' ra de lo divino, ningn nuevo destino histrico puede alzarse
I por encima del lenguaje. El lenguaje, en el punto en el cual sesita absolutamente en arch, tambin desvela su absoluta ano-
, .IiTi". No hay nombre para el nombre, no hay meilnluai, nisiquiera en la forma de una voz insignificante. Si Dios era elnombre del lenguaje, nDios ha muerto, puede significar sola-m-glte: ya no hay un nombre para el lenguaje. La revelacin aca-bada del lenguaje es una palabra completamente abandonadapor Dios. Y el hombre est arrojado en el lenguaje sin tener unavoz o una palabra divina que le garanticen una posibildad desalirse del juego infinito de las proposiciones significantes. As,
\
Ii
54 35
lnr.rlnrt'ntc, n()s cnc()ntranttts solos con nuestras palabras, porI'rrn('r'ir vcz. sr. tt"
"t la revolucin copernicana que el pensa-,'rr( nr() clc trrrcstro tiempo hereda del nihilismo: somos los pri- i,,'. r.,s h
-
iri
(()ndcnild().s :l elrtul)(lcrsc crl r.'l lcngrtaie. :l'cr.rrtt.r v('/ rll.is.a