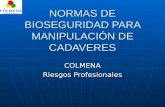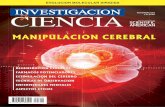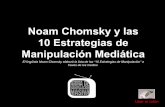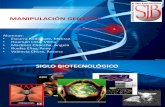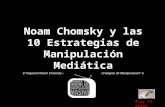Acebal Las Figuras de La Manipulacion
-
Upload
vmquezadas -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Acebal Las Figuras de La Manipulacion
-
Sumario:El presente trabajo ofrece un estudio de las diferentes di-mensiones involucradas en la manipulacin, en tanto compo-nente argumental de una estrategia comunicativa. El objetivo es capitalizar anlisis provenientes de estudios semiticos y de la argumentacin por medio de una metodologa de base lgico-semitica denominada nongono semitico. La misma nos permitir identif icar las dimensiones presentes en la ac-tividad manipulatoria, su interdependencia lgica, as como los diferentes tipos de vnculos (afectivos, de fuerza y de re-conocimiento) sobre los que se cifran las relaciones de ma-yor o menor simetra entre las par ticipantes de la interaccin. El trabajo avanzar en la propuesta de una caracterizacin de algunas de las formas manipulatorias (ruego, orden, per-suasin, amenaza, etc.) surgidas de la combinacin de los as-pectos sgnicos constitutivos de la manipulacin. Finalmente nos detendremos en la orden, la amenaza y el desafo, las cuales sern analizadas en trminos estratgicos.
DeScriptoreS:signo tridico, manipulacin, conmover, imponer, convencer
Summary:The aim of this ar ticle is to show a study of the dif ferent ma-nipulations dimensions, as an argumentative component of a communicational strategy. The objective is recovering analy-ses from semiotic and argumentation studies with a logic-se-miotic methodology called semiotic nonagon. This method-ology will be able to identify dimensions that are present in the manipulatory activity, its logic interdependency and the dif ferent kinds of bonds (af fective, of force y of acknowledge) over the relations of more or less symmetry between par tici-pants of interaction are suppor ted. This work intends of fer a characterization of some forms of manipulation (plea, order, persuasion, threat, etc) arisen from combination of signic as-pects of manipulation. Finally we will focus on the order, treat and challenge, which will be analyzed in a strategic way.
DeScriberS: triadic sign, manipulation, to move, to impose, to convince
Las f iguras de la manipulacinPor Mar tn Miguel Acebal
Docente Adjunto Interino en la Universidad Nacional del Litoral, Becario CONICET.
Pgina 293 / ACEBAL, Mar tn Miguel, Las f iguras de la manipulacin en La Trama de la Comunicacin, Volumen 13. UNR Editora, 2008
-
Pgina 295 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
introDuccinEl objetivo de este trabajo es, en un principio, revisar
brevemente el modo en que la tradicin retrica y la ms moderna teora de la argumentacin, han consi-derado a las condiciones de posibilidad de la actividad persuasiva. Atenderemos par ticularmente a la mirada sesgada que la tradicin y autores contemporneos han impuesto al fenmeno manipulatorio por medio de un abordaje de cor te prescriptivo, apoyado en la ra-zonabilidad y la cooperacin de los par ticipantes. Se tratar de hacer evidentes las limitaciones que esta concepcin de la persuasin ha impuesto al aparato descriptivo explicativo de la actividad manipulatoria que se realiza en los discursos, as como de la necesi-dad de ampliar los aspectos involucrados en este tipo de actividades. Para realizar este ltimo objetivo nos valdremos de los conceptos peirceanos de signo y de sus diez clases, as como del denominado nongono semitico, desarrollo metodolgico de base lgico-se-mitica peirceana (Guerri 2001, 2003).
en la bSqueDa De la armona originariaA lo largo del siglo XX, la retrica clsica y sus de-
sarrollos posteriores fueron recuperados desde dife-rentes perspectivas, para reelaborarlos en el marco de problemticas y objetos diferentes. En los aos 50, Perelman y Tyteca (1958 [1989]) propondrn su nueva retrica. En este contexto de posguerra, la retrica se ofreca como una forma razonable para lograr la adhe-sin de una audiencia a determinadas tesis. Dicha ad-hesin, segn estos autores, se basaba en la atencin a los acuerdos que poda establecer el orador con su audiencia. La persuasin consista en un recorrido que par ta de lo ms aceptado por los destinatarios (los acuerdos) a lo menos aceptado (la tesis postulada). Como seala Maraf ioti, en relacin con la propuesta de Perelman: La argumentacin supone el encuentro de pensamientos: el deseo del orador de persuadir sin imponer y una disposicin por par te del auditorio de
escuchar. (2005:99). En esta misma direccin, van Ee-meren, Grootendorst y Snoeck Henkemans (2006:17) sealan que la actividad argumentativa es una activi-dad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crtico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista y par te siempre de una diferencia de opinin.
La argumentacin se instala, de este modo, siempre en una situacin de simetra entre los par ticipantes. Nuestro objetivo es revisar esta visin armoniosa para restituir la bsqueda de la modif icacin de actitudes, hbitos o conductas a parmetros que incluyan no slo la cooperacin, sino tambin las relaciones de empata y subordinacin.
argumentacin y manipulacinEl primer paso ser la reincorporacin de la manipu-
lacin como concepto ms general. La manipulacin es un trmino que en el marco de la retrica y la teora de la argumentacin est cargado de una gran canti-dad de connotaciones negativas. Nos interesa en este trabajo despojar a este trmino de estas valoraciones lo que no signif ica no postular una instancia crtica para los mecanismos que contendr y caracterizarla como una nocin que rene a todas las formas en que se puede elaborar una estrategia destinada al refuerzo, la aceptacin o la modificacin de una determinada ac-titud, conducta o hbito.
la manipulacin DeSDe una perSpectiva triDica: conmoVer, imponer, conVencer
Desde una perspectiva semitica peirceana, la ma-nipulacin puede pensarse como un signo de la inte-raccin manipulatoria, esto signif ica que construye un objeto inmediato de la misma, a par tir de un recor te de la complejidad mayor (objeto dinmico) que ella su-pone.
Aceptada la opcin terica de pensar a la manipula-cin como signo tridico, debemos identif icar los as-pectos que constituyen al signo para Peirce. La mani-
-
Pgina 297 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
pulacin admite una primera par ticin en conmover (en tanto representamen), imponer (en tanto fundamento) y convencer (en tanto interpretante) (Figura 1). Cada uno de estos tres aspectos del signo supone una relacin diferente que establece el signo con la interaccin manipulatoria. La imposicin se relaciona con las posibilidades de apelar a las condiciones materiales, prcticas, de poder de los discursos. En trminos de Magarios de Morentin (1984) y Guerri (2001; 2003), ste supone el aspecto existencial del signo, una rela-cin basada en la distribucin del poder y que se vale de ella para operar sobre el otro. El convencimiento se relaciona con las condiciones cognitivas de la interac-cin, los sistemas de valores, las creencias, en tanto posibilidades a las cuales recurrir con la manipulacin; sta es, como ya se ha dicho, la dimensin ms legiti-mada en los estudios sobre la argumentacin, al punto de ofrecerse como criterio de valoracin tica (y no de ef icacia) del resto de las formas posibles. Para los mencionados autores, este aspecto constituye la di-mensin valorativa del signo. Finalmente, el conmover se vincula con (la posibilidad de aludir a) las pasiones, los sentimientos y el vnculo de proximidad entre los par ticipantes de la interaccin; en los trminos que venimos desarrollando, la dimensin formal o de po-sibilidad del signo (Figura 1):
Figura 1: Primera par ticin del signo manipulacin
La diferencia entre el conmover y el convencer, ya haba sido sealada por los estudios retricos ms antiguos (Bar thes 1985 [1993]), y profundizada en su
interrelacin por estudios contemporneos (Scaranti-no 2008). Sin embargo, la propuesta tridica, permite reconocer un aspecto ignorado por estos planteos, como es el de la imposicin, desplegando toda una problemtica a su alrededor. Por otra par te, a dife-rencia de lo sugerido por la tradicin prescriptiva de la argumentacin, cada una de estas formas tiene su propia ef icacia en la manipulacin, y la preeminencia de cada uno de los aspectos supone un nfasis en al-guno de ellos, pero de ninguna manera una negacin del resto. En tanto constituyentes del signo, necesitan pensarse como interactuantes y dependientes entre s.
el nongono Semitico: loS nueve Sub-SignoS De la manipulacin
En una segunda instancia debemos profundizar en los aspectos constitutivos del signo manipulacin y pensar a cada uno de ellos como signos, con sus propios sub-signos. Tal procedimiento es el que pro-pone la metodologa del nongono semitico (Guerri 2001, 2003), la cual se basa en la recursividad del signo peirceano para dar lugar a la posibilidad de pa-sar, en un primer desarrollo, de tres signos a nueve. Como recuerda Claudio Guerri, tal desarrollo de los nueve sub-signos ya estaba en el propio Peirce (CP 2.243-252), pero lo que no propuso era de un diagrama (cono diagramtico) para explicitar en el plano sus relaciones. En este sentido, el nongono semitico ofrece ese diagrama que permite desarrollar los sub-signos de un signo, explicitar sus relaciones lgicas y hacerlas visibles en su simultaneidad.
La segunda operacin terica que demanda esta metodologa consiste en la identif icacin de los sub-signos de los correlatos del signo manipulacin. Co-rresponde as pensar al conmover, al imponer, y al convencer como signos, esto es, analizables en una dimensin formal, de posibilidad (a las que conside-raremos como las formas del vnculo que proponen1),
existencial, de actualizacin (la dimensin de la inte-raccin que se apela) y valorativa, de necesidad (los valores sociales que autorizan estas formas de la ma-nipulacin2) (Figura 2):
Figura 2: Tricotomas de los correlatos del signo manipulacin. Segunda par ticin del signo.
Combinada con la par ticin anterior, el resultado es un nongono semitico que podra visualizarse de la siguiente manera (Figura 3):
Figura 3: Nongono Semitico del signo manipulacin.
Presentado de este modo el signo manipulacin, se explica hasta cier to punto la preeminencia dada al con-vencer en la retrica aristotlica y en desarrollos con-temporneos. Los valores sociales relativos al saber y al creer se ubican en el lugar lgico del argumento, es decir, el valor del valor que otorga coherencia a los ocho lugares restantes. Al mismo tiempo, cada una de las instancias de las tricotomas -vnculo, dimensin,
valores sociales- tienen una relacin habilitante entre s. As, el reconocimiento, lo que en trminos psicoa-nalticos constituira la transferencia, presupone una relacin de poder entre los involucrados y, al mismo tiempo una relacin de carcter emptica, la cual es, como pura posibilidad, insuf iciente para la realizacin de la manipulacin. El viejo principio psicoanaltico sobre la imposibilidad del anlisis de una persona cer-cana, se explica por esta necesidad de pasar del rol de amigo, al de profesional autorizado, con la con-secuente instauracin de la relacin de poder, que es reconocida por el paciente y que el profesional debe abandonar de modo consciente.
la forma Del vnculo entre loS participanteS De la interaccin
Dice Guerri: El diagrama contempla la divisin de Peirce en Cualisigno, Sinsigno y Legisigno (CP 2.244), determinados por la relacin del signo consigo mismo; cono, ndice y Smbolo (CP 2.247), determinados por la relacin con su Objeto dinmico- y Rhema, Dici-signo y Argumento (CP 2.250), por la relacin con el Interpretante. (2003:160)
En nuestra aplicacin, los lugares del Cualisigno, Sinsigno y Legisigno son ocupados por el vnculo sen-timental, el de poder y el cognitivo respectivamente. Suponen una relacin del signo consigo mismo por-que constituyen la pura posibilidad de la manipulacin. Como sealamos antes, para que haya manipulacin, la primera condicin necesaria es la construccin de un vnculo entre los par ticipantes de la interaccin. Condicin necesaria, pero no suf iciente, en tanto la mera relacin entre los par ticipantes no implica la actuacin de uno sobre el otro. Dicha relacin puede tomar las tres formas sealadas, interdependientes entre s.
As, la empata es la situacin originaria de toda accin manipulatoria, supone una identif icacin entre el manipulador y el manipulado, este ltimo percibido
Pgina 296 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal
-
Pgina 299 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
como un ser humano sobre el que se har necesario elaborar una accin manipulatoria y no apelar a la pura fuerza o a la accin directa. Los siguientes movimien-tos se vern como rupturas, en tanto materializacio-nes, encarnaciones (embodiment) de ese estado idlico y, por ende, mtico, donde los sujetos se sienten par te de una misma unidad, de un todo.
La subordinacin, como puede preverse, postula una relacin jerrquica entre los par ticipantes de la inte-raccin, en la que el manipulador ocupa un lugar de superioridad sobre el manipulado. Como actualizacin de la relacin emptica, la subordinacin requiere que el subordinado sea reconocido previamente (lgica-mente antes) como alguien con el cual es posible es-tablecer alguna relacin de ese tipo. La subordinacin es una enajenacin, en el sentido la transmisin al otro de un dominio sobre algo; pero demanda previamente que dicho dominio haya sido reconocido. Tambin es una alienacin, en el sentido de distanciamiento de la identif icacin mtica. La empata le otorga al otro suje-to un estatuto sobre el cual se podr operar, y la ope-racin primera de la manipulacin es la enajenacin, que redunda en una relacin de subordinacin entre los par ticipantes. De este modo, el Sinsigno, la Forma del Existente, slo es posible en tanto dispone de las posibilidades del Cualisigno, a las cuales singulariza de alguna manera3.
El reconocimiento es la ley que vuelve a la relacin de subordinacin como legtima. Se trata de aquella clase de relacin en la que el manipulado acepta la jerarquizacin establecida por razones de orden so-cial y convencional. El creyente reconoce la autoridad del sacerdote, el paciente la del mdico, el alumno la del docente, etc. Sobre este signo, seala Peirce: A Legisign is a law that is a Sign. This law is usually established by men. Every conventional sign is a legi-sign [but not conversely]. It is not a single object, but a general type which, it has been agreed, shall be sig-nif icant. (CP 2.246)
Para nuestro anlisis esto signif ica que mientras la subordinacin aparece como una relacin entre los sujetos par ticulares de la interaccin (manipulador / manipulado), una instanciacin concreta, el recono-cimiento tiene la generalidad de la ley, trasciende la jerarquizacin par ticular. Esto se hace evidente en los ejemplos que acabamos de mencionar. No aludamos a sujetos par ticulares, sino a roles sociales: el sacer-dote, el docente, etc. En este sentido, el reconocimien-to es una norma o una ley capaz de explicar diferentes vnculos de subordinacin, a los cuales vuelve, por su especif icidad de ley, legtimos.
laS DimenSioneS apelableS en la manipulacincono, ndice y Smbolo son signos determinados por
la relacin con su objeto. Esta tricotoma est ocupa-da en nuestro nongono por las posibles dimensiones de la interaccin a las que puede apelar la manipula-cin. Desde esta perspectiva, el signo manipulacin se relaciona con aquellos aspectos de la interaccin operantes en la actividad persuasiva (siguiendo con el uso amplio de este trmino).
Mientras la primera tricotoma del vnculo apenas estableca la posibilidad de la relacin entre los in-volucrados, esta segunda supone ya un pasaje a la identif icacin de cules son los aspectos que habilita esa relacin como susceptibles de ser apelados para movilizar al interlocutor. En Aristteles ya estaba pre-sente no sin cier to escepticismo moral- la diferencia entre la apelacin al pathos (aqu dimensin pasional, primeridad) y al logos (dimensin cognitiva, terceri-dad); lo que hace este cono es evidenciar la dimen-sin faltante, as como la relacin entre ellas4.
La dimensin prctica (ndice) no slo acenta la sub-ordinacin como vnculo, sino tambin como limitacio-nes materiales para la transformacin de ese vnculo: la violencia fsica o simblica, los mecanismos de con-trol y sancin social. Segn Peirce (CP 2.248), el ndice es un signo que denota a su objeto por la vir tud de ser
realmente afectado por este objeto. Para nuestro an-lisis esto signif ica que la dimensin prctica se pre-senta como el componente ms contextualmente de-pendiente de los nueve signos. Cobran de este modo relevancia las normas que regulan dicha interaccin sobre las que la manipulacin buscar realizarse; pero tambin, como veremos sobre el f inal, son signif icati-vos los esfuerzos por la imposicin de una def inicin del contexto. Esta dependencia contextual hace que las condiciones presionen sobre la actividad manipu-latoria y sobre el manipulador, que deber atender a la situacin contextual para adaptarse a ella o tratar de modif icarla (en tanto posibilidad, siempre parece disponible la opcin por aludir a otro de los aspectos o redef inir las mismas condiciones prcticas). En trmi-nos de Peirce, podramos decir que semiosis anterio-res han constituido un objeto dinmico que presiona sobre el objeto inmediato construido por la estrategia manipulatoria (la def inicin de la interaccin), de modo tal que un distanciamiento abrupto puede percibirse como violento5 y, en algunos casos, inef icaz (imagine-mos a un empleado intentando dar una orden a su jefe o a un paciente exigiendo determinado medicamento al mdico; la manipulacin sigue siendo posible, pero esta dimensin no aparece como la ms adecuada para el subordinado). Cuando estudiemos el polo de la imposicin, nos detendremos ms en este punto.
Las dimensiones pasional (Forma) y cognitiva (Valor), aunque de un modo opositivo, han sido trabajadas ampliamente en los estudios retricos y argumentati-vos. Aqu ref ieren a los aspectos de la interaccin sus-ceptibles de ser movilizados por la manipulacin. La dimensin pasional, en tanto cono, puede pensarse como el componente ms aspectual o formal de la ma-nipulacin. En los planteos retricos clsicos, sola su-gerirse que el comienzo de todo discurso deba incluir aquellos recursos que lograban la buena disposicin del auditorio, la llamada captatio benevolentiae. Esta ubicacin espacial y temporal de la apelacin a la di-
mensin pasional demuestra el carcter posibilitante6, pero no def initivo de esta dimensin (en tanto Forma); la demostratio (apelacin a la dimensin cognitiva) era un momento posterior en el desarrollo del discurso, pero que requera de esta instancia previa que favore-ca la actitud del auditorio para las pruebas.
Lo que aqu llamamos dimensin cognitiva consiste en la apelacin a la razonabilidad disponible en la interaccin, o en los par ticipantes de la interaccin. La razonabilidad es un concepto que le permite a Perelman incluir entre las premisas argumentales las proposiciones valorativas, que no admiten una aceptacin evidente (como s lo hacen las deduc-ciones lgicas, por ejemplo). Como seala Wintgens (1993:197), la diferencia entre las proposiciones te-ricas y las prcticas se convier te en una cuestin de grado entre la aceptacin necesaria y la no-necesaria, y esta diferencia se expresa en los trminos racional y razonable. De un modo hipottico podemos sugerir que en este lugar lgico se ubicaran los modos de or-ganizacin de la demostracin: la deduccin, la induc-cin y la abduccin. Tal hiptesis parece sustentarse en algunos pasajes del propio Peirce a la hora de refe-rirse al smbolo como clase de signo (CP 2.95 y 2.96). Al igual que mencionamos al momento de trabajar el legisigno, el smbolo supone una convencin, por ende con un mayor grado de generalidad. Las formas de razonamiento o de razonabilidad se actualizan en premisas par ticulares, las cuales son retomadas por estas formas para orientar las conclusiones.
loS valoreS SocialeS que movilizan la accinComo mencionamos antes, los valores sociales son
la competencia modal (Greimas y Cour ts 1979 [1990]) sobre la que pretende actuar el manipulador. El valor que se utilizar para modif icar, actuar sobre ese ha-cer, es lo que estamos consignando en la tricotoma que denominamos valores sociales. As, donde dice querer debe leerse querer-hacer, en tanto programa
Pgina 298 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal
-
Pgina 301 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
propuesto por el manipulador al manipulado (hace que el manipulado quiera hacer).
Los valores son la condicin necesaria y suf iciente para la manipulacin. En efecto, de poco sirve cons-truir una relacin asimtrica y apelar a normas o ra-zones de fuerza, si tal relacin y tales normas no son asumidas por el manipulado (aceptadas o temidas). En sntesis, los valores sociales modales (Valor) son aquellos que evalan (o que la manipulacin hace eva-luar), dada una relacin par ticular (Forma), cules son las dimensiones apelables en la misma (Existencia)7.
Los valores sociales del querer / desear8 constituyen categoras modales volitivas, es decir, el sujeto las ex-perimenta como no impuestas. No deberamos, creo yo, apresurarnos en hacer una reduccin subjetivista de este lugar lgico. Los valores modales son siempre valores sociales, es decir, reconocidos socialmente como capaces de movilizar la accin.
Los valores sociales del deber / poder suponen una suer te de interiorizacin que ha hecho el sujeto, du-rante los diferentes perodos de socializacin, de las normas ms o menos institucionalizadas en una de-terminada comunidad. Es interesante en este punto sealar la diferencia en los lugares lgicos del ndice (EE) y del Dicisigno (VE). Mientras el ndice, lo que lla-mamos la dimensin prctica supone la posibilidad de apelar a normas y mecanismos de sancin social, el Dicisigno constituye la posibilidad de hacer funcionar dichas normas en el manipulado, sin necesidad de apelar a la sancin, ya que han sido aceptadas por l (de hecho, la apelacin a la sancin supone la ausen-cia de este valor en el manipulado, la imposibilidad de su recuperacin en la manipulacin, lo que requerir construir otras f iguras manipulatorias alternativas). En este sentido es que el manipulador no puede limitar su operacin en el correlato de la imposicin a la nor-mativa contextualmente disponible en la interaccin, porque puede fracasar en la aceptacin o la incorpo-racin que ha hecho el sujeto de dichas normas.
Finalmente, el nongono semitico de las formas de la manipulacin se completa con la posibilidad de alusin a los valores que, en principio, reconocimos como del saber / creer. En tanto ocupan el lugar lgico del argumento (del signo formas de la manipulacin), estos valores (es decir, las posibilidades de aludir a ellos) otorgan coherencia al resto de los sub-signos que hemos desarrollado hasta aqu.
Si par timos de la existencialidad, como hemos he-cho en varios pasajes de este trabajo, el valor del sa-ber constituye la posibilidad de aludir a todos aquellos saberes compar tidos y presupuestos en una actividad manipulatoria. El tema de la presuposicin, como lo seala Levinson (1983 [2000]:167), es uno de los que presenta la mayor cantidad de trabajos en el mbito de la pragmtica9. No nos interesa aqu sumergirnos en este tema tan complejo, sino tan slo sealar algunos aspectos del mismo que consideramos relevantes.
En tanto terceridad del correlato del convencer, el saber es uno de los valores que evaluar las razones ofrecidas (o que pueden ser ofrecidas) en lo que deno-minamos como la dimensin cognitiva. As, cualquier posibilidad de aludir a un argumento, esto es, de actua-lizar una premisa argumental que funcionar dentro de algn tipo de razonamiento persuasivo (Smbolo) se explicar y validar, en principio, por los presupuestos y los conocimientos comunes que el mismo establece. En el archireferido razonamiento silogstico de Scra-tes y su mor talidad, podramos decir que el valor del saber deber evaluar la existencia o no de un sujeto en el mundo que se llama o se llam Scrates. A pesar de ser sta su formulacin ms bsica, ya pueden vis-lumbrarse algunas de las problemticas que ataen a este valor, tales como la de la relevancia (Sperber y Wilson 1986) y la de la verosimilitud.
Desde el punto de vista formal, parece posible con-cebir en este lugar lgico que estamos estudiando, una instancia desde la cual se evalan los razonamientos ofrecidos o que pueden ser ofrecidos- en la dimen-
sin cognitiva slo en su formalidad, lo que estable-cera su validez o invalidez10. Aqu, claro est, cobran relevancia todos los estudios de la lgica formal, pero no deberamos limitarnos a ellos. En cier to modo, es posible concebir que un estudio de la audiencia revele en ella la aceptacin de determinada organizacin de los razonamientos por sobre otra; por ejemplo, la pre-ferencia de una lgica inductiva sobre la deductiva.
El desarrollo que hemos hecho aqu de la instancia lgica del argumento del nongono semitico de las formas de la manipulacin, se cierra con la identif i-cacin de la terceridad constitutiva de esta instancia. As, el argumento, el componente que puede ser pues-to en relacin con el correlato del convencer y que, a la vez, le otorga coherencia a la totalidad de los ocho sub-signos restantes, puede ser par ticionado en los valores modales de la lgica (con todos lo reparos que hemos hecho, esto es, como su restriccin a la validacin formal o sintctica de los argumentos, sus-ceptible de ser aludida en la manipulacin), del saber (estudiable en los trminos de conocimiento compar-tido, pero tambin de verosimilitud de los argumentos postulados) y del creer. El creer puede ser considera-do de un modo amplio como aquel sistema de valores a los cuales puede (y, probablemente deba) apelar el manipulador.
Los valores del creer se presentan como aquellos capaces de hacer entrar en coherencia el resto de los componentes de las formas de la manipulacin. En lo inmediato, esto es, dentro de la instancia lgica del argumento, el creer es el aspecto decisivo para la va-lidacin de un argumento postulado en la dimensin cognitiva (i.e. Smbolo). En este sentido, la perspectiva ideolgica, en un sentido amplio, puede presentarse como irreductible incluso a los argumentos que, desde otro punto de vista, se evaluaran como irrefutables: puede establecer criterios formales par ticulares (y considerar ms o menos vlidos los razonamientos) o poner en duda incluso la verosimilitud de los argumen-
tos (relativizar las fuentes desde la creencia, dudar de los valores de verdad postulando una concepcin de lo real diferente). Con estos comentarios podemos inferir que lo evidente o lo falso son evaluaciones condicionadas por ese componente decisivo que es el sistema de valores disponibles en la audiencia. Esto no niega la posibilidad de un salto abductivo en don-de ese sistema entre en crisis, por cier ta incapacidad para seguir explicando lo que en trminos de Thomas kuhn podramos llamar como las anomalas del para-digma. Sin embargo, es difcil pensar que el camino ms seguro a la manipulacin sea ste, porque supo-ne una suer te de confrontacin semejante a la de la peticin de principio (petitio principii), exigirle al mani-pulado un esfuerzo cognitivo demasiado costoso.
Finalmente, en lo mediato, el argumento del nongo-no de las formas de la manipulacin ordena la totali-dad de los ocho signos restantes, lo que explicara su relevancia dentro de los estudios de la argumentacin y lo que justif icara reconocer su presencia en las formas manipulatorias de los dems correlatos, el del conmover y el imponer (o en la alusin a los componen-tes de estos correlatos en las f iguras manipulatorias que mencionaremos a continuacin).
laS figuraS De la manipulacinEstablecidos los nueve aspectos constitutivos del
signo manipulacin es posible incorporar una segun-da propuesta terica para facilitar el funcionamiento analtico del nongono. Tal como lo sealara el propio Peirce (CP 2.254), la combinacin de los nueve sub-sig-nos permite el surgimiento de las diez clases de signos posibles. Para nuestro trabajo, esto constituye la posi-bilidad de dar cuenta de las formas de la manipulacin ms estabilizadas en nuestra cultura, caracterizar, en otras palabras, las f iguras de la manipulacin (Filinich, en prensa). A continuacin presentaremos el nuevo cono (Figura 4) que sigue la diagramacin postulada por Peirce (CP 2.264)11, pero por una cuestin de ex-
Pgina 300 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal
-
Pgina 303 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
tensin slo desarrollaremos aqu las f iguras corres-pondientes al polo de la imposicin, y postergaremos el resto para trabajos posteriores:
Figura 4: Las diez clases de signos peirceanos que dan cuenta de las f iguras de la manipulacin
laS figuraS manipulatoriaS Del polo impoSitivo: la orDen, la amenaza y el DeSafo.
Por una cuestin de espacio, no podemos desarrollar aqu un anlisis extenso de las diferentes f iguras de la manipulacin que hemos reconocido. A pesar de esto, nos detendremos en tres de ellas, a las cuales con-sideramos adecuadas para la explicacin del funcio-namiento del icono de las diez clases de signos. Nos referimos a las f iguras de la orden, la amenaza y el de-safo. Las tres se ubican en el extremo per teneciente al correlato de la imposicin; si par timos de la primera de stas, la orden, la amenaza y el desafo sugieren dos desplazamientos estratgicos en las gradientes de la imposicin y de la justif icacin, respectivamen-te. La ref lexin sobre la par ticular conf iguracin ma-nipulatoria que constituye cada una de estas f iguras, as como la misma idea del posible desplazamiento que realiza el manipulador, nos permitirn desplegar lneas de lectura sobre el icono en su totalidad. Por ltimo y antes del desarrollo, aclaremos una confusin
que la terminologa puede llegar a generar. El estudio estratgico aqu postulado no atae a los modos de realizacin lingstica (y/o en otra clase de cdigos) de las f iguras. En este sentido, la orden, por ejemplo, no debe reducirse a las formas imperativas, ya que sta es apenas una de las opciones posibles para su realizacin.
la orDen: la eStrategia De ponerSe en regla.La orden es, si se quiere, la accin o el acto exhor ta-
tivo que se percibe como el menos estratgico de los que hemos identif icado. En efecto, aparentemente, dar una orden consiste en una decisin ms explica-ble por sus condiciones de produccin, la asimetra, la existencia de normativas, etctera, que por una lec-tura estratgica. Desde nuestro punto de vista, esta mirada nos parece restrictiva. En primer lugar, porque tal lectura sugerira la idea de una suer te de grado cero de la accin exhor tativa, a par tir del cual, por di-ferentes procedimientos de seleccin y combinacin, se constituiran las dems f iguras manipulatorias, verdaderos procedimientos estratgicos. Nuestra propuesta supone una suer te de radicalizacin de la lectura estratgica, de acuerdo con la cual incluso lo ms esperable y regular debe ser ledo como una op-cin considerada apropiada a los f ines buscados por (o atribuidos por el analista a) el estratega.
Este ltimo comentario introduce nuestro segundo argumento en contra de la lectura no estratgica de la orden. El mismo se basa en una cita de Pierre Bour-dieu, en la que seala: Cuando comenc mi trabajo de etnlogo, quise reaccionar contra lo que llamaba la juridicidad, es decir, contra la tendencia de los etn-logos a describir el mundo social en el lenguaje de la regla y a hacer como si se hubiera informado sobre las prcticas sociales desde que se ha enunciado la regla explcita segn la cual se presume que son produci-das. As, me alegr mucho un da encontrar un texto de Weber que deca poco ms o menos: Los agentes
sociales obedecen a la regla cuando el inters en obe-decerla la coloca por encima del inters en desobe-decerla. Esta buena y sana frmula materialista es interesante porque recuerda que la regla no es auto-mticamente por s sola y obliga a preguntarse en qu condicin una regla puede actuar. (1987 [1993]:83)
Para nosotros, esta cita de Bourdieu puede traspo-larse a los anlisis que ven en la orden una expresin automtica de las relaciones de poder asimtricas en-tre los par ticipantes. Una lectura estratgica demanda inferir cules son los benef icios y los costos que impli-ca la eleccin de la orden por par te del estratega.
Una orden constituye una estrategia manipulatoria en la cual el estratega construye una relacin asim-trica con el destinatario; dicha relacin demanda el esfuerzo del destinatario y tambin del analista por identif icar cul es la norma ms o menos instituciona-lizada que habilita dicha relacin asimtrica. La orden supone, al mismo tiempo, una cier ta obediencia del destinatario a dicha norma, esto es, la aceptacin de su validez y la obligacin de su acatamiento12. Aunque las semiosis o los discursos anteriores a la estrate-gia manipulatoria constituyan un contexto dentro del cual ser evaluada la estrategia (lo que har espera-ble que el jefe recurra a la orden para demandar algo al empleado), tambin es posible pensar a la orden como una estrategia destinada desaf iar la def inicin imperante de ese contexto. Como seala Fairclough: we cannot simply take the context for granted, or assume that it is transparently available to all par tici-pants, when we appeal to the role of context in text interpretation or production. We need in each case to establish what interpretation(s) of situational context par ticipants are working with, and whether there is not a single shared interpretation. We need also to be conscious of how a more power ful par ticipants inter-pretation can be imposed on other par ticipants. (1989 [1998]:151)
En este sentido, un alumno universitario puede orde-
narle a un docente que ofrezca una clase de consulta previa al examen, apelando a un estatuto que as lo establece. Claramente, el alumno est desaf iando la autoridad del docente intentando instalar a la norma como una nueva def inicin del contexto que equilibra la distribucin de poderes, o que incluso llega a po-sicionarlo por encima de ste. Lo relevante de este ejemplo es que la orden, como estrategia manipula-toria, demanda en los par ticipantes y en el mismo analista- el esfuerzo por identif icar la normativa que la habilita. La no identif icacin de la norma o la falta de obediencia a ella (aspecto que luego retomaremos) atenta contra la ef icacia de la estrategia y demanda-r, en todo caso, una reelaboracin de la misma.
Otra de las apreciaciones tradicionalmente asocia-da a la orden como acto de habla (nosotros agregara-mos estratgico) es su carcter impositivo (Haverka-te 1994:24). Esta af irmacin puede ser relativizada en dos sentidos.El primero de ellos es relativo a la puesta en relacin de la estrategia con los dems discursos producidos en la situacin en la que se inscribe; o, como seala Norman Fairclough, con el modo en que las relaciones sociales son codif icadas en los tipos de discursos (Fairclough 1989 [1998]:156). Este autor ejemplif ica con lo que ocurre durante un interrogatorio policial al testigo de un delito. En este caso, seala, lo esperable es el uso de modos directos de obtener la informacin, con poca preocupacin por realizar al-gn tipo de mitigacin. Sin embargo, el conocimiento del tipo de discurso puede hacer que el interrogado no vea tales expresiones como impositivas, sino como propias y esperable en ese contexto y durante una ac-tividad de ese tipo. As, el grado de imposicin con que es percibida la estrategia depende de tipo de discurso, o de la codif icacin que hace ste del contexto en el que la misma se produce.
Por otra par te, la orden puede ser vista como un modo de despersonalizar el acto exhor tativo, al ha-cerlo residir sobre la norma compar tida por (o impues-
Pgina 302 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal
-
Pgina 305 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
ta a) la comunidad. Dicha estrategia es semejante a lo que Bourdieu llamaba ponerse en regla, es decir, presentar la accin propia como una mera realizacin de la misma norma:
El buen jugador () hace en cada instante lo que hay que hacer, lo que demanda y exige el juego. Esto supone una invencin permanente, indispensable para adaptarse a situaciones indef inidamente variadas, nunca per fectamente idnticas. Lo que no asegura la obediencia mecnica a la regla explcita, codif icada (cuando existe). Describ por ejemplo las estrategias de doble juego consistentes en ponerse en regla, en poner el derecho de su par te, en actuar conforme a intereses mientras se aparenta obedecer a la regla. (Bourdieu 1987 [1993]:70; el marcado es nuestro)
De este modo, como sealaba este autor, el estrate-ga logra poner al grupo de su par te (1980 [1991]:37), obtener un benef icio simblico suplementario, el que trae el estar, o, como se dice, el ponerse en regla, para rendir homenaje a la regla y a los valores del grupo. (1987 [1993]:84); lo que en nuestros trminos signif ica que el acto exhor tativo es respaldado y presentado casi como exigido por la regla, por lo que su cuestio-namiento implica una oposicin a la misma institucio-nalidad de la norma (no soy yo, es la ley la que te castiga)13. Para este socilogo francs, el grado de formalizacin y, por ende, de apego a la codif icacin, estaba vinculado con el riesgo que implicaba la prc-tica: Cuanto ms grande sea la situacin de violen-cia en estado potencial, cuanto ms sea necesario imponer formas, ms la conducta libremente conf iada a las improvisaciones del habitus ceder el lugar a la conducta expresamente reglada por un ritual metdi-camente instituido, hasta codif icado. (1987 [1993]:85)
Esto signif ica que la orden puede ser vista como una estrategia vinculada a circunstancias en las cuales hay un riesgo en el reconocimiento (Forma del Valor, legisigno, vnculo cognitivo entre los par ticipantes) de la autoridad del estratega; riesgo debido a la ac-
cin par ticular demandada por el acto exhor tativo o al momento par ticular del mismo. La orden, en tanto apelacin a la codif icacin y a la normativa vigente, inscribe al acto exhor tativo en la intemporalidad y la generalidad de la ley: lo que se exige (formulacin im-personal deliberada) es exigible a todos y en todos los momentos que lo establece la norma.
Digamos, f inalmente, que reconocer el carcter estratgico de la orden como acto exhor tativo es un modo de restituir al agente socializado (Bourdieu 1987 [1993]:70) en el discurso como prctica social. En este sentido, la orden es menos la expresin de la norma que condiciona el accionar del sujeto (con lo que se reif icaran las reglas por encima de los sujetos sociales, al estilo durkhemiano y tambin estructura-lista), que la puesta al servicio de la misma para sus propios f ines14.
loS DeSplazamientoS: la amenaza y el DeSafoEn el marco del cono propuesto (Figura 4), la ame-
naza supone el desplazamiento estratgico en la gra-diente de la imposicin hacia el polo del conmover. Comparada con la orden, la amenaza reemplaza el valor del deber por el del querer. En este sentido, no es extrao que en los dilogos cotidianos la amena-za sea el paso siguiente a la orden. La amenaza es la reaccin ante la identif icacin de la ausencia en el destinatario del valor del deber, es decir, del acata-miento a las relaciones de poder. Ante esto, la ame-naza conserva la relacin de subordinacin (sinsigno), mantiene las razones de fuerza (ndice, es decir, sigue validndose en la autoridad de la norma), pero desplaza la valoracin al querer del sujeto y a su de-cisin de acatamiento. La ausencia de la obediencia a la norma evidenciada por el fracaso de la orden, se resuelve presentndole al manipulado la opcin por aceptar o no las consecuencias de la falta de acata-miento. De este modo, mientras la orden busca su ef i-cacia en la aceptacin de la ley, la amenaza se apoya
en los mecanismos de sancin social y el temor que ellos puedan producir en los manipulados. La amena-za suele ser, en ltima instancia, el indicio de la crisis de autoridad que experimenta una institucin o uno de sus representantes, el indicio de su incapacidad para hacer de la violencia, de las razones de fuerza, algo aceptado y acatado por los subordinados.
En la gradiente de la justif icacin, el desafo supone un abandono de la relacin de subordinacin para dar lugar al reconocimiento. En efecto, el desafo supone en el desaf iado una valoracin de la opinin del que desafa, de lo contrario no valdra la pena, digamos, recoger el guante. Quien desafa se presenta, en un principio, como un par, pero cuya opinin merece ser atendida. As como en el boxeo, donde los contrincan-tes del campen deben hacer mritos para estar a su altura, lo mismo ocurre aqu: el desaf iante necesita que el desaf iado pueda considerar a eso como un desafo y no como una mera provocacin irrelevante. Como sealan algunos estudios sobre el duelo15 (Ca-tilina y Wright, 2002), un caballero [gentleman] slo consideraba a una ofensa digna de duelo (y por ende interpretable como desafo) si provena de un par en su escala social, e ignoraba las que pudiera hacerle un sujeto inferior (en algunos casos, el desaf iado dis-pona de un tiempo para consultar entre sus personas de conf ianza el estatuto de la agresin)16. A esto nos referimos cuando sealamos que el desafo es una f igura de la manipulacin que requiere de un recono-cimiento (legisigno) por par te del desaf iado.
La norma o ley (ndice) que est siendo apelada en el desafo es el honor. No tanto no en este aspecto de la clase de signo- como valor requerido en el sujeto (siempre parece posible rechazarlo), sino como nor-ma social poseedora de sus mecanismos de sancin (el oprobio, la ignominia, incluso la violencia fsica17, correlativa al rechazo del desafo). As, las normas sociales que exigan a un caballero defender su ho-nor podan alcanzar un alto grado de codif icacin18.
Finalmente, el desafo, como la orden, demanda que el otro compar ta la obligacin por la defensa de su honor, de su imagen que est siendo amenazada (en los trminos de la Teora de la Cor tesa (Brown y Levin-son, 1987)) por las palabras del manipulador. En este punto, el desafo se asemeja a la orden, necesita de dicha obligacin para funcionar ef icazmente.
concluSioneSSi volvemos sobre las palabras de Maraf ioti que
referimos al comienzo de este ar tculo, segn las cua-les la argumentacin supone el encuentro de pensa-mientos: el deseo del orador de persuadir sin imponer y una disposicin por par te del auditorio de escuchar, el recorrido propuesto aqu nos permite releerlas. En un principio, podemos sealar que la opcin termino-lgica por manipulacin permite incorporar a la expli-cacin el aspecto impositivo que Maraf ioti considera reido con la argumentacin. Esta incorporacin cons-tituye un esfuerzo por superar cier ta lectura moral y prescriptiva que recorre muchos trabajos argumenta-tivos. Como hemos intentado mostrar en este trabajo, incluso en aquellos intercambios ms argumentados es posible identif icar una relacin de poder entre los par ticipantes, aunque ella se encuentre legitimada por el reconocimiento. En este sentido, el ethos cl-sico se multiplica segn las relaciones identif icadas: el manipulador puede presentarse como un par (ethos emptico), como un superior (ethos impositivo) o como una autorictas (ethos de reconocimiento).
Al mismo tiempo, en el desarrollo de algunas de las f iguras, hemos sealado que este abandono de la prescripcin en favor de la explicacin demandaba tambin una suer te de radicalizacin de la mirada es-tratgica. En este sentido, la formulacin de Maraf ioti podra reelaborarse para incluir al deseo del orador, a la imposicin y a la disposicin del auditorio como objetos de un accionar estratgico. As, el deseo de persuadir impor ta menos como propsito del discurso
Pgina 304 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal
-
Pgina 307 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
que como objeto de negociacin que puede ser mos-trado de diferentes maneras (para hacerlo coincidir con el atribuido al manipulado, en el ruego; para pre-sentarlo como desinteresado, en el consejo; o para hacerlo coincidir con las exigencias de la norma, en la orden; etc.). Lo mismo puede decirse acerca de la disposicin del auditorio. Como hemos sealado y como sealaba ya la retrica clsica- la disposicin no es una condicin de posibilidad previa a la actividad manipulatoria, sino uno de los efectos buscados. El apor te de nuestro trabajo consiste en pensar a esa disposicin como una instancia formal y habilitante del hacer-hacer, que se encontrar fuer temente con-dicionado por las condiciones prcticas (normativas que regulan la interaccin) y por la organizacin argu-mentativa que pueda disponer el manipulador.
Digamos, por ltimo, que el nongono semitico del signo manipulacin puede pensarse como la recons-truccin de la representacin fenomenolgica que se hace el manipulador de un aspecto de la interaccin, el que involucra a los modos posibles de organizar los va-lores o las premisas argumentativas (en el sentido de Perelman (1977 [1997]) con las que buscar movilizar a sus destinatarios. Resta pensar cmo se interrelacio-nan estas organizaciones posibles con las premisas; en otras palabras, cules son valores que conmueven, cules los que imponen y cules los que convencen en la estrategia. Y, lo que es ms complejo, de qu forma, si es que lo hacen, estas organizaciones, estas f igu-ras, constrien la seleccin de los mismos al momento de elaborar una estrategia manipulatoria.
notaS1. El tipo de relacin es pensado aqu como la pura posibili-dad de la manipulacin. En efecto, toda actividad manipula-toria supone un vnculo, un acercamiento, alguna clase de relacin que arranque a los par ticipantes de la individualidad (mticamente, en lo efectivo de otras relaciones) para inscri-birlos en la interaccin. Al mismo tiempo, el vnculo debe en-tenderse en trminos propositivos, semejantes al contrato de lectura en Vern (1985), es decir, como la clase de nexo que propone el manipulador con el manipulado; as, el vnculo es un objeto ms de negociacin en la interaccin (el jefe se presenta como amigo, el mdico personal como un profe-sional que debe acatar y hacer cumplir normas, etc.). Desde esta perspectiva, la manipulacin establece como primera condicin de ef icacia que el manipulado acepte asumir el rol que el manipulador le otorga en el vnculo propuesto (par, subordinado o delegador de autoridad).2. Lo que aqu llamamos valores sociales puede ponerse en relacin tambin con planteos per tenecientes a otras pers-pectivas de la semitica, ms precisamente de la semitica narrativa de base greimasiana. Desde este punto de vista es posible analizar el acto de un sujeto en dos aspectos: el acto mismo (hacer) y las condiciones previas que posibilitan la ac-cin (lo que hace hacer). Dichas condiciones constituyen lo que se denomina la competencia modal (el querer / el deber / el poder / el saber) de los sujetos (Greimas y Cour ts 1979 [1990]:69), y es la instancia necesariamente apelada en la actividad manipulatoria (Filinich, en prensa). 3. Recordemos que el pref ijo sin- de Sinsign Peirce lo toma de las palabras single y simple (CP 2.245).4. En verdad, el lugar del existente, de lo que aqu llamamos la dimensin prctica, es desplazado del discurso por Arist-teles. Lo prctico supone o bien la evidencia (la violencia del hecho para Peirce), o bien la accin prctica del castigo. As, en los Tpicos, seala: No se deben examinar todas las tesis, ni todos los problemas. Solamente cuando la dif icultad es propuesta por personas que quieren argumentar y no cuan-do es un castigo que se necesita o cuando basta con abrir los ojos. Los que, por ejemplo, se plantean la cuestin de saber si debemos o no honrar a Dios y amar a los padres, slo necesitan una buena paliza; y aquellos que se preguntan si la nieve es blanca o no, no necesitan ms que mirar (Tpicos 1:11, citado por Plantin 2004; el marcado es nuestro).5. Esta es la sutil agresividad de la que hablaba Gof fman
(1959 [2001]:23) en aquellos casos en los cuales quien pre-tende def inir la situacin de interaccin tiene un status so-cioeconmico inferior al del otro par ticipante. Nosotros po-dramos agregar que se dara en aquellos casos donde hay una codif icacin social que explica la asimetra. 6. La propuesta de la instancia formal como posibilitante o habilitante ha sido desarrollada por el arquitecto Guerri en su recuperacin de los planteos de Althusser (Guerri 2003:166-7). Lo que aqu llamamos la dimensin pasional constituye una actualizacin del vnculo de identif icacin planteado en el cualisigno; dicha actualizacin est orien-tada entonces por la necesidad habilitante que satisface lo pasional para la actividad manipulatoria (la buena disposi-cin posibilita la intervencin de lo cognitivo, en Aristteles, nosotros agregamos tambin de lo prctico).7. El manipulado puede aludir que su cario no llega a tanto (en el conmover), que la orden le parece un abuso de auto-ridad (en el imponer) o que el razonamiento no es vlido o apropiado (en el convencer).8. Hemos dejado de lado, por una cuestin de extensin una mejor sistematizacin tridica de estos valores, el arquitecto Claudio Guerri me ha sugerido la posibilidad de pensar al de-sear como primeridad y querer como terceridad. Aqu podran retomarse los planteos lacanianos del deseo, la necesidad y la demanda, como modos de relacionarse con el objeto libidinal.9. there is more literature on presupposition than on almost any other topic in pragmatics (excepting perhaps speech acts) (Levinson 1983 [2000]:167).10. Cualquier libro de lgica suele sealar esta suer te de in-dependencia de la validez del razonamiento sobre el valor de verdad de las premisas con ejemplos del tipo: (Premisa 1) Menem es pampeano, (Premisa 2) Todos los pampeanos fueron presidentes, por lo tanto, (Conclusin) Menem fue presidente. (Comesaa 1998 [2001]:31) Para nuestro trabajo esto signif icara la aceptacin de los diferentes modos de evaluar (y construir) los razonamientos, sea desde el punto de vista formal (sintctico) o desde el informacional (semn-tico). Queda pendiente an el tercer modo, la terceridad den-tro del argumento de las formas de la manipulacin, que se puede pensar como el decisivo, segn Guerri (2003).11. Las f lechas y los comentarios que las acompaan estn tomados de un desarrollo realizado por el arquitecto Claudio Guerri sobre el Diseo Grf ico.
12. La descripcin se corresponde con el modo en que se compone la f igura manipulatoria como una de las clases de signos que hemos sealado: vnculo de poder (FE), apelacin a una dimensin prctica (EE) y relacin con el valor social del deber (VE).13. Durante la crisis del 2002, se hizo clebre la expresin dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada, que los algunos diputados presentaban como lema en sus bancas, con una tipografa legible a las cmaras. En este caso, cualquier ac-cin exhor tativa que poda ser respaldada por la ley reciba de ella toda su fuerza y el agente se despersonaliza en un mero ejecutor. La estrategia es coherente con una situacin de crisis de representatividad (pero no, aparentemente, del sistema representativo).14. Aunque no es el espacio para su desarrollo, est claro que las sucesivas referencias a la teora bourdiana deman-dan leer nuestra concepcin de estrategia como atravesa-da por la nocin de habitus y de sentido prctico, esto es, irreductible al clculo racional o a la decisin plenamente consciente.15. La relacin entre duelo y desafo es referida por Chau-chadis (1987:79): La lenta penetracin de duelo en el campo semntico de desaf io no signif ica la total sinonimia de las dos palabras. Por una par te, el valor de empleo de desafo es ms amplio, porque incluye el signif icado de provocacin al combate que no posee duelo. En Espaa, la palabra duelo, en el sentido aqu referido, es una adquisicin tarda de me-diados del siglo XVI, proveniente de Italia; durante un tiempo su grafa incluy la doble ele (duello).16. Sobre esto Catilina y Wright sealan: Under usual circum-stances, a poor man could not judge the creditwor thiness of a rich man, most believed, and in such a case dignifying the accusation with a response was not considered prudent. If the accuser was another gentleman, however, negotiations had to commence. (2002:www)17. Catilina y Wright agregan que, segn Morgan (1995), en algunos casos las personas presentes podan atacar fsica-mente a aquel que haba rechazado el desafo: If the accus-er refused, the accused had to decide whether to suf fer the attack on his honor and credit or to challenge the accuser to duel (Anon,1830:75). The accuser was now on the hot plate. If he refused the challenge, he would ef fectively dishonor him-self by tacitly admitting his accusations to be false. He would have admitted that he was a liar, a man unwor thy of credit.
Pgina 306 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal
-
Pgina 309 / La Trama de la Comunicacin - Volumen 13 - 2008
Sometimes the public physically attacked men who refused to duel; other times, they merely abused with words and public postings proclaiming him a LIAR, a COWARD, and a SCOUNDREL (Morgan, 1995:549-550). Y ms adelante: Ac-cording to one historian, in both America and Europe it was political suicide to suf fer an af front without challenging, or to decline a challenge (Holland, 1997). In nations as diverse as Prussia and Mexico, avoiding a duel was, in the words of another exper t, a social death sentence (Piccato, 1999). (2002:www)18. Chauchadis seala la legislacin en Espaa, antes de la prohibicin realizada por los Reyes Catlicos: El jurista Castillo de Bovadilla [1597] se ref iere a una prctica de las leyes del duelo plenamente admitida por el antiguo fuero de Espaa: se trata de las reglas de las lides difundidas por el cdigo de las Partidas, y que recoge, casi dos siglos ms tar-de, Diego de Valera en su Tratado de los rieptos y desafos. Como lo subraya el mismo texto de la Setena Partida, la lid era una forma de justicia par ticularmente apreciada de los antiguos hidalgos espaoles. (1987:80).
bibliografaBARTHES, R. La aventura semiolgica, Paids, Barcelona. 1985 [1993].BOURDIEU, P. Cosas Dichas, Gedisa, Barcelona. 1987 [1993].BOURDIEU, P. El Sentido Prctico, Taurus, Madrid. 1980 [1991].BROWN, R. y LEVINSON, S. Politeness. Some universals in language use. Cambridge University Press, Cambidge. 1987.CATILINA, E. Y WRIGHT. R The deadliest of Games: A Model of the Duel. Southern Economic Journal (revision under review). 2002. Mimeo disponible en http://129.3.20.41/econ-wp/get/papers/0207/0207001.pdfCHAUCHADIS, C. Libro y Leyes del duelo en el Siglo de Oro. En Criticn, N 39, pp. 77-113. 1987.COMESAA, J. Lgica informal. Falacias y argumentos filosfico, Eudeba, Buenos Aires. 1998 [2001].FAIRCLOUGH, N. Language and Power, Longman, London. 1989 [1998].FILINICH, M.I. Figuras de la manipulacin (en prensa).GOFFMAN, E. La presentacin de la persona en la vida
cotidiana, Amorror tu, Buenos Aires. 1959 [2001].GREIMAS, A. y COURTS. J. Semitica. Diccionario razonado de la teora del lenguaje, Gredos, Madrid. 1979 [1990].GUERRI, C. Lenguajes, Diseo y Arquitectura, CUADERNOS N 17, pp. 211-250. Jujuy. 2001.GUERRI, C. El nongono semitico: un cono diagramtico y tres niveles de iconicidad en deSignis 4, pp. 157-174. Gedisa-FELS, Buenos Aires. 2003.LEVINSON, S. Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge. 1983 [2000].MAGARIOS DE MORENTN, J.A. El mensaje publicitario, Hachette, Buenos Aires. 1984.MARAFIOTI, R. Los patrones de la argumentacin: la argumentacin en los clsicos y en el siglo XX, Biblos, Buenos Aires. 2005.PEIRCE, Ch. S.. The Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Edicin electrnica que reproduce los vols. I-VI [C. Har tshorne, & P. Weiss (eds.), Cambridge: Harvard University, 1931-1935], vols. VII-VIII [A. W. Burks (ed.), Harvard University, Cambridge. 1958]. Charlottesville: Intelex Corporation. 1866-1913 [1994].PERELMAN, Ch. El imperio retrico. Retrica y argumentacin, Norma, Santa Fe de Bogot. 1977 [1997].PERELMAN, Ch. y Olbrechts Tyteca, C. Tratado de la argumentacin. La nueva retrica. Madrid: Gredos. 1958 [1989].PLANTIN, Ch. Pensar el debate. En Revista Signos, Vol. 37, no.55, pp.121-129. 2004.SCARANTINO, L. Persuasion, Rhetoric and Authority. En Digenes. N 55, pp. 22-36. 2008.SPERBER, D. Y WILSON, D. La relevancia, Visor, Madrid. 1986.VAN EEMEREN, F., GROOTENDORST, R. Y SNOECk HENkEMANS, F. Argumentacin. Anlisis. Evaluacin. Presentacin, Biblos, Buenos Aires. 2006.VERN, E. El anlisis del Contrato de Lectura, un nuevo mtodo para los estudios de posicionamiento de los sopor tes de los media en Les Medias: Experiences, recherches actuelles, aplications, IREP, Paris. 1985.WINTGENS, L. Retrica, razonabilidad y tica. Un ensayo sobre Perelman. Edicin digital a par tir de Doxa. Cuadernos de Filosofa del Derecho. nm. 14, pp. 195-206. Universidad de Alicante. 1993.
Registro Bibliogrf ico ACEBAL, Mar tn MiguelLas f iguras de la manipulacin en La Trama de la Comunica-cin, Volumen 13, Anuario del Departamento de Comunicacin. Facultad de Ciencia Poltica y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina. UNR Editora, 2008.
Pgina 308 / Las f iguras de la manipulacin - Mar tn Miguel Acebal