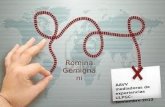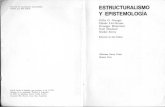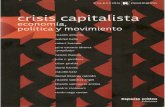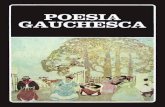AAVV Sanos,Santos,Sabios 2004 RESEÑA
-
Upload
yamila-dahbar-barbat -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of AAVV Sanos,Santos,Sabios 2004 RESEÑA
-
Pobreza y educacin parecen haberseconvertido en nuestro pas en trminoshomnimos. Las estadsticas siguen ha-blando de casi el 60% de la poblacin vi-viendo bajo la lnea de pobreza, 30% delos cuales son indigentes; siendo en suamplsima mayora nios y adolescentesen edad escolar. Los pobres de guardapol-vo blanco discuten si aceptar o no los $30que el gobierno ofrece como adelanto alincentivo docente, las escuelas son sa-queadas por sus mismos alumnos. Un re-sidente me cuenta que un alumno lo in-crepa pidindole sus zapatillas a cambiodel respeto. Un fantasma recorre lasaulas y no es precisamente el que anun-ciara Marx, sino el de los educadoresque no saben que hacer con la pobreza. Senos ha llenado de pobres el recibidor...
El Dossier que aqu se presenta se de-tiene a mirar esta problemtica. La alu-sin a Sanos, Santos y Sabios remite allema sostenido por una escuela religiosaen el marco de la Espaa franquista; lemade las tres S que la pelcula ArribaAzaa! (Gutierrez, 1977: Espaa) puso enescena. Una maquinaria de correccin delos cuerpos y las almas de los sujetos.
Dividir la sociedad en sanos y enfer-mos, cuerdos y locos, santos y pecadores,sabios e ignorantes, educables e ineduca-bles, forma parte de una larga y poderosatradicin en las aulas argentinas, tradicin
que parece estar tomando renovado vigoren muchos de los discursos pedaggicosactuales; que terminan as por naturalizarlas desigualdades.
Veamos por donde circulan algunos delos textos que aqu se ofrecen.
Mariano Narodowski analiza la estti-ca de la cumbia villera, un espacio endonde la marginalidad muestra por finuna de sus caras ms redituable. Lejos dela protesta setentista, la cumbia villera seufana del aguante, del afuera de laley; naturalizando as la exclusin so-cial. Narodowski repara en cmo al es-tetizarse el sufrimiento en goce la cum-bia villera nos permite dormir sin remor-dimientos.
Los registros de Jos Antonio Castori-na, Carina Kaplan y Evangelina Cancia-no, revisan un lugar recurrente en los dis-cursos pedaggicos actuales: la naturali-zacin de los procesos que intervienen enel aprendizaje de los sujetos, naturaliza-cin que, es claro, funciona invisibilizandoel lugar del conflicto. A este pibe no leda o lo trae en la sangre: parece ahoraque la pobreza se hereda y viene inscriptaen el ADN. Este tipo de discursos con re-sabios biologicistas no parece reconocerdivisiones de clases; de hecho la mas escu-chada su hijo es un ADD no es exclu-siva de los sectores marginales; sin embar-go forma parte de la misma pobreza de
Editorial
-
los discursos de moda, discursos que tien-den a sacar afuera todo lo que no entradentro de la norma deseable por la escue-la. Un retorno de ciertas pedagogas co-rrectivas, que al decir de Carlos Skliar laconvierten en un dbil discurso, siempresometido a las posibles soluciones fina-les para acabar con las deficiencias.
Desconfiar de ciertas aplicaciones dela psicologa en el campo educativo y pen-sar las condiciones escolares de la propiapsicologa parece ser un consejo saluda-ble. Castorina avanza poniendo al ruedo lavieja pregunta rousseauniana naturalezao sociedad? Las formas de la opresin y elejercicio del poder se ejercen sobre loscuerpos, entre la lnea que separa la natu-raleza de la cultura y que define el estatu-to mismo de la humanidad. Ciertas psico-logas discursivas deberan segn esteautor discutir algunos de sus postuladosprincipales.
Canciano analiza algunas de las res-puestas que histricamente la escuela ela-bor para hacerle frente al problema de lapobreza. Kaplan vuelve a recordarnos lafuerza que tienen las palabras. Se trata delvalor performativo de la nominacin. Setrata de nombrar la posibilidad de que undestino sea diferente.
Estos escritos nos recuerdan que elHombre, al decir del filsofo Alain Ba-diou, es una bestia resistente, (...) no porsu cuerpo frgil sino por su obstinacin apersistir en lo que es, es decir, otra cosaque una vctima, otra cosa que un ser-para-la-muerte, otra cosa que un mortal.
Los trabajos de Guillermina Tiramontiy Sandra Ziegler describen los nuevos fac-tores de la fragmentacin del sistema edu-cativo. El eje de indagacin es la escuelamedia, y los jvenes que por all transitan.
Tiramonti nos enfrenta de entrada a ladestitucin del imaginario que regul el
DOSSIER8
proceso de configuracin de la Argentinamoderna; proceso en el que la escuela jugun papel privilegiado. Igualdad, ciudada-na, movilidad social, integracin, se arti-cularon de muchas y conflictivas manerasen la imaginacin y en el real de nuestrosistema educativo. La ruptura de la matrizestado-cntrica nos enfrenta hoy a la nece-sidad de volver a posicionarnos en relacina la histrica configuracin desigual delas oportunidades educativas, analizandosus nuevas y renovadas aristas.
Las biografas anticipadas con las quetrabaja Ziegler, nos permiten indagar enlos sentidos diferenciales que docentes yjvenes construyen alrededor del futuro.Un futuro que se gesta en buena parte enesos espacios. As, entre las escuelas deelite donde las alumnas ...tienen el 80%del mundo ganado, a las que les esperaalgn puesto poltico y una vida socialagitada de business, etc y los docentesde las escuelas carenciadas que ya no seresisten a pensar en formar repositoresde supermercado, una variedad de cul-turas institucionales, valores y parme-tros de diferenciacin arman el complejopanorama de la escuela media en la Ar-gentina. Para ambas autoras la hiptesisacerca del declive de la regulaciones esta-tales permite explicar la heterogeneidadde las culturas institucionales, hurfanasde un articulador de conjunto.
Me da las llaves o los hecho? Quie-re usted que llame a un guardia y que re-vise si tienen en regla sus papeles de po-bres...? Muchas de las pobres reformasimplementadas en este pas parecen estarrespondiendo al conocido tema de Serrat.As, trabajadores sociales salen a la cazade los pobres, desempleados, trabaja-dores en negro, a los que despus de pe-dirles sus credenciales se les asigna o noalguna asistencia. Claro, no es lo mismo
-
CUADERNO DE PEDAGOGA . ROSARIO 9
la desigualdad en los ingresos que ser unNBI, indigente, o nuevo pobre. A juz-gar entonces los derechos de la gente.
El gobierno pondr manos a la obra:capacitarlos, instruirlos, ayudarlos a reali-zar emprendimientos productivos. Comosi el problema de la pobreza fuera la insu-ficiente capacidad para afrontar adversi-dades. La resiliencia se ha puesto de moda.Su definicin ms exacta: poner la otramejilla. Resabios religiosos. La hipocre-sa siempre cercana. Y los pobres, claro,cuanto ms lejos mejor. Mientras tanto, loque sigue sin discutirse es la responsabili-dad generacional sobre el modelo de pasque se lega a las generaciones futuras; yque hace eje en una desmesurada concen-tracin de la riqueza.
Ambrose Bierce en su Diccionario deldiablo no escatima irona para definir elconcepto que este dossier trabaja: Pobre-za: lima para que claven los dientes lasratas de la reforma. El nmero de planespara abolirla iguala al de reformadoresque la padecen ms el de filsofos que laignoran. Sus vctimas se distinguen por laposesin de todas las virtudes, y por su feen lderes que quieren conducirlas a unaprosperidad donde creen que esas virtu-des son desconocidas. Estos son los po-bres de los que le habl, le dejo con loscaballeros y entindase usted.
Tres artculos completan este Cuaderno. Jason Beech realiza un exhaustivo an-
lisis comparativo de las reformas educati-vas en la Argentina y Brasil, a travs desu oficializada retrica, y logra inco-modar a quienes formamos parte del sis-tema educativo y fuimos espectadores delas transformaciones all implementadas.
En un recorrido por las biografas es-colares, Andrea Alliaud nos acerca lasvoces de aquellos que, como al personajede Ferdydurke de Gombrowicz, la escue-
la parece haberlos secuestrado. Algo deesa permanencia en las aulas parece ju-garse en los saberes, las expectativas, ylos cuestionamientos de quienes ahora sededican a ensear.
Mara Cristina Kupfer, en registro psi-coanaltico, intenta volver a pensar el vn-culo entre la libertad y la represin. Com-plementaria, opuesta, relacin histrica-mente constitutiva del terreno pedaggico.
Los dejamos pues con estos escritos,con la intencin de que algo de lo queaqu circula sirva para discutir, enojarse,movilizarse, pensar de otro modo. Esa esa nuestro entender la tarea que nos tocacomo educadores y, como tantas vecessostuvimos, ese es el propsito de seguirpublicando estos Cuadernos.
Natalia Fattore