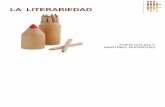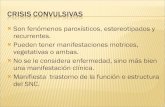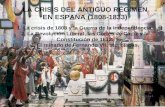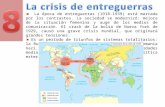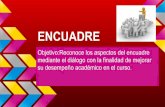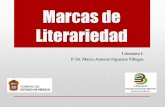8. La Crisis de La Literariedad
Transcript of 8. La Crisis de La Literariedad

TEORÍA DEL LENGUAJE LITERARIO
8. La crisis de la literariedad. Crítica del estructuralismo y pragmática literaria. – La teoría del uso literario de la lengua. – La lengua literaria en la teoría empírica de la literatura. – Una teoría semiótico-pragmática del texto literario. – Los tres tiempos del texto literario. – Lengua literaria y metalengua literaria. – El lenguaje literario en las teorías de la ficcionalidad. – Enunciación de realidad y enunciación de irrealidad.
Bibliografía: S. Wahnón, “Ficción y dicción en el poema”, en Teoría de la literatura y de la interpretación literaria, Vigo, Academia del Hispanismo, 2008, pp. 189-234
La crisis de la literariedad
Hasta este momento hemos revisado las caracterizaciones de la lengua literaria más importantes que se habían elaborado desde la Antigüedad clásica –Aristóteles: lengua separada; la Retórica: lengua adornada; Gracián: lengua ingeniosa; la Estética del siglo XVIII: lengua sensible; Romanticismo: lengua autónoma; Formalismo ruso: lengua no comunicativa; Jakobson: lengua centrada en sí misma, función poética; Lotman: texto construido en una lengua secundaria–. Por diferentes que sean, todas estas teorías comparten algo: la idea de que la obra literaria tiene unos rasgos lingüísticos específicos respecto de otros discursos. Justamente en el momento en que esa caracterización había adquirido un refinamiento con los instrumentos de la lingüística, en la época de Jakobson y de Lotman, se produce una reacción contra este axioma indiscutido, que en un primer momento es una polémica contra el concepto de literariedad. La crítica no era tanto una reivindicación del contenido, sino que fue protagonizada por la propia lingüística. Un tipo especial de lingüística –entre en el horizonte en los años setenta y ochenta– que se conoce como pragmática (se habla también del giro pragmático o pragmatista de los años ochenta.), que, en resumen, consiste en negar que los textos literarios tengan rasgos lingüísticos específicos o que tengan que tenerlos para ser considerados literarios.
La pragmática en general, digamos la no-positivista, consiste simplemente en un nuevo modo de descripción de la lengua, que se diferencia del precedente saussureano porque no se centra sólo en la descripción de la langue (del sistema), sino que trata de describir y explicar el sistema entero de la comunicación, dando cabida al contexto.
Los fundadores de esta lingüística del discurso fueron los miembros de la llamada escuela de Bajtín (Bajtín, Voloshinov y Medvedev), que fueron los primeros críticos de la lingüística estructural porque Saussure descuidaba “la palabra viva” (la parole) –la lengua usada y no la langue objetivizada–. Ahora bien, en la versión de bajtín el discurso de la conversación cotidiana o una conferencia seguiría siendo lingüísticamente diferente del texto literario. En Bajtín se da una combinación de un enfoque pragmático en la lingüística con una concepción estética del texto literario. Combinación esta que se vuelve a dar en la persona de Paul Ricoeur, quien también defiende lo que él llama ya “la lingüística del discurso” y, por otro
1

lado, defiende una concepción estructuralista del texto literario –lo que Sultana Wahnón llama “hermenéutica estructural”–. En los años setenta y ochenta, sin embargo, la novedad fue que una serie de lingüistas de formación lógica neopositivista empezaron a defender una concepción pragmatista del texto literario, que se caracteriza por atribuir o, mejor, por localizar lo literario no en el texto sino en el contexto social, y lo considera fruto de convenciones sociales. Resumiendo, la comunidad ha decidido considerar literarios algunos textos y eso es lo que los convierte en literarios: la decisión social.
La tesis central del pragmatismo es una radicalización del principio positivista de que los conocimientos que podemos tener sobre las cosas son los llamados conocimientos positivos o científicos, que son relativos y adaptados a nuestras necesidades, útiles, sin preocuparnos de “la verdad”. El pragmatismo llamado americano por haber sido inaugurado por Charles Sanders Peirce y William James, ambos de finales del siglo XIX, radicaliza este principio positivista convirtiéndolo en una negación radical de la idea de “verdad”. Para este pragmatismo, representado en los últimos años por Richard Rorty, la verdad entendida como adecuación entre “un estado de cosas” y un enunciado, por ejemplo, «El texto poético es un texto superestructurado, la verdad entendida como tal adecuación no existe, sólo existe una relación entre ese enunciado y la utilidad o la pertinencia que puede tener ese enunciado en una situación determinada. Ese enunciado puede ser pertinente en un momento y no en otro, dependiendo de las circunstancias en las que se enuncia. El pragmatismo es, ante todo, una concepción utilitaria de la verdad.
En nuestra disciplina el pragmatismo de los años setenta-ochenta está representado por dos autores norteamericanos: John Ellis (Teoría de la crítica literaria. Análisis lógico (The Theory of Literary Criticism: A Logical Analysis), 1974) y Mary Louise Pratt (Hacia una teoría del discurso literario como acto de habla (Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse), 1977). Ambos sustituyen la pregunta jakobsoniana: ¿qué es lo literario?, por la pregunta que Ellis formula así: “¿qué circunstancias son pertinentes para el uso de la palabra «literatura»?”. Su respuesta es que un texto no es sino que se usa como literario cuando la comunidad decide leer un texto como no práctico –la literatura se lee desde un punto de vista no utilitario–. Los rasgos peculiares que pueda tener el texto no serían cualidades intrínsecas de lo literario, sino rasgos que los autores usan porque aspiran a que su texto sea usado literariamente (como texto no-práctico). El argumento que los pragmatistas creen probatorio de esta tesis: estos rasgos no son los que definen la literatura ya que muchos textos son usados como literarios sin tener estos rasgos y a la inversa, hay discursos que teniendo esos rasgos no son usados como literarios. Una afirmación radical de Ellis es, por ejemplo, que la estructura de un cuento y la del relato de una anécdota de la vida real no se diferencian esencialmente. A la objeción de que un texto literario tendría, como mínimo, “un mayor grado de organización”, el pragmatismo replica que ha cuentos que tienen “una estructura muy sencilla”.
2

Una posición muy similar es la representada por la teoría empírica de la literatura de Siegfried Schmidt: Fundamentos de la ciencia empírica de la literatura (Grundriß der Empirischen Literaturwissenschaft) (1980).
La versión menos radical de este pragmatismo, que además se combina con la semiótica, es la del teórico Walter Mignolo: Elementos para una teoría del texto literario (1978). Elabora una teoría de la literatura atendiendo, sobre todo, a la situación comunicativa: una teoría en tres tiempos.
En el primer tiempo Mignolo distingue los discursos del sistema primario de los discursos del sistema secundario. Lo primario es la situación de intercambio dialógico, la situación de la conversación cotidiana cara a cara. En esa situación de intercambio dialógico la primera característica es la simetría de roles y la otra característica es la apertura de la situación misma. Quiere decir que los discursos del sistema primario no tienen plan ni estructura. En los discursos del sistema secundario se da, en cambio, una asimetría de roles. Aquí no hay simetría entre el polo de la emisión y el polo de la recepción. Y la otra característica es que esos discursos sí pueden tener un plan. Poseer una estructura no es algo privativo de los textos literarios. Tener estructura significa que el discurso está organizado en bloques semánticos o de contenido, lo que a su vez se manifiesta en determinadas estructuras sintácticas. Si el orador lo quiere así, ese discurso puede además estar trabajado desde el punto de vista de la retórica. Mignolo usa la fórmula “estructuras verbo-simbólicas” para referirse a todo ese trabajo que se puede hacer en el discurso del sistema secundario. Discurso, cuyo soporte material puede ser la escritura o puede ser la memoria (“las tablas de la memoria”).
En el segundo tiempo el discurso está ya escrito y entonces distinguimos ahora entre discurso y texto. Mignolo dice que para que podamos hablar de texto es cuando se conserva y, sobre todo, cuando la sociedad haya decidido conservarlo. Llama textos a discursos del sistema secundario cuando una sociedad ha decidido conservarlo. Los discursos que se conservan, no se conservan sólo por ser artísticos, sino por muy diversas razones (un documento histórico, la transcripción de una conversación importante, etc.).
En el tercer tiempo Mignolo ya distingue entre todos los textos conservados los textos que se han conservado por razones de valor artístico. Esas razones residen en sus específicas estructuras verbo-simbólicas, aunque esas características pueden ser muy diferentes en todos los períodos históricos. El valor poético, desde el punto de vista de Mignolo, existiría pero no sería siempre exactamente igual –aquí el estudioso tiene que estar atento a los cambios históricos–.
3