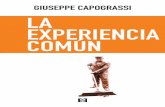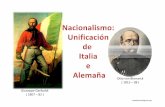8. Derecho Constitucional Comparado (Giuseppe Di Vergottini)
-
Upload
andres0596 -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
Transcript of 8. Derecho Constitucional Comparado (Giuseppe Di Vergottini)
-
* *
1:1 1
51GREIARIIJO EUROPEO PER ti PASUMIONISCIINIME
CAPTULO TERCERO LA CONSTITUCIN
109
Seccin I. Significado de la Constitucin I. Concepto jurdico de Constitucin: esencia de la Constitu-
cin (Constitucin en sentido sustancial) y dificultades encontradas para su definicin. Distincin entre forma y sustancia de la Constitucin
110 II. Significado de Constitucin formal en cuanto afirmacin
histrica de la ideologa garantista (constitucionalismo)
Diversas concepciones de la Constitucin 112
111. Necesidad y lmites de la forma escrita. La doctrina de la Constitucin "material" como bsqueda del fundamento primario del ordenamiento y condicionamiento de la Constitucin formal
122
Seccin II. Formacin de la Constitucin
I. Procedimientos de formacin de las Constituciones. Fun-cin de la costumbre. Procedimientos formales "externos" e "internos"
126 H. Procedimientos monrquicos y democrticos; procedi-
mientos federativos 138
III. Procedimientos adoptados por las autocracias contempo-rneas 143
IV. Procedimiento constituyente provisional 146
GIUSEPPE DE VERGOTTINI
DEREGIO CONSTITUCIONAL
COMPARADO
Traduccin CLAUDIA IIERRERA
Seccin III. Contenidos de la Constitucin
I. Contenidos de las Constituciones: fines, materia constitu-cional e integracin de los textos constitucionales
150 II. Eficacia directa c indirecta de las normas constitucionales
Carcter normativo de los prembulos y de las declaracio-nes 159
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO SEGRETARIATO EUROPEO PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MXICO, 2004
94
-
Seccin IV. Variaciones de la Constitucin
I. Modificaciones a la Constitucin. Modificaciones forma-les mediante revisin y sus lmites 164
II. Modificaciones formales por medio de derogaciones en casos especiales 175
III. Modificaciones temporales mediante suspensin 177 IV. Mutaciones informales, funcin de la jurisprudencia, de
las costumbres y de las convenciones
180
Seccin . V. Proteccin de la Constitucin
I. Tutela de las Constituciones. Objeto de las normativas de tutela en las diversas formas de Estado
187 II. Modalidades de tutela: criterios generales de organiza-
cin. Instrumentos tcnicos de control sobre rganos y so-bre actos, justicia poltica, normativas extra juris ordineni
19I III. Tutela mediante el control de constitucionalidad sobre los
actos. El control poltico 194
IV. Control jurisdiccional difuso y control concentrado; moda-lidades de la puesta cn marcha del control; el control de constitucionalidad a travs de la garanta jurisdiccional de los derechos
197
Seccin VI. Los ciclos constitucionales
Modelos y ciclos constitucionales
206
CAPTULO TERCERO
LA CONSTITUCIN
Cuando se examinan los argumentos relativos al Estado y a las diversas formas de Estado y de gobierno sobresale el concepto de Constitucin, que se concibe en ocasiones como una estructura organizativa de la co-munidad estatal o, en sentido ms restrictivo, como base fundamental del ordenamiento estatal. Ahora es necesario considerar cules son los diver-sos significados atribuidos a la Constitucin, los contenidos y las formas que presenta, las modalidades utilizadas para adoptarla, variarla, tutelar-la; en fin, parece oportuno indicar cules han sido los modelos de Cons-titucin que ms han influido en las orientaciones de los constituyentes, identificando grupos homogneos de ordenamientos constitucionales.
109
-
LA CONSTITUCIN 1 1 I 110 ESTADO Y CONSTITUCIN
SECCIN I
SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIN
I. CONCEPTO JURDICO DE CONSTITUCIN: ESENCIA DE LA CONSTITUCIN (CONSTITUCIN EN SENTIDO SUSTANCIAL)
Y DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SU DEFINICIN. DISTINCIN ENTRE FORMA Y SUSTANCIA DE LA CONSTITUCIN
El concepto'de "Constitucin" es uno de los ms difciles y discuti-dos, abarca mltiples aspectos, no slo jurdicos, de todo ordenamiento estatal. A ttulo indicativo recordemos que se ha desarrollado una nocin deontolgica de la Constitucin (en cuanto modelo ideal de organizacin estatal), una nocin sociolgica-fenomenolgica (en cuanto modo de ser del Estado), una nocin poltica (en cuanto organizacin basada sobre determinados principios de orientacin poltica) y, en fin, particularmen-te, una nocin jurdica. Esta ltima se identifica con el ordenamiento es-tatal o, de modo ms estricto, con la norma primaria sobre la que se fun-da tal ordenamiento.
Segn la orientacin restrictiva "la Constitucin consiste en aquellas normas que regulan la creacin de normas jurdicas generales y, en par-ticular, la creacin de leyes formales", o mejor en la misma norma "fun-damental" que sc coloca como principio del ordenamiento, en cuanto condiciona las normas sobre la produccin de otras normas.
Segn una orientacin ms amplia, la Constitucin coincide con la es-tructura organizadora de un grupo social y, por tanto, en el 'caso del Es-tado, tambin con la organizacin de su comunidad. Tal organizacin asumira carcter jurdico, y no de mero hecho, en cuanto fruto de una autodisciplina social qu'e transforma la "fuerza" en "poder", poder que puede calificarse jurdico, supremo. La Constitucin es, pues, disciplina del "supremo poder constituido" que se refleja en las diversas entidades a las que todo ordenamiento reconoce la titularidad del poder, variando en concreto de Estado a Estado (segn la forma de Estado y de gobierno).
Afirmar que la Constitucin coincide con el ordenamiento del poder supremo significa, no obstante, hacer una declaracin genrica, en cuan-to que es arduo determinar, exhaustiva y satisfactoriamente, cul sea en concreto el mbito de la materia disciplinada por la normativa constitu-cional. Decir que la Constitucin debe contener la parte "fundamental" de la normativa del ordenamiento es una tautologa. Formular listas de normas "indispensables" (por ejemplo, relativas a las finalidades que ca-racterizan la forma de Estado, a la titularidad del poder soberano, a los criterios respecto a la institucin y competencias de los rganos fun-damentales as como a sus relaciones, a las que median entre gobernan-tes y gobernados, a la posicin del individuo y de los grupos, etctera), es en ocasiones ilusorio, ya que cada Constitucin parece elegir (formal y sustancialmente) sus propios criterios individualizadores de la mate-ria constitucional, criterios positivos que destacan cmo tales enumera-ciones responden a juicios de valor opinables que valen slo para- quie-nes los sostienen y no necesariamente para cualquier ordenamiento.
Por lo tanto, hay que remitirse a cada uno de los ordenamientos cons-titucionales positivos para conocer el contenido de una Constitucin. Contenido que se determina teniendo en cuenta tanto la parte formaliza-da en un texto solemne (Constitucin formal) como la comprendida en textos escritos distintos de la Constitucin formal y en las costumbres constitucionales, y que se deduce de convenciones constitucionales o de modificaciones tcitas de la Constitucin (la llamada Constitucin real o viviente, o sustancial y otras por el estilo). Constitucin formal y Consti-tucin sustancial no estn necesariamente en contraste ; Se puede limitar la segunda e integrar la primera. Pero es cierto que pretender limitar la Constitucin al solo dato formal significara, en general, ignorar aspectos importantes o fundamentales de un ordenamiento.
Un ejemplo de lo que puede entenderse por Constitucin en sentido sustancial lo encontramos a nivel jurisprudencial en el Conseil Constitu-tionnel francs con el llamado bloc de constitutionnalit.
En cuanto al tema de la constatacin preventiva de la conformidad de las leyes con la Constitucin vigente (1958), era evidente que el control de competencia del Consejo sera particularmente rgido. En efecto, en la Constitucin formal no exista una norma orgnica y explcita en cuanto al tema de los derechos de libertad. Sin embargo, el Consejo en algunos pronunciamientos famosos (16 de julio de 1971, referido a la libertad de asociacin; 28 de noviembre de 1973, referido al tema de tasacin) de-
-
LA CONSTITUCIN 113 I 12 ESTADO Y CONSTITUCIN
cidi que la confrontacin de las normas legales a examinarse debera hacerse no slo respecto al texto constitucional formal sino tambin te-niendo en cuenta la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciu-dadano de 1789, los prembulos de las Constituciones de 1946 y 1958, y los principios fundamentales reconocidos por la ley de la repblica, to-dos stos comprendidos en el "bloque de constitucionalidad", que por tanto forma parte del derecho constitucional en sentido sustancial.
II. SIGNIFICADO DE CONSTITUCIN FORMAL EN CUANTO AFIRMACIN HISTRICA DE LA IDEOLOGIA
GARANTISTA (CONSTITUCIONALISMO). DIVERSAS CONCEPCIONES DE LA CONSTITUCIN
Cuando se menciona la potencial contraposicin entre Constitucin formal y sustancial, nos acercamos al tema de la concepcin garantista de la Constitucin formalizada en un documento solemne escrito, con-cepcin tpica de un particular momento histrico. En efecto, mientras no se puede discutir que todo ordenamiento poltico cuenta con una Cons-titucin sustancial (admita o no ciertas formas para regular las institucio nes que lo caracterizan), se debe reconocer que slo en una determinada situacin histrica sc ha afirmado una ideologa (el "constitucionalis-mo") que ha visto en la. formalizacin de la Constitucin la esencia mis-ma del ordenamiento social y poltico, disciplinando la forma de gobier-no de modo que se reconociesen y garantizasen a los individuos frente al poder poltico los derechos de libertad, de manera que la misma organi-zacin del-poder se repartiese segn un mdulo que asegurase las liberta-des fundamentales (la llamada separacin de poderes). Un valor emble-mtico en tal sentido lo asume el famoso artculo 16 de la Declaracin de los Derechos francesa de 1789, a cuyo tenor: "toda sociedad en la cual no est asegurada la garanta de los derechos, ni determinada la separa-cin de poderes, no tiene Constitucin". As se identificaba el concepto mismo de Constitucin con una Constitucin formalizada con un conte-nido especfico garantista correspondiente a la ideologa liberal. El concepto de Constitucin, entonces afirmado, tenda a ser absoluto en la medida en que eventuales ordenamientos que se dieron Constituciones con inspiracin y contenidos diversos fueron considerados "no constitu-cionales".
Por tanto, es evidente que la Constitucin formal o escrita indica, ori-ginariamente, aquel orden particular del poder que introdujeron las revo-luciones liberales burguesas en Norteamrica y en Europa entre finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX: se trata de la Constitucin anti-feudal y antiabsolutista que garantiz las libertades individuales y limit el poder poltico para asegurar la emancipacin y el desarrollo de la bur-guesa, consagrada en un documento solemne votado por una asamblea o expedido por el monarca bajo presin de los acontecimientos revolucio-narios.
La citada ideologa y el carcter global de la Constitucin como di-seo orgnico de reestructuracin de la sociedad propio de las Consti-tuciones liberales, diferencian estas ltimas de los viejos documentos constitucionales que aseguraron privilegios a estamentos, corporaciones y ciudades desde el medioevo en adelante, de suerte que no es posible, a no ser en aspectos particulares, relacionar las Constituciones escritas de finales del siglo XVIII con estas premisas histricas. En cambio, hay que recordar que un proceso de elaboracin de muchos conceptos fundamen-tales para el constitucionalismo moderno se dio en cl siglo XVII en Inglaterra, cuando se discutieron conceptos e instituciones como sobera-na popular, limitaciones constitucionales, separacin de poderes, fun-cin del bicameralismo, adems del tema tradicional de la posicin de las libertades individuales frente al poder. Segn algunos, la historia inglesa entre 1640 y 1660 tuvo ms peso en el constitucionalismo occidental que la misma Revolucin francesa. Sin embargo queda el hecho que los esca-sos documentos constitucionales de la revolucin puritana (Agreement of the People, 1649, e Instrument of Government, 1653) son etapas fun-damentales en la afirmacin del moderno concepto de Constitucin. A s-tos hay que aadir los textos de las Constituciones elaboradas por los nue-vos estados norteamericanos antes de la formacin del Estado federal.
La idea de la forma escrita que se consolid durante la Revolucin francesa se mantuvo, aun cuando la restauracin preferir abandonar el vocablo "Constitucin", evocador de la ideologa revolucionaria, en fa-vor del trmino carta (Francia, 1814) o estatuto (Espaa, 1834; Cerdea, 1848). Algo semejante ocurre cuando el documento escrito no tiene pre-tensiones de exhaustividad, pero regula slo algunas instituciones consti-tucionales (leyes constitucionales francesas de 1875, leyes fundamenta-les de Israel de 1958), o se considera cuando se elabor como solucin
-
114 ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 115
constitucional transitoria (Ley Fundamental de Bonn de 1949, a la espera de la reunificacin alemana: artculo 146).
El concepto de Constitucin relacionado con la ideologa liberal no es el nico que se ha desarrollado en la reciente historia constitucional. Si bien ha cumplido una funcin determinante en los ordenamientos euro-peos y en los relacionados con stos, la concepcin garantista compiti contra otras concepciones, entre las cuales merecen citarse: la tradiciona-lista, la sociolgica-marxista y la autoritaria. Las caractersticas de estas concepciones pueden sintetizarse as:
1. Concepcin garantista
Como base . de la concepcin garantista de la Constitucin, que apare-ce en la Constitucin estadounidense y en las francesas, figura el princi-pio de su carcter racional y normativo. La Constitucin es una opcin ordenada y coherente de principios fundamentales, basados en la razn, que ofrecen una justa posicin a la funcin del individuo y al poder orga-nizado que se subordina a la misma. La misma furnia escrita asegura una garanta de racionalidad y certeza, que por el contrario no poseen las Constituciones consuetudinarias tradicionales.
Siempre en cl periodo de la Revolucin francesa se afirma el concepto de poder constituyente, que es distinto de los poderes constituidos: el primero es la expresin total de la soberana, exento de condicionamien-tos; los segundos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estn condicionados, de modo diverSo, por la decisin inicial constituyente. El mismo poder de revisin constitucional termina por ser parte del mbito del poder consti-tuido, ya qu debe respetar los fundamentos esenciales de la Constitu-cin o, incluso es regulado por la misma Constitucin (el llamado poder constituyente "constituido").
La Constitucin se considera un sistema orgnico de normas jurdicas sobre el cual se basa la organizacin de los rganos constitucionales, cl complejo de sus competencias, el reconocimiento de la esfera jurdica del individuo; a relacin entre autoridad pblica y libertad individual. La acentuacin del carcter normativo de la Constitucin conduce a sos-tener la completa despersonalizacin de la soberana estatal que de los gobernantes pasa primero al concepto abstracto de nacin y, por ende, a la misma Constitucin.
2. Concepcin tradicionalista
La concepcin liberal de la Constitucin como acto de voluntad dota-do de contenidos que tenan un profundo significado innovador, en cuan-to inclua nuevos valores superiores de referencia (igualdad y derechos del hombre), se contrapona a la concepcin precedente de la Constitu-cin propia del anclen rgime que conceba a la Constitucin como "he-rencia nacional", es decir, como una Constitucin aceptada tradicional-mente en un pas.
La concepcin tradicionalista tuvo su papel durante la fase de la res-tauracin. Las doctrinas de la restauracin valoraban la Constitucin co-mo no atribuible a un acto de voluntad del constituyente, negando su "naturaleza artificial". Por lo tanto, la Constitucin era considerada co-mo producto de la divinidad, puesto que aquello que es fundamental y esencial en la vida de una nacin no puede atribuirse a un texto escrito por su naturaleza frgil y que est destinado a ser superado poniendo en peligro a la nacin misma. O bien se valorizaba y exaltaba la estratifica-cin espontnea de usos y tradiciones que desde hace siglos constituyen la organizacin social.
Por lo tanto, la concepcin tradicionalista consideraba a la Constitu-cin como un complejo de reglas transmitidas o derivadas, ms no pro-ducidas de manera especfica y contingente por la propia vol-untad hu-mana.
Junto a las doctrinas encaminadas a denegar radicalmente la Constitu-cin como acto de voluntad del constituyente, existen otras que; acogien-do la idea de la Constitucin-acto, la interpretaban como ejercicio de la soberana monrquica restaurada que se manifestaba mediante Constitu-ciones "otorgadas" (octroyes) o a travs de pactos constitucionales entre el monarca y las clases cualificadas por la funcin que corresponda a la clase o al patrimonio, y que en los textos de la Constitucin fijaban el re-conocimiento de garantas de la libertad y de la propiedad (monarqua constitucional).
3. Concepcin positivista
La concepcin de la Constitucin como acto de voluntad se mantiene en la fase de consolidacin del Estado liberal cuando se extingue el enla-ce con la doctrina de la Revolucin, francesa, que vea el fundamento del
-
acto constitucional en el poder constituyente de la nacin, y el punto principal de la disciplina del Estado se individa en el Estado mismo, que se considera como algo ya constituido y continuativamente viviente. La decisin constituyente siempre existe pero es expresin del "Estado" ya existente y por ende "constituido". En tal ptica, lo que se evidencia nicamente es la Constitucin positiva. A pesar de las profundas diferen-cias respecto a la fase del liberalismo revolucionario francs, la doctrina positivista del derecho tambin considera a la Constitucin corno acto de voluntad a travs del cual se establecen reglas obligatorias de organiza-cin y comportamiento, pero sta se limita a considerar el texto formal de la Constitucin en cuanto normativa vigente.
La doctrina positivista de la Constitucin ha tenido un gran xito y an hoy ejerce sus efectos. Sin embargo, sobre todo en el periodo entre los dos conflictos mundiales, esta doctrina fue criticada y superada con el objeto de dar respuesta, por lo menos, a dos problemaS importantes: el de la justificacin de la naturaleza suprema de la Constitucin como fun-damento de todo el ordenamiento, en cuanto no todos se conformaban con el texto constitucional y se interrogaban sobre la obligatoriedad de los fenmenos sociales organizativos o de los principios normativos pre-constitucionales que condicionaban a las Constituciones subsiguientes, y el de la vigencia de las reglas constitucionales no formalizadas que sin embargo tenan una relevancia sustancial en la vida global del ordena-miento estatal, integrando o sustituyendo a las formales. Los dos proble-mas se coligan y sobreponen entre s, pero son distintos: uno consiste en el fundamento que justifica a una Constitucin en caso de que se rechace la idea de que la Constitucin del Estado es vlida, ya que se encuentra en grdo de justificarse a s misma; el otro consiste en explicar el valor que se le debe reconocer a los principios y a las reglas no insertos en el texto constitucional (y que en parte pueden inserirse entre los criterios externos que justifican a la Constitucin
., ya mencionados).
4. Concepcin decisional y normativa
Una doctrina que tuvo varios seguidores es la de Schmitt, que escinde el concepto sustancial de Constitucin, entendido como "decisin polti-ca fundamental del titular del poder constituyente" desde su formaliza-cin en un texto (definida como "ley constitucional").
Por lo tanto, la Constitucin sustancial es externa y prioritaria respec-to a la Constitucin formal y es la decisin suprema sobre la forma del poder exteriorizado por el titular del poder, titular que preexiste a la deci-sin en cuanto ya ha alcanzado un grado de identidad y de unidad poltica suficiente. La unidad poltica procede del sujeto poltico ms fuerte que logra imponerse prevaleciendo sobre los competidores que despus son excluidos, y la decisin es tomada directamente por quien decide sin nece-sidad de utilizar el recurso de la representacin propio de la concepcin francesa de la soberana popular. Esta doctrina establece una distincin clara entre decisin constitucional presupuesta y orden jurdico positivo, comprendido el texto de la Constitucin, que representa una de sus con-secuencias.
En la concepcin decisional el presupuesto del ordenamiento positivo es la unidad poltica. En una concepcin diversa, habitualmente definida como normativa, el presupuesto est determinado por una norma base.
En efecto, se individa una norma fundamental que constituye un de-ber en reconocer como obligatorio para todos cierto derecho basndose en la conviccin, espontnea o forzada pero verificable objetivamente, y de todos modos seguida efectivamente por la comunidad poltica, de que la Constitucin es una -norma vinculante. De la conviccin sobre el ca-rcter vinculante de la norma deriva la validez de la Constitucin para to-dos los sujetos de un ordenamiento. sta es la Constitucin en sentido lgico-jurdico sobre la cual se funda la Constitucin positiva. En esta ltima se distinguen las normas positivas que regulan la produccin de normas jurdicas generales (Constitucin en sentido material) de otras nor-mas que tienen como objeto diversos contenidos, y que, por ende, nica-mente tienen forma constitucional (Constitucin en sentido formal).
La concepcin de Schmitt y la de Kelsen, si bien profundamente dis-tantes, eran puestas en comn por la exigencia de individuar el fun-damento de la validez de la Constitucin-acto: uno individa el presupues-to justificante en la decisin del sujeto poltico, el otro en la norma. Se observa cmo las dos concepciones se basaron en justificaciones y posi-bles utilizaciones distintas y divergentes. Quien justifica a la Constitu-cin basndose en la decisin del sujeto que est en condiciones de . ex-cluir a otros concurrentes polticos, en cuanto impone la unidad poltica, abre el camino a la afirmacin de cualquier rgimen poltico incluyendo aquellos que se basan sobre la voluntad de una persona o de un movi-miento poltico. En cambio, quien hace referencia a la norma jurdica
1 l( ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 117
-
118 ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 119
plantea como base de la Constitucin una opcin "neutra" que puede cu-brirse con diversos contenidos, fijando las reglas procesales del juego poltico -que ofrecen la posibilidad a las diversas partes polticas para competir e imponerse con base en la regla de la mayora. En la prctica, la decisin schmittiana estructura una Constitucin imputable a la parte poltica que se impone y, por ende, es una Constitucin cerrada sin op-ciones alternativas, mientras que la norma kelseniana modela una Cons-titucin abierta que tolera contenidos diferenciados. De una simple inter-pretacin se considera que el decisionismo corresponde a la forma de Estado autocrtica, mientras que el normativismo admite la forma demo-crtica.
5. Concepcin material
Adems del aspecto de la justificacin o fundamento de la Constitu-cin, surge tambin el de la insuficiencia del solo texto formal para expli-car y comprender la estructura global de la sociedad. Muchos institutos que efectivamente disciplinan el modo de vida social, no necesariamente se regulan en cl texto constitucional. De aqu la distincin-contraposi-cin entre Constitucin formal y "Constitucin material" y, bajo otro punto de vista, la diferencia con "institucin".
Entre las diversas doctrinas destinadas a resaltar la realidad de las re-laciones de fuerza cn un ordenamiento se puede citar la elaborada por Lasalle, que contrapona la Constitucin escrita a la Constitucin real y se remonta al modo de las relaciones reales entre las fuerzas sociales. La Constitucin real sc transforma en Constitucin jurdica escrita, pero la que al final prevalece en caso de diferencia es la real, porque son las fuerzas sdeiales y sus relaciones que en ltimas cuentan.
La idea de preponderancia del. orden real de las relaciones econmicas y polticas que ataen a las fuerzas sociales sobre el texto escrito se ana-lizar en la doctrina de la Constitucin-balance, propia de la doctrina so-vitica sobre el derecho y el Estado, segn la cual la Constitucin era considerada como el documento que reflejaba la efectiva realidad social y econmiCa en -cada fase histrica precisa del desarrollo socialista. Ya que el programa del partido era valorado como una exposicin cientfica de los problemas reales de la clase obrera y del partido para la realiza-cin del comunismo, era inevitable que la Constitucin tuviera en cuenta la "lnea poltica general" trazada por el programa y que los textos cons-
titucionales se adecuaran a la actualizacin continua - de los programas. Por lo tanto, la Constitucin consista en el registro de los progresos. y de las innovaciones en todos los campos, comprendido el institucional, ob-tenidos en avance hacia el comunismo y, por ende, las Constituciones se conceban casi como un "proceso verbal" de las realizaciones obtenidas, mientras que solamente corresponda al programa del partido trazar las
' lneas del desarrollo futuro. La doctrina de la Constitucin-balance fue expresada con claridad por Stalin en el informe sobre el proyecto de Constitucin de 1936, en el cual se precisaba que "la Constitucin no de-be confundirse con el programa" y que "el programa se refiere sobre to-do al futuro, la Constitucin se refiere al presente". La Constitucin de Vietnam de 1980 afirma textualmente en su prembulo "la exigencia que una Constitucin institucionalice la lnea poltica actual del partido co-munista vietnamita".
La contraposicin entre el papel poltico de hecho ejercido por las fuerzas sociales, en particular por su ncleo dominante, y la Constitucin formal cnstituye la base doctrinal de la Constitucin material de Mor-tati, que ha tenido muchos seguidores en Italia. Tal doctrina hace nfasis de modo determinante sobre el papel desarrollado por las fuerzas polti-cas en fijacin de los principios organizadores y funcionales que son esenciales para la vida de un ordenamiento. En tal sentido se realiza una firme revalorizacin del papel desempeado por la realidad social, que no se limita ms al prejurdico. El elemento social del Estado se perfila ya dispuesto en torno a un ncleo de principios que contribuyen a darle una configuracin poltica propia. En su interior, puede delinearse un elemento dominante, titular y gestor del poder, distinto del dominado, o bien en. los ordenamientos democrticos donde se tiende a negar, por lo menos en lnea terica, una contraposicin bastante rgida una par; ticipacin necesaria de toda la base social al poder poltico intentando obtener una mayor relacin entre Estado-comunidad y Estado-aparato: en ambos casos son las fuerzas polticas en grado de caracterizar el orde-namiento las que expresan los principios y fines constituyentes de la Constitucin material.
Segn esta tendencia, se observa cmo existen en cada ordenamiento normas constitucionales por lo regular formalizadas en un texto ad hoc, pero tambin contenidas en diversos textos o con carcter meramen-te consuetudinario o convencional relativas a decisiones fundamenta-les en materia de organizacin del Estado-aparato (en particular: recurso
-
120 ESTADO Y CONSTITUCIN
al principio de concentracin y de separacin en la distribucin de las competencias, al principio paritario y al subsidiario en la utilizacin de las mismas); en materia de organizacin del Estado-comunidad (rgimen de las autonomas pblicas y privadas); en materia de relaciones entre aparato y comunidad (rgimen de las relaciones autoridad-libertad); en materia -de -relaciones entre Estado-ordenamiento y comunidad interna-cional y- similares. Estas normas derivan y son condicionadas por un principio originario que constituye al mismo tiempo el ncleo efectivo de toda la organizacin constitucional. Este principio es el resultado del juego de las fuerzas polticas que interactan en el ordenamiento, la op-cin de base que condiciona a los dems principios de la vida social y ju-rdica o incluso a las mismas fuerzas polticas dominantes que se estable-cen directamente en cuanto tales como principio.
Por las razones expuestas la doctrina de la Constitucin material esta-blece que el principio normativo que da origen y justifica a un orde-namiento es la Constitucin por excelencia, la cual consiste en la fuerza normativa de la voluntad politica, con aplicacin realista del principio de efectividad (principio utilizado tambin con una perspectiva diversa, en ltima instancia, por la misma doctrina normativa al tratar de indivi-duar, procediendo hacia atrs, una ltima justificacin de las normas graduadas por sistema). Por lo tanto, la Constitucin material est en grado de presentarse como la real fuente de validez del sistema (y, por ende, tambin de la Constitucin formal); de garantizar la unidad en el mbito de valoracin interpretativa de las normas existentes y de llenar la-gunas; de .permitir que se determinen los lmites de continuidad y de los cambios estatales teniendo en cuenta a la 'misma como parmetro de re-ferencia. Entonces, son los principios constitucionales sustanciales, de los que se ha hablado, los que revisten una funcin esencial para com-prender una Constitucin. Es a stos a los que se hace referencia para in-dividuar la esencia fundamental. Las normas constitucionales formales existentes constituyen en general un punto necesario de partida en el proceso interpretativo, pero es imposible basarse solamente sobre stas, ya que muchos institutos formalmente inmutables en el tiempo cubren un significado til slo si se tiene en cuenta el valor efectivo que han ido asumiendo.
El condicionamiento de la Constitucin por parte de los elementos prejurdicos, tambin, es propio de la doctrina institucional: segn esta concepcin la organizacin social (institucin) preexiste al derecho posi-
LA CONSTITUCIN 121
tivo y no se agota en ste. La Constitucin "real" (social) y la "formal" (jurdica), a causa del nexo entre la institucin y el ordenamiento, es cierto que se distinguen pero resultan unitarias. Tambin en esta concep-cin es importante el elemento factual de la capacidad de las fuerzas po-lticas a imponerse y, adquiriendo estabilidad, a legitimar al ordenamien-to, y por ende su Constitucin, basndose en el principio de efectividad.
6. Concepcin de la Constitucin corno tabla de valores
Las doctrinas citadas por ltimo han sido criticadas en cuanto no con-sideran la importancia de reconocer a las personas y los valores ticos re-lacionados con las mismas. La doctrina decisionista vendra a ser la exal-tacin de la fuerza en el conflicto poltico que se expresa en la decisin del vencedor, que impone su concepcin del ordenamiento social y jur-dico. Pero tambin la doctrina de la Constitucin material ofrece un re-lieve determinante al simple resultado del juego de las fuerzas polticas. Bajo un aspecto diverso la doctrina normativa se limitara a sealar la norma fundamental que est en condiciones de justificar un conjunto de reglas procesales que constituyen el marco dentro del cual se desarrolla cualquier ordenamiento. La insatisfaccin por estas orientaciones doctri-nales se acenta por el hecho de que durante el periodo entre los dos conflictos mundiales se afirmaron e impusieron ordenamientos estatales que desconocieron o violaron sistemticamente las exigencias elementa-les de la persona, y que parecen haber confirmado plenamente la idea de la mera identificacin entre la fuerza estatal ), el derecho, por una parte, y de la reduccin del derecho a simple contenedor formal-procesal de la fuerza, por la otra.
Por lo tanto, las mltiples interpretaciones sobre el significado de la Constitucin que se han afirmado en tiempos ms recientes concuerdan en la valorizacin de la persona humana y de sus derechos, que se con-vierten en punto central de la concepcin del Estado y de su Constitu-cin. De una manera ms persuasiva se considera que el Estado no puede dejar de tener en cuenta una serie de valores que superan al Estado mis-mo y a su Constitucin. Estos valores, y en particular aquellos que miran el papel de la persona humana, constituyen presupuestos de la Constitu-cin estatal que da por cierta la existencia de los principios ticos que constituyen el fundamento de legitimacin del Estado y de su derecho. Estos principios son compartidos por los miembros de la comunidad es-
-
122 ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 123
tatal pero tambin por la comunidad internacional, como lo prev el ar-tculo 38 del Estatuto de. la Corte Internacional de Justicia. El dato im-portante es que tales principios ticos no estn limitados al rea del viejo derecho natural sino que son considerados principios jurdicos del Esta-do y de su Constitucin. Por lo tanto se convierten y son considerados normas de derecho positivo. Los principios son las concepciones domi-nantes de la realidad social (por ejemplo el principio de igualdad), luego constituyen la Constitucin material en sentido estricto y son trasladados a la Constitucin formal escrita.
La doctrina apenas citada abre el camino a la positivizacin de los prin-cipios-valores ticos. Sobre este sendero se han movido algunas Constitu-ciones de la segunda posguerra: la italiana (1948), la alemana (1949) y de manera ms reciente la portuguesa (1976) y la espaola (1978). Igual-mente, la doctrina de los valores ha influenciado la jurisprudencia de al-gunos tribunales constitucionales, entre ellos a la Corte Constitucional italiana. De acuerdo con este planteamiento, los principios-valores ticos (el valor "persona" en sus dimensiones ms significativas) son comparti-dos pOr la sociedad y luego son acogidos por la Constitucin, que atribu-ye a stos una posicin fuerte e invariable al interior del ordenamiento. Segn algunos, en el ordenamiento constitucional se incorpora una ver-dadera moral constitucional que tiende a conciliar las exigencias basadas sobre los principios ticos queridos por la sociedad y las fundadas sobre los mismos principios "adaptados" a las exigencias de las instituciones (la moral institucional es una moral ideal "circunstanciada" respecto a las exigencias de las instituciones polticas).
HL, NECESIDAD Y LMITES DF, LA FORMA ESCRITA. LA DOCTRINA DE LA CONSTITUCIN "MATERIAL" COMO BSQUEDA
DEL FUNDAMENTO PRIMARIO DEL ORDENAMIENTO Y CONDICIONAMIENTO DE LA CONSTITUCIN FORMAL
Las - concepciones de la Constitucin antes expuestas reflejan diversas pero predominantes concepciones del Estado. De todas formas es evi-dente que al variar la forma de Estado puede variar el concepto de Cons-titucin, por lo cual en realidad se pueden encontrar tantas concepciones de la Constitucin cuantas sean las formas de Estado que en concreto se han verificado. Entre las diversas concepciones, la garantista, ligada a la
racionalidad y normatividad, ha ejercido influjo preponderante en el de-sarrollo de la ciencia del derecho constitucional, de modo que todava, y recientemente, se sostiene que en sentido estricto, slo un sistema org-nico de garantas puede presuponer la existencia de una Constitucin, que de otro modo no se dara si dominase el arbitrio de un dspota. Se-gn esta tendencia, el "objeto de una Constitucin... es limitar la accin arbitraria del gobierno, garantizar los derechos de los gobernados y dis-ciplinar las intervenciones del poder soberano". Tal concepcin tiende a circunscribir el concepto de Constitucin a aquellas formas de Estado que profesen la ideologa liberal. Sin embargo, la doctrina dominante re-conoce que, despojada de las superestructuras contingentes del Estado li-beral, la Constitucin se define, principalmente, como conjunto normati-vo orgnico que constituye el fundamento de cada ordenamiento estatal, con independencia de la ideologa elegida.
Si existe concordancia sobre la esencia normativa de la Constitucin no se puede malinterpretar, como resulta de todo lo anterior, una coinci-dencia entre naturaleza normativa y carcter formal de la Constitucin, puesto que el derecho constitucional, como derecho del hecho poltico y de las libertades fundamentales, debe preocuparse de la vigencia real y, por ende, de la efectividad de la prescripcin normativa a nivel constitu-cional. Tal efectividad no coincide con la vigencia slo formal de la Constitucin, pero puede relacionarse tambin con actos formalmente no calificados como constitucionales, por ejemplo leyes y sentencias de las cortes, o con hechos normativos. Por lo tanto, el rea sustancial de la normativa constitucional no coincide con el de la normativa formalmente definida como tal. Pero, como se indic, la misma definicin de la natu-raleza sustancialmente constitucional de ciertas normas plantea proble-mas difciles de resolver y, de todos modos, en la prctica vara de un au-tor a otro.
La misma tendencia a adoptar la forma escrita para enunciar la Cons-titucin no es de por s resolutiva. Por esto, se ha intentado identificar como constitucionales las disposiciones protegidas por la revisin consti-tucional mediante procedimientos reforzados, es decir, diversos de los seguidos por la legislacin ordinaria, procedimientos a travs de los cua-les es posible individuar una diversificacin frente a aquellas Constitu-ciones que no prevn tal proteccin (contraposicin entre Constituciones rgidas y flexibles). Sin embargo, la tendencia a esa particular formaliza-cin de los preceptos constitucionales no significa que stos se limiten,
-
LA CONSTITUCIN 125 124 ESTADO Y CONSTITUCIN
necesariamente, a los introducidos en un texto ad hoc, ni que los formal-mente individuados mantengan siempre su alcance originario. Sin duda el recurso a formas agravadas de revisin puede llevar a presumir que las normas protegidas revistan un contenido de principios realmente esen-ciales para cierto ordenamiento, pero esto no asegura la perfecta coinci-dencia entre forma y sustancia constitucional.
Con lo dicho no se pretende sostener que la Constitucin escrita ca-rezca de Significado preciso. La forma escrita que se afirm claramen-te pese a la permanencia de Constituciones predominantemente consue-tudinarias y a la presencia de costumbres constitucionales en cualquier tipo de ordenamiento responde a razones evidentes de tcnica organi-zativa de los ordenamientos polticos, en la medida que tiende a asegurar una estabilizacin de las estructuras, mientras que cl enfoque garantista impreso por las teoras del constitucionalismo facilita la consolidacin y conservacin de valores ideolgicos y polticos en proteccin de intere-ses individuales y colectivos. Adems, la forma escrita parece siempre tener, con mayor o menor intensidad, un significado instrumental para las ideologas que contiene un ordenamiento, tanto en el caso de las lla-madas Constituciones-balance, en las que en polmica con el pasado se traza el balance de los resultados obtenidos en cl campo poltico, y sobre todo en el caso de las llamadas Constituciones-programa, que expresan particularmente, y de modo explcito, un sistema orgnico de directrices a obtener en breve, mediano o largo plazo. La forma escrita es, al mismo tiempo, vehculo para difundir los principios acogidos en las varias op-ciones polticas de los constituyentes. Tal exigencia propagandista ha producido que los textos constitucionales se recarguen de modo progre-sivo, con la ampliacin de las disposiciones en materia econmica y so-cial, yendo ms all de las simples disposiciones organizadoras relativas al reparto y al uso del poder poltico (contraposicin entre Constitucio-nes largaS y breves). En general, debe tenerse presente que cl recurso a la forma escrita resulta inevitable si sc forman nuevos Estados y si cam-bia en modo radical el ordenamiento constitucional.
Por consiguiente, la formalizacin es un intento de cristalizacin de los principios esenciales, pero como intento, por lo general termina con resultados desalentadores. En realidad, si es natural que el poder consti-tuyente intente imponer a los rganos directivos de un ordenamiento l-neas de accin conforme a su propia concepcin de las relaciones polti-cas y sociales, no se ha dicho que el sistema pueda limitarse a marcar su
propio desarrollo de acuerdo a principios de conservacin. En grado ms o menos evidente cabe suponer evoluciones o involuciones. Por lo dems, a menudo son las mismas directrices queridas por cl constituyente las que producen consecuencias inconciliables con los principios bsicos. Por lo tanto, la incongruencia entre el texto y la realidad de la Constitucin es frecuente, y entre otras cosas se ha puesto en evidencia ampliamente tambin en las Constituciones-balance de los Estados socialistas, las que deberan cumplir la funcin primordial de describir la realidad de las re-laciones econmicas y sociales.
Estas observaciones indican cmo una de las caractersticas inevita-bles de todo ordenamiento es la bsqueda de una coalicin entre el sis-tema tcndcncialmente esttico de sus normas originarias y las orienta-ciones impresas por las directivas polticas que formulan los rganos constitucionales impulsados por la dinmica de las fuerzas sociales. Tal dinmica provoca un estado continuo de tensin que somete a intensas solicitudes a los principios formalizados especialmente en las Constitu-ciones rgidas, pues la adecuacin de su texto a las exigencias del mo-mento tropieza con particulares obstculos.
Adems de la hiptesis de la progresiva separacin entre la realidad constitucional y los principios formales, se ha observado en general que stos representan una parte de la Constitucin que slo puede compren-derse si se hace nfasis de los principios esenciales; lo cual es evidente tanto en la hiptesis en la cual no existe una Constitucin escrita conteni-da en un documento unitario como en el caso, a menudo citado, de Gran Bretaa e Israel, como cuando nos percatamos de la incongruen-cia entre los principios formales preexistentes y la realidad constitucio-nal subyacente as sucedi en el ltimo periodo de vigencia del orde-namiento estatutario italiano tras la consolidacin del fascismo.
La identificacin de los principios esenciales que constituyen la base de un ordenamiento constitucional y que hacen parte de su incliminable ncleo, y que segn una conocida doctrina identifican a la Constitucin en sentido material, se mantienen esenciales con el fin de comprender el significado ltimo de Constitucin.
-
LA CONSTITUCIN 127 126 ESTADO Y CONSTITUCIN
SECCIN II
FORMACIN DE LA CONSTITUCIN
I. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIN DE LAS CONSTITUCIONES. FUNCIN DE LA COSTUMBRE. PROCEDIMIENTOS FORMALES
"EXTERNOS" E "INTERNOS"
La formabin de las Constituciones procede de rganos y procedi-mientos que pueden examinarse fcilmente slo en la hiptesis de elabo-racin de Constituciones escritas generalmente consolidadas. De todos modos se recuerda la importancia asumida, especialmente en el pasado, de las elaboraciones consuetudinarias, hoy superadas en cuanto han sido sustituidas por el recurso predominante de textos escritos que consideran las costumbres constitucionales como complementarias de los mismos textos constitucionales.
La Constitucin francesa del ancien rginw tena carcter preponde-rantemente consuetudinario, as como tambin las restantes Constitucio-nes de los Estados absolutos anteriores a las revoluciones burguesas, a cuyo conjunto ancho y prevaleciente de normas consuetudinarias se su-maban grupos orgnicos de normas de valor constitucional contenidos en actos que se sucedieron en el tiempo. Esta situacin se ha mantenido en el Reino Unido, donde a una base consuetudinaria se unieron, con el tiem-po, textos escritos considerados constitucionales (Magna Charta de 1215; CoOnnatio Chartarum de 1227; Petition of Rights de 1629; Bill of Rights de 1688; Act of Settlement de 1700).
Las viejas Constituciones consuetudinarias o las costumbres que inte-gran los textos constitucionales escritos que disciplinan slo algunos ins-titutos fundamentales, dejando indeterminada la disciplina de otros insti-tutos fundamentale (por ejemplo las costumbres que integran las leyes constitucionales francesas de 1875, base de la III Repblica), dependen de que se consolide la conviccin de su carcter obligatorio (con inde-pendencia de su duracin y repeticin, ya que para formar una costumbre constitucional, a diferencia de la costumbre iusprivatista, basta con la
creacin de un precedente) en un mbito subjetivo no necesariamente extenso (pues es suficiente que la obligatoriedad la sientan los sujetos ti-tulares de determinados rganos constitucionales que deben aplicarla y no siempre la generalidad de los sujetos de un ordenamiento, que pueden ser ajenos a los comportamientos de los rganos constitucionales). Sin embargo, en la actualidad, como ya se haba dicho, las costumbres cons-titucionales por lo regular tienen valor complementario de los textos es-critos, y por lo tanto es a stos a los que debemos prestar atencin.
Cada ordenamiento constitucional tiene un origen propio, que es difi-cil de individuar en las Constituciones consuetudinarias del pasado y, por el contrario, es fcil de hallar en las Constituciones que se concen-tran en un acto formal. En la prctica, prescindiendo de la forma de Esta-do a la cual se relacionan, las Constituciones contemporneas derivan de una decisin inicial que se valoriza en cuanto se fundamenta en cierto or-denamiento. Los casos ms evidentes son aquellos en- los cuales la deci-sin constitucional tiene lugar en el momento en que se afirma un nuevo Estado que se integra a la comunidad internacional; en otros casos la Constitucin obtiene cambios en la forma de Estado a consecuencia de una revolucin o con la decisin de proceder a una radical reestructura-cin de la organizacin estatal, por ejemplo pasando del Estado centra-lista a una estructura federal. Queda el hecho, extremadamente importan-te, que todas las veces que se adopta una Constitucin el rgano que decide no est vinculado jurdicamente por reglas jurdicas precedentes. Por el contrario, no se excluye el hecho que existan vnculos de naturale-za poltica. Para calificar al sujeto que decide sobre la Constitucin se ha adoptado .el trmino de poder constituyente desde el periodo de la Revo-lucin francesa, cuando se deban establecer las bases de un nuevo orde-namiento radicalmente diverso al previsto por la Constitucin monrqui-ca vigente en ese entonces: en esas circunstancias el poder constituyente de la asamblea se afirm como esencia de una nueva soberana, en con-testacin a la monrquica, dejada de lado, y era definido como privo de lmites jurdicos en modo absoluto. Diversamente, los poderes discipli-nados por la voluntad del poder constituyente, definidos poderes consti-tuidos, que comprenden los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial as corno tambin el de revisin, eran por definicin sometidos a sujecin de la Constitucin.
La distincin entre poder constituyente y poderes constituidos, y en particular entre poder constituyente y poder de revisin constitucional,
-
128 ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 129
conserva una gran importancia con el fin de individuar la continuidad de una Constitucin, que se tiene cuando se ejerce el poder de revisin (co-mo se explicar a partir del pargrafo 1, seccin IV), o una disconti-nuidad entre una Constitucin y otra, que ocurre cuando est en juego el poder constituyente. Los casos ms evidentes de uso del poder consti-tuyente tienen lugar cuando se forman nuevos sujetos de derecho inter-nacional que se dotan de Constituciones como expresin formal y sus-tancial de tal poder; es el caso de las Constituciones de Estados nuevos provenientes de la desmembracin de Estados con matriz federativa so-cialista (por ejemplo Repblica Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia). Otros casos han tenido lugar por el cambio de forma de Estado si bien continuaban siendo sujetos de derecho internacional (por ejemplo aban-dono de la forma de Estado autoritario en favor de la de derivacin libe-ral, como es el caso de Portugal y Espaa, o abandono del socialismo, en el caso do Rumania). Aparte de los casos en los cuales el poder constitu-yente se manifiesta a travs de actos definidos formalmente como Cons-tituciones, -
existen ejemplos en que se usan formalmente reglas relativas a la revisin del ordenamiento precedente (esto ha ocurrido con frecuen-
- cia en l fase de abandono de las Constituciones socialistas: Polonia, Hungra, Bulgaria, Checoslovaquia durante el bienio 1989-1991). En tal hiptesis se evidencia la legitimidad sustancial de la decisin constitu-yente, sin que tengan relevancia las formas utilizadas para decidir. A veces se hace uso del poder constituyente mediante la eleccin de una asamblea apropiada, sin renunciar al texto constitucional precedente, sino que se consideran los principios fundamentales del mismo que vinculan a los mismos constituyentes (Venezuela, 1999). En otros casos, inclusi-ve, se retiene ilegtimo un proyecto de ley instituyente de una asamblea constituyente, sobre la base de que la nica modalidad de reforma de la Carta era, para el caso que nos ocupa, el procedimiento constituido all previsto (Bolivia, 2001).
La doctrina ha propuesto superar la distincin entre poder constitu-yente y poder de revisin, ya que en el Estado constitucional contempo, rneo existen principios destinados a permanecer constantes e invada-dos, aunque se sucedan en los diversos textos constitucionales, por lo que el uso del poder constituyente en realidad sera slo innovador de manera parcial, ,5,
nunca de modo radical. En efecto, es fcil constatar, por ejemplo, que la concepcin de los derechos de libertad no ha cam-biado con la sucesin de algunas Constituciones (principalmente las nue-
vas Constituciones danesa de 1953, sueca de 1975, holandesa de 1983 y belga de 1994) frente a las precedentes. Tal opinin, que de todos modos sera limitada a la realidad de los ordenamientos de derivacin liberal, tampoco parece aceptable con relacin a las hiptesis citadas en el caso de Constituciones de Estados nuevos y de Constituciones que marcan el paso de una forma de Estado a otra. Con relacin a los ordenamientos de derivacin liberal, que nunca se apartaran de una serie de principios-va-lores generalmente compartidos, es cierto que la insercin, si bien con fir-mativa, de los mismos principios en el texto se confa nicamente a la voluntad del constituyente.
Las Constituciones contenidas en un documento formal aunque ste no se defina expresamente como Constitucin pueden elaborarse por un rgano del ordenamiento interesado o por rganos de otro ordena-miento. En este ltimo caso es claro que la Constitucin definida como tal lo ser realmente slo en el momento en que el ordenamiento al que se destina llegue a ser plenamente soberano.
1. Procedimientos externos
La hiptesis de procedimientos formativos de Constituciones externas al ordenamiento al que se destinan se dan cuando un Estado ha perdido su plena soberana a consecuencia de una derrota blica y en el caso de territorios coloniales que adquieren su independencia.
Los ejemplos son numerosos: la Constitucin japonesa de 1946 se model sobre un esquema impuesto por un rgano de un Estado extran-jero (formalmente por el comandante supremo de las fuerzas aliadas); la Ley Fundamental alemana de 1949 fue condicionada por los principios impuestos por las potencias ocupantes (el proyecto fue sometido a apro-bacin de la jefatura de las potencias occidentales); numerosas Constitu-ciones de Estados que fueron posesiones inglesas fueron dictadas por el Parlamento britnico (Canad, 1867; Australia, 1901; Sudfrica, 1909), o por actos gubernativos (Orders in Council) para Estados recin inde-pendizados en diversos continentes (por ejemplo Nigeria, 1946; Jamaica, 1962; Bermudas, 1962; Anguila, 1967; Mauricio, 1968; Fidji, 1970; Mal- ta, 1964).
En el caso de Japn, el gobierno militar aliado, entre los diversos ob-jetivos trazados, haba dado una posicin primaria a la reforma constitu-
-
130 ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 131
cional mediante la introduccin de un sistema de demOcracia parlamen-taria y la drstica reduccin de las prerrogativas del emperador. Estas reformas fueron realizadas por el mismo gobierno militar que impuso la nueva Constitucin. Como se nota, "el anteproyecto fue escrito por el staff del SCAP (comandante supremo de las fuerzas aliadas) y por el ge-neral Douglas Mac Arthur, y luego fue entregado bajo fuertes presiones al gobierno japons a inicios de 1947". La Constitucin impuesta fue aceptada rpidamente por la sociedad japonesa que termin reconocin-dola como propia, adecundose durante medio siglo a sus preceptos.
La tendencia de las potencias aliadas en cuanto a la reestructuracin del Estado alemn fue manifestada con firmeza en diversas ocasiones. La directiva nm. 1067 emanada por el jefe del Estado mayor de Estados Unidos en abril de 1945 prevea la descentralizacin a travs de unidades que tenan que ser incluidas en un Estado federal y el reconocimiento al gobierno central de poderes especficos. Los Acuerdos de Londres sobre la futura organizacin poltica de Alemania, comunicados a los represen tantes alemanes en julio de 1948, autorizaban a los ministros-presidentes de los Liinder a convocar una asamblea constituyente formada mediante las asambleas de los Liinder; sugeran las modalidades electorales y pre-vean un referndum popular sobre la Constitucin una vez aprobada por los gobernadores militares aliados. En particular, se prevea que "la Asam-blea constituyente redactara una Constitucin democrtica que establecie-ra para los Estados participantes una estructura gubernamental de tipo fe-deral... y que proteja los derechos de los Estados participantes, previendo una autoridad central idnea, y que contenga garantas de los derechos y libertades individuales". Los ministros-presidentes acogieron la autoriza-cin de convocar una asamblea, que fue llamada "Consejo Parlamenta-rio", con cl propsito de adoptar una Ley Fundamental provisional cn es-pera de poder crear la Constitucin definitiva del pas. El texto de la Ley fundamental alemana fue elaborado por los representantes de los Lauder (mientras que el Estatuto de ocupacin de las potencias aliadas reservaba a stos "el derecho de reasumir cn todo o en parte el ejercicio de la auto-ridad plena") y fue aprobado por las asambleas de los Linder casi por unanimidad (habiendo -fijado las potencias aliadas una mayora de dos tercios).
Los territorios sometidos a la soberana britnica (definidos en su tiem-po como parte del Imperio) recibieron del gobierno o del Parlamento estatutos que contenan su disciplina fundamental a menudo definidos
como Constituciones (Canstitutions), y esto sea que fuesen colonias (Co-lonies), sea que obtuviesen, sucesivamente, un amplio grado de auto-noma (Selfgoveniment) para convertirse en Dominions en 1931. El S'elle-goVernment comportaba una especie de limitada (pero frecuentemente sustancial) soberana "interna", reservando al Reino Unido las competen-cias de poltica exterior y de defensa y el poder de suspender la Constitu-cin en situaciones de emergencia. La concesin de la independencia comportaba el reconocimiento de la personalidad internacional y el cese de los vnculos de dependencia del Parlamento y del gobierno ingls, continuando, tendencialmente, el vnculo constituido por la pertenencia a la Comunidad de Naciones Britnicas (Commonwealth). Se conceda la independencia con leyes del Parlamento (por ejemplo India!: Indepen-dence Act y Ceylon .Independence Act de 1947) o con actos gubernativos (Ghana Constitution Order in Council de 1957). Las Constituciones de Estados de reciente independencia eran preparadas por el gobierno ingls en contacto con exponentes polticOs (partido mayoritario, en general de acuerdo con los de la oposicin) del territorio interesado, a menudo se in-sertaban en Orders in Council distintas de la ley parlamentaria que reco-noca la independencia. Las disposiciones dictadas por la vieja potencia colonial para que sirviesen como Constituciones de los nuevos Estados fueron inicialmente reconocidas por stos como tales, pasndose, sin em-bargo, en un segundo momento a la afirmacin plena de la soberana me-diante "revisiones" de los textos britnicos por parte de los rganos constitucionales locales: afirmacin del principio de la llamada Constint-tional Autocthony.
Un caso de notable inters, articulado en un periodo que va ms all de un siglo, lo constituye la Constitucin canadiense.
En 1867 una ley del Parlamento ingls (British North America- Act) re-gul el rgimen constitucional de los territorios de Canad. Posterior-mente, con el paso de la autonoma poltica a un Estado de soberana in-ternacional, que culmina con la superacin del status de Dominion de la Corona, el Brithish North America Act de 1867 asumi valor de Consti-tucin canadiense. Pero tan slo en 1982 el Parlamento ingls, a travs del Callada Act de 1982, reconoci formalmente que ninguna ley del mismo sera aplicable a Canad, aprobando un pita resolution delibera-do por las dos cmaras del Parlamento canadiense con contenido com-plementario respecto a la Ley de 1867, en cuanto adoptaba la Carta cana-diense de los Derechos y Libertades (Seccin I), y que contena una
-
132 ESTADO Y CONSTITUCIN
enmienda al artculo 92 del British North America Act de 1867 en ma-teria de competencias de las provincias y, sobre todo, disciplinaba ex novo el procedimiento de revisin constitucional confindolo por primera vez y de manera integral a los rganos constitucionales canadienses (Seccin y).
En todas estas hiptesis el procedimiento de formacin de una nueva Constitucin tiene origen en los actos soberanos (decisin constituyente) imputables a un Estada diverso de aquel que ser regulado por la nueva Constitucin; sin embargo, estos actos se transforman en reales Constitu-ciones de los Estados interesados al momento en el cual los mismos esta-rn en condiciones de auto-administrarse cuando alcancen una efectiva independencia. Terminando, as, la relacin jurdica vinculante o deriva-da respect al Estado que con antelacin los haba condicionado en di-verso modo. Por lo tanto, el hecho normativo que comporta la afirma-cin de nuevos ordenamientos soberanos tiene consecuencias de novacin con respecto a los actos (las "Constituciones" dictadas por otro Estado) que en realidad hasta aquel momento hacan parte del ordenamiento del Estado que les haba adoptado, y que por lo tanto se convierten en la base normativa de los nuevos ordenamientos.
2. Procedimientos internacionalmente guiados
Adems de los ejemplos de procedimientos encaminados a adoptar nuevas Constituciones por obra de rganos estatales diversos de aquellos destinados a acogerlos, existen ejemplos de procedimientos que se desa-nollan recurriendo a acuerdos entre los Estados o a travs de la actividad de organizaciones internacionales. En estos procedimientos se introdu-cen fases en las cuales tambin intervienen rganos de los Estados inte-resados en la adopcin de los nuevos textos constitucionales. Para estas Constituciones se puede recurrir al concepto de poder constituyente "asis-tido" o "guiado".
Como ejemplos,de poder constituyente guiado se pueden citar: Namibia (1982-1990), Camboya (1989-1993), Bosnia-Herzegovina (1991-1995) y Macedonia (2001).
Con respecto a Namibia, a consecuencia de un acuerdo entre Sudfri-ca y la oposicin local, y gracias al trabajo de un "grupo de contacto" formado por miembros. del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se lleg a la resolucin nm. 435 del 29 de septiembre de 1978, que fij los trminos de definicin del nuevo ordenamiento. El documento hace Tefe-
rencia a "principios constitucionales" elaborados de manera informal por la oposicin namibiana en el exterior. stos conciernen tanto los aspec,. tos procesales (eleccin de una asamblea constituyente sobre la base pro-porcional) corno los sustnciales (conforme a la Declaracin Universal de los Derechos del Hombre, preferencia por la forma de gobierno parla-mentaria en un Estado unitario). Los principios son incorporados en el plan de transicin incluido en la resolucin nm. 632 del 16 de febrero de 1989. En 1989 se elige la asamblea constituyente y el trabajo se desa-rrolla bajo la vigilancia y supervisin de un grupo especial de Naciones Unidas para la asistencia a la transicin (UNCTAD), que durante el pe-riodo constituyente apoya a la administracin sudafricana en el ejercicio de todas las funciones pblicas. El trabajo constituyente termina con la adopcin de la Constitucin de 1990 que convalida la decisin ya conso-lidada al momento de la definicin y confirmacin de los principios constitucionales mencionados.
En cuanto a Camboya, despus de un periodo de conflicto armado, y bajo la presin internacional, los principales cinco - grupos polticos lle-gan a un arreglo mediante los Acuerdos de Paris de 1990, aprobados por el. Consejo de Seguridad con la resolucin nm. 718 del 31 de octubre de 1991. Los acuerdos contienen "principios" relativos a la formulacin de la Constitucin en curso de redaccin con referencia a la exigencia por el respeto de los derechos humanos (conforme con la Declaracin Uni-versal y con otros instrumentos internacionales). En cuanto a la forma de Estado y de gobierno se refieren a la subdivisin en reas regionales con el fin de delimitar las circunscripciones electorales y confiar la represen-tacin de la soberana nacional a un rgano provisional que represente a las diversas facciones (Consejo Supremo Nacional). Los asuntos ordina-rios son administrados por una autoridad transitoria de Naciones Unidas en Camboya (UNCTAD). Las elecciones para la constituyente se desen-vuelven efectivamente, pero la introduccin de los principios en materia de derechos humanos en la Constitucin de 1993 tienen lugar slo parcial-mente, mientras para lo que se refiere a la forma de gobierno se alcanza a constituir un gobierno de unidad nacional que confirma la solucin de la fase transitoria y que no logra impedir una rpida degeneracin de la si- tuacin de hecho.
Por lo que se refiere a Bosnia-Herzegovina tenemos que las etapas re-lativas a las diversas iniciativas internacionales son mltiples y particu-larmente complejas. Es suficiente citar la Conferencia Internacional so-
1...A CONSTITUCIN 133
-
LA CONSTITUCIN 135 134 ESTADO Y CONSTITUCIN
bre ex Yugoslavia organizada por el Secretariado de Naciones Unidas en 1992, en la cual se formulan principios constitucionales (Plan Vance-Owen), y las iniciativas del grupo de contacto que conducen a los Acuer-dos de Dayton de 1995: Los textos adoptados formulan las lneas guas en materia de derechos humanos (con reenvo a los diversos instrumen-tos internacionales) y afrontan los temas de la forma de Estado y de go-bierno con frmulas inspiradas en el modelo federal ex yugoslavo. Por lo tanto, se predispone el texto de una Constitucin para la federacin de Bosnia y Herzegovina (marzo de 1994, como texto incluido en el acuer-do de Washington) y el de una Constitucin para la Repblica de Bosnia y Herzegovina (noviembre de 1995), el Estado que incluy corno "entes" distintos tanto a la mencionada Federacin de Bosnia Herzegovina, co-mo a la._Repblica de los serbios de Bosnia.
En la prctica, ante la imposibilidad de convocar a las asambleas ade-cuadas nivel de repblica y de entidades que compongan las mismas (FederaCin croata-musulmana y Repblica Serbia de Bosnia), los acuer-dos de base se convierten en verdaderas cartas constitucionales bajo la gua de mediadores internacionales. En el texto de las dos Constituciones se introducen remisiones extensas a los diversos instrumentos internacio-nales sobre derechos humanos que son acogidos constitucionalmente (si bien prescindiendo de la ratificacin previa por palle de las diversas rea-lidades estatales) y son confiadas a la vigilancia de rganos cuyo nom-bramiento corresponde a organismos internacionales (Consejo de Europa para el nombramiento de jueces constitucionales y OSCE Organiza-cin para la Cooperacin y la Seguridad en Europa para los ombudv-man), mientras que el contencioso constitucional sobre los derechos se atribuye a una jurisdiccin ad hoc (la Corte para los derechos humanos y la Cmra para los derechos humanos prevista por el anexo 6 de los Acuerdos de Dayton). A nivel de las formas de gobierno se prev un Eje-cutivo colegiado, con presidencia rotatoria, que permite la alternancia de los diversos componentes tnicos. Ambas Constituciones avalan a las re-particiones territoriales tnicamente homogneas que formalmente con-firman la.pasada limpieza tnica y avalan las actuales y futuras operacio-nes de Cnsolidacin tnica. El monitoreo sobre el acatamiento de las frmulas constitucionales que derivan del acuerdo es confiado a la ofici-na del Alto Representante de la Comunidad Internacional (OHR), insti-tuido segn lo dispuesto por el anexo 10 del Acuerdo de 1995. En cam-bio, la Constitucin de la Repblica de los serbios de Bosnia escap a la
mediacin internacional, una de las dos "entidades" previstas por los acuerdos como componente de la Repblica de Bosnia Herzegovina. Tal Constitucin, votada por el Parlamento local en - 1992, comporta una for-ma de Estado unitaria, un gobierno presidencial y una amplia tutela de los derechos. Sin embargo, numerosas enmiendas fueron introducidas sucesivamente, bajo la presin del OHR, para empalmar el texto a la Constitucin querida por toda la Repblica de Bosnia.
La disgregacin de la federacin yugoslava y el referndum de 1991 condujo a Macedonia. a la proclamacin de la independencia y a la pro-mulgacin de una Constitucin democrtica. En la base del mtodo adop-tado para concretizar este fenmeno de asistencia internacional para la reforma, se formul el framework agreement firmado el 13 de agosto de 2001 por los representantes del gobierno de Macedonia y por los leaders de la etnia albanesa, mediadores y garantes, un representante de la Unin Europea y uno de los Estados Unidos. En la parte inicial del acuerdo, los contrayentes fijaron las condiciones, contenidos y finalidades del pacto: desarme inmediato y disolucin del ejrcito de liberacin albans; man-tenimiento de los confines nacionales actuales; compromiso de las auto-ridades de Macedonia en la introduccin de enmiendas constitucionales que garanticen a las minoras, expresin de una parte de la poblacin equi-valente al 20%, por lo menos, del total de la identidad lingstica-cultural y de cuotas especficas representativas de los rganos constitucionales y de la administracin pblica (segn el esquema del All. A del acuerdo), as como el empeo en la adopcin de una ley ordinaria sobre la descen-tralizacin territorial (All. 13). Los garantes internacionales, a su vez, se comprometan a una doble forma de asistencia: accin militar pacfica de las fuerzas de la OTAN en la recoleccin de armas de los guerrilleros al-baneses (operacin Essential Harvest, que se concluye con la entrega de 3,875 piezas de armamento) y supervisin sucesiva del proceso de refor-ma (operacin Amber Fox), y la organizacin de una conferencia de "donadores" para la colecta de ayuda financiera al pas. La primera fase de los planes de paz comprendi la cesacin de hostilidades y el inicio de trabajos parlamentarios para la reforma, y se desarroll regularmente, confiando a una comisin adecuada el examen del texto de 15 enmiendas contenidas en el acuerdo. El desvo repentino de la opinin pblica y de la atencin de las organizaciones internacionales sobre los episodios de te-rrorismo internacional acaecidos en septiembre de 2001, coadyuv a rea-nimar las resistencias a la reforma, que estaban apaciguadas de manera
-
I36 ESTADO Y coNsTra3CIN LA CONSTITUCIN 137
dbil desde los acuerdos realizados en el verano precedente. En efecto, la sesin de la asamblea de Macedonia para aprobar las modificaciones tu-vo de modo alternado diversas deserciones del partido de oposicin y del partido mayoritario; el punto que cre grandes desavenencias fue la supre-sin de una referencia explcita del pueblo macedonio en el prembulo y de la Iglesia ortodoxa macedonia en el artculo sobre la libertad religiosa. La convocatoria de las instituciones europeas y el reenvo de la confe-rencia de los donadores no sirvieron para estimular el regular prosegui-miento de los trabajos parlamentarios, razn por la cual el procedimiento en mencin, "revisin internacionalmente guiada", an no ha dado los frutos esperados, referentes a la posibilidad efectiva de interiorizacin del texto propuesto por parte de las poblaciones locales.
En general, las Constituciones preparadas sustancialmente por rganos de Naciones Unidas suplen la insuficiencia del consenso que pueda madu-rarse de modo pacfico y espontneo en el mbito de las comunidades in-teresadas en su sucesiva vigencia. Naciones Unidas obra como agente de la comunidad internacional con el fin de imponer la paz en aquellos terri-torios trastornados a causa de las guerras internas entre facciones (Cam-boya, Bosnia) o destinados a salir de la tutela de una potencia extranjera (Namibia). La aceptacin efectiva del texto heteroproducido por parte de las comunidades locales, y por consiguiente su legitimacin, an consti-tuye un problema. Esta circunstancia resulta efectiva en Namibia, mien-tras que fracasa en Camboya y es bastante incierta en Bosnia. En efecto, en tales reas regionales cada faccin y grupo tnico tiende a concebir la fijacin de los principios de organizacin y de funcionamiento en trmi-nos no autnomos, en el mbito de una soberana estatal ms amplia que sea aceptada por todos, pero en trminos de autodeterminacin con ten-dencia a romper el -
marco constitucional impuesto desde el exterior. El mantenimiento de una Constitucin que unifique a las etnias hostiles es posible slo si los organismos internacionales que han tomado las deci-siones constituyentes se encuentran presentes sobre el territorio con sus propios instrumentos coercitivos. Resultara extremadamente problem-tico si tal presencia coercitiva llegara a cesar.
Una situacin que en ciertos aspectos es "anmala" se verifica en Ko, sovo, En efecto, sustancialmente se est en presencia de un procedimien-to constituyente internacionalmente guiado por Naciones Unidas, para ser ms preciso, por la autoridad denominada United Nation Interim
Administration Mission in Kosovo (UNAMK), aunque, deSde el punto de vista estrictamente formal, Kosovo contina siendo una provincia que pertenece a la Repblica Federal Yugoslava. El hecho de que la activi-dad de desmilitarizacin y de paz puesta en marcha por la autoridad en mencin y sostenida, entre otras cosas, por un contingente de seguri-dad guiado por la OTAN se oriente ms all de tal objetivo, se deduce del contenido de la resolucin nm. 1244. En efecto, con base en tal acto normativo, la UNAMK es competente para aplicar los principios y los derechos fundamentales previstos por la resolucin y por las convencio-nes internacionales, todas las veces en las que exista un contraste o dife-rencia con la legislacin vigente en Kosovo. Adems, en mayo de 2001, la Secretara General de Naciones Unidas aprob, de acuerdo con la UNAMK, una autntica Constitucin provisional (Constitutional Ft-ame-WOrk for Provisional Self Government), la cual, adems de los derechos fundamentales (no catalogados pero mencionados en las convenciones internacionales), regula de modo detallado la forma de gobierno y las modalidades de funcionamiento de los rganos constitucionales del pas, excepto lo relativo a la autoridad sobre la provincia por parte de Nacio-nes Unidas. Estas ltimas continan siendo competentes para intervenir toda vez que las autoridades, constituidas en el ejercicio de la funcin le-gislativa, ejecutiva y judicial, respectivamente, publiquen actos en con-traste con la resolucin nm. 1244. En fin, resultan prcticamente inexis-tentes las referencias que se encuentran en la Carta relativas al papel de la Repblica Federal yugoslava, a la cual, como se explic, Kosovo con-tina formalmente incorporado.
3. Procedimientos internos
Aclarado lo anterior, examinaremos a continuacin los procedimien-tos constituyentes en el mbito interno de los ordenamientos interesados. En esta hiptesis, aunque vare el rgano y las caractersticas del procedi-miento, nos encontramos siempre en el cuadro de un nico ordenamiento de referencia. Los procedimientos de formacin de las Constituciones di-fieren segn la titularidad del poder constituyente y las modalidades se-guidas en la adopcin de la decisin constituyente, y estn claramente condicionadas por la concepcin del Estado que prevalece en un mo-mento histrico dado.
-
138 ESTADO Y CONSTITUCIN LA CONSTITUCIN 139
Tal condicionamiento indica que el poder constituyente, si bien por definicin es libre de vnculos jurdicos, puede encontrar lmites objeti-vos. Estos lmites se correlacionan con la exigencia de respetar los prin-cipios trascendentales del derecho natural (por ejemplo los derechos del hombre); los principios inherentes a la concepcin misma del Estado que se quiere adoptar (por tanto, es inevitable afirmar el principio de sobera-
- na estatal si se quiere dar origen a la Constitucin de un ente que no est subordinado a otros Estados, o bien ocurre decidirse en favor del predomi-nio de la soberana del Estado central respecto a los estados miembros si se quiere dar origen a una Constitucin federal); los vnculos jurdicos he-ternomos .nue derivan del ordenamiento internacional (por ejemplo, las Constituciones deben acoger con frecuencia las consecuencias de aconte-cimientos blicos: la Constitucin austriaca de 1920 tuvo en cuenta el tratado de - Saint Germain de 1919 y despus de la Segunda Guerra Mun-dial se ci al Estatuto de neutralidad impuesto por las potencias que vencieron en 1955).
El procedimiento constituyente est articulado, por lo regular, en va-rias etapas: a) etapa de la iniciativa; b) etapa preparatoria, y c) etapa dcliberatoria del texto constitucional. En la primera etapa los rganos de un ordenamiento precedente, o los rganos instituidos ay novo en contraste con el anterior, asumen la iniciativa informal o formal de promover la for-macin de la Constitucin. En la segunda etapa se fijan las bases consti-tuyentes promoviendo la creacin de una asamblea o la convocatoria de un referndum, tambin se predisponen proyectos, y rigen los regmenes constitucionales transitorios; en esta etapa el gobierno obra "de hecho" o de manera provisional. En la tercera etapa se discuten los proyectos, se desenvuelve el debate, y se decide sobre la adopcin del texto, que con frecuencia se somete a votacin en la asamblea o mediante un refern-dum. Tal esquema es deducible por gran parte de la experiencia histrica comparada, pero est sujeto a ajustes y variaciones.
PROCEDIMIENTOS MONRQUICOS Y DEMOCRTICOS; "PROCEDIMIENTOS FEDERATIVOS
Por largo tiempo la distincin que sc realizaba fue aquella entre proce-dimientos monrquicos (el otorgamiento y el pacto) y procedimientos democrticos (trmite una asamblea constituyente). Hoy tal clasificacin
parece parcial e insatisfactoria y se va integrando con ms recientes ex-periencias.
1. Procedimientos monrquicos
En los procedimientos denominados monrquicos, que hoy presentan inters predominantemente histrico, el titular del poder constituyente era inicialmente el rey, posteriormente se pasa a un desdoblamiento de la titularidad entre el rey y la asamblea representativa.
El "otorgamiento" (octroi), jurdicamente unilateral pero siempre pol-ticamente consecuencia de presiones externas y de negociaciones, presu-pone la renuncia o la limitacin por parte de un soberano absoluto de su poder, que consiente fijar en el texto constitucional garantas en favor de estratos o clases emergentes (vanse las Constituciones francesa de 1814; de Baviera y Baden de 1818; espaola de 1834; sarda-piarnontesa de 1848; japonesa de 1889; etiope de 1931; tailandesa de 1974). "pacto" comporta una negociacin bilateral entre el soberano y el pueblo (a tra-vs de una asamblea), y por consiguiente, tambin, el reconocimiento a tal sujeto de una participacin en cl poder constituyente, afirmando, jun-to al principio monrquico, la soberana popular (vanse las Constitu-ciones sueca de 1809; noruega de 1814; francesa de 1830; prusiana de 1850; espaolas de 1845 y 1876).
2. Procedimientos democrticos
Se definan como democrticos aquellos procedimientos que presupo-nan el paso de la soberana al pueblo, que poda manifestarla en el plano constituyente o en modo indirecto, mediante asambleas elegidas, o bien directamente, mediante referndum.
La convencin o asamblea constituyente es una asamblea elegida con el fin especfico de elaborar una Constitucin. El ejemplo inicial provie-ne de los primeros estados norteamericanos a partir de 1776 y de la elaboracin de la Constitucin de los Estados Unidos de 1787, a la cual siguieron los textos constitucionales franceses de 1791, 1848 y 1875. La mayor parte de las Constituciones posteriores a los dos_ conflictos mundiales se hicieron de este modo, entre ellas la Constitucin italiana vigente y la Constitucin portuguesa de 1976. En todos estos casos men-cionados la asamblea encargada de elaborar la Constitucin tuvo una es-
-
140 ESTADO Y CONSTITUCIN 1,,A CONSTIrUCIN 141
tructura monocameral. Excepcionalmente puede adoptarse una estructura bicameral, como en el caso de las Cortes constituyentes espaolas. pre-vistas por Ia octava ley fundamental de 1976 que adoptaron la Constitu-cin de 1978. El recurso a consultas referendarias puede referirse tanto a opciones previas a la determinacin precisa del texto constitucional, co-mo para aprobar el texto mismo.
A. Referndum preconstituyente
En esta hiptesis se pueden incluir las consultas populares relativas a las elecciones institucionales (monarqua o repblica), como las ocurri-das en Noruega en 1905, en Grecia en 1924, 1935, 1973 y 1974 y en Ita-lia en 1946; las atinentes a la separacin de un territorio del Estado al cual pertenece, como el referndum sobre la separacin entre Noruega y Suecia en 1905 y la separacin entre Islandia y Dinamarca en 1944, pre-liminar a la formacin sucesiva del Estado soberano islands; como tam-bin otras anlogas a las anteriores y encaminadas a la desmembracin de un Estado federal preexistente, como los referndum relacionados con la secesin de Eslovenia y Croacia de la Repblica Socialista Federativa Yugoslava en 1990 y aquellos relativos a la independencia de Lituania, Letonia, Estonia y Georgia (1991); las consultas relativas a la aprobacin de una propuesta dirigida a permitir las elecciones de una asamblea constituyente, como sucedi en Francia en 1945, o para convocar una re-firma constitucional que es atribuida al Parlamento, el cual para los efectos se transforma en rgano constituyente, como sucedi en Espaa en 1976.
Resulta fcil verificar el hecho que las hiptesis histricas tan slo en parte versan sobre la determinacin precisa de realizar las premisas de un futuro (formal) proceso constituyente (caso francs y espaol). En otros casos, las consultas sobre la forma republicana o monrquica por s mis-mas conducen a decisiones constituyentes, en cuanto sobre el punto es-pecfico las futuras asambleas constituyentes seguramente se vincularan. En las consultas relativas a la rescisin de los vnculos de subordinacin del territorio, aunque dotados de una amplia autonoma respecto a los or-denamientos soberanos precedentes, la consulta, si es favorable, conduce a la consolidacin de la soberana de los nuevos Estados como premisa para la adopcin de nuevas Constituciones.
B. Referndum constituyente
En estas hiptesis se incluyen las consultas referendarias relacionadas con la aprobacin de un texto constitucional considerado definitivo, pre-dispuesto y deliberado por una asamblea representativa encargada (espe-cficamente) de preparar el texto (Irlanda, 1937; Francia, 1793, 1795 y 1946; Dinamarca, 1953; Turqua, 1961; Grecia, 1968; Espaa, 1978; Ru-mania, 1991) o por el gobierno (Francia, 1799 y 1958). El referndum sobre la Constitucin asume un significado importante en los estados miembros de Estados Unidos de Amrica. Podemos aadir a los casos ci-tados el referndum popular trasnacional sugerido sobre la base de una propuesta del texto constitucional europeo elaborado por los rganos de la Unin.
Se observa que por lo general las asambleas constituyentes, una vez elegidas, se atribuyen funciones de direccin, control y legislacin, pues-to que constituyen los cuerpos electivos representativos de la comunidad nacional, a pesar de los intentos por restringir su funcin a la sola apro-bacin del texto constitucional. En el caso de Italia, segn el decreto le-gislativo de la Lugartenencia nm. 151 del 25 de junio de 1944, y cl de-creto legislativo de la Lugartenencia nm. 98 del 16 de marzo de 1946, se decidi que el gobierno conservara la competencia legislativa hasta la entrada en vigor de la nueva Constitucin. Igualmente, en el caso de Francia, la Asamblea Constituyente que elabor la Constitucin de 1946 no estuvo dotada de atribuciones de control poltico y legislativas. En el caso de Portugal, sobre todo gracias al Movimiento de las Fuerzas Arma-das, se intent limitar la funcin de la Asamblea que deba adoptar la Constitucin de 1976, privndola de atribuciones legislativas, de direc-cin y de control. Todos estos intentos fracasaron en la prctica, ya que las asambleas reivindicaron, una vez constituidas, la plenitud de los po-deres relacionados al carcter representativo del electorado.
C. El pacto entre estados para constituir un Estado federal
El consentimiento de los estados que quieren formar un Estado federal puede exigirse para verificar si estn dispuestos realmente a aceptar las limitaciones o renuncias de soberana establecidas en una nueva Consti-tucin federal (Constitucin de los Estados Unidos de 1787).
-
142 ESTA DO Y CONSTMJCIN LA CONSTMjCIN 143 El 21 de febrero de 1787 el Congreso continental, nico rgano de la
entonces existente Confederacin de los Estados Unidos de Amrica, aprob una resolucin en la cual se planteaba la oportunidad de reunir una convencin en Filadelfia para revisar los artculos de la Confedera-cin. Los delegados de los diversos estados se reunieron en Filadelfia a partir del 14 de mayo. Slo el estado de Rhode Island rechaz el envo de una delegacin a la Convelida?.
La Convelidon obr formalmente como rgano de revisin de los Artculos de la Confederacin. Cuatro fueron los proyectos presentados en la Convelida?: el Virginia (Radolph) Plan y el Pinckney Plan, presenta-dos el 29 de mayo; el New Jersey (Paterson) Plan, presentado el 15 de junio, y el Hamilton Plan, del 18 de junio. El primero propona un cam-bio decisivo que implicaba la superacin de la amending clause de los Artculos de la Confederacin, sugiriendo por tanto un procedimiento ilegtimo a tenor del ordenamiento confederal entonces vigente. El se-
. gundo proyecto se perdi; fue reconstruido en parte basndose en docu-mentos sucesivos, pero no parece que tenga importancia para el proceso formativo de la Constitucin federal. El tercer proyecto es decir el New Jersey Plan se contrapona al de Virginia sobre todo porque el proce-so formativo deba seguirse segn las modalidades previstas por cl ar-tculo XIII de la Confederacin. Las modificaciones fueron sustancial-mente menos importantes comparadas con las del proyecto anterior, pero el Plan introdujo el importante principio de la S'upremacy clause, que se incorpor luego al artculo VI de la Constitucin. El proyecto de llama-ton nunca se diSeuti en la asamblea.
Es interesante observar que las modalidades acogidas por la Colmen-don para ratificar el documento que redact, proceden en gran parte del primer proyecto y, por-lo tanto, son incompatibles con el artculo XIII de la Confederacin: pero la norma contenida en el artculo VI de la nueva Constitucin federal muestra claramente cmo el documento, despus de aprobarse por el mismo Congreso continental que promovi la Conven-cin de Filadelfia, sc remiti a los estados miembros de la Confederacin para que lo ratificasen ("La ratificacin por parte de las asambleas de nueve Estados bastar para que entre en vigor la presente Constitucin en los estados que la hayan ratificado").
III. PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS POR LAS AUTOCRACIAS CONTEMPORNEAS
La adopcin de las Constituciones que rechazaron la tradicional con-cepcin liberal de la democracia seguira varias modalidades que en par-te pretendan respetar el modelo mencionado de procedimiento democr-tico.
1. Procedimientos seguidos en los Estados autoritarios y en los Estados recin independizados
Los Estados definidos como autoritarios y la mayor parte de los Esta-dos recin independizados contemplan el procedimiento de adopcin unilateral y el plebiscito constituyente.
El plebiscito constituyente es la versin autoritaria del referndum de-mocrtico. Se diferencia de este ltimo por el carcter meramente formal de la adhesin pedida al electorado, de tal modo que produce resultados previstos de antemano. En la prctica, la adopcin es sustancialmente fruto de una decisin unilateral de los autnticos detentadores del poder constituyente (jefe carismtico, leader del partido nico, jefe o junta mi-litar), mientras que el voto popular tiende a ofrecer una mera ratificacin (en el plano jurdico formal) y una legitimacin del poder de loS gober-nantes (en el plano poltico sustancial).
Son considerados prototipos del procedimiento plebiscitario los plan-teados por Napolen luego del golpe de Estado de 1799 (concentracin del poder por el primer cnsul) y en 1802 (consulado vitalicio), as como el de Napolen III despus del golpe de Estado de 1851. Se presentan procedimientos anlogos en la experiencia sucesiva, con referimiento, por ejemplo, a las Constituciones: portuguesa de 1933; griega de 1968; argelina de 1976; iran de 1979; chilena de 1980. Otras veces el papel popular se reduce an ms, pidindose el consenso general para una re-forma constitucional no muy bien precisada (Constituciones francesas del ao X y del ao XII).
En Irn, luego de la revolucin que presenci el fin de la Constitucin imperial, el 30 de marzo de 1979 tuvo lugar el referndum relativo a la eleccin de la monarqua o de la Repblica, y despus de las elecciones de la asamblea constituyente del 3 de agosto de 1979, esta ltinin en un
-
144 ESTADO Y CONSTITUCIN
tiempo breve prepar un texto constitucional que fue sometido a refern-dum el 2 y 3 de diciembre de 1979. Teniendo en cuenta el clima de ten-siones y de violencia existente entre los grupos polticos, religiosos y t-nicos, y por consiguiente, del seguro condicionamicnto por parte de los votantes, la naturaleza de las consultas no poda dejar de ser de carcter plebiscitario.
El plebiscito chileno del 1 o. de septiembre de 1980 fue regulado por el decreto-ley nm. 3465 del 8 de agosto de 1980; entre la fecha de pu-blicacin del texto de la Constitucin (II de agosto) y la fecha de vota-cin transcurri un mes. La posibilidades de debate sobre el texto pro-puesto fueron muy limitadas para los exponentes del partido catlico (tan slo. el ex presidente E. Frei logr declarar, en los comicios a los cuales adhirieron exponentes de las diversas oposiciones, el propio rechazo al proyecto de Constitucin) y nulas para el partido de izquierda. De todas formas, todos los partidos se encontraban disueltos. El 67% de los votan-tes aprob el texto del gobierno.
La Constitucin sometida al electorado disciplinaba un rgimen defi-nitivo precedido por un rgimen transitorio que en sntesis tenda a man-tener en la presidencia al general Pinochet por un periodo equivalente a dos mandatos presidenciales (diecisis aos) como mnimo. Con anterio-ridad se haba convocado para el 4 de enero de 1978 un plebiscito enca-minado a legitimar al gobierno militar. En el caso de las consultas de 1978 las actividades fueron condicionadas por medio del control mante-nido por el gobierno militar sobre los medios de informacin a travs de fuertes restricciones a las formas de oposicin; por el condicionamiento de los electores con la entrega de tarjetas electorales en las que la expre-sin "s" apareca junto a la bandera nacional; por la parcialidad de los colegios electorales; por la falta de garantas relativas a la manifestacin del voto, y por la ausencia de medios de proteccin jurdica mediante re-cursos. El Decreto de Convocatoria de la Consulta Nacional que conte-na normas relativas a las votaciones fue publicado el da anterior a las mismas. Los resultados oficiales arrojaron el 75% correspondi