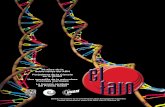50 Años de la doble hélice
-
Upload
daniel-bautista -
Category
Documents
-
view
361 -
download
0
Transcript of 50 Años de la doble hélice

50 Años de la doble hélice.La molécula más bella del mundo.
( Martín Bonfil Olivera)
Corría el año 1953. Dos científicos, uno estadounidense y el otro británico, estaban sentados en un bar de Cambridge. Algo muy grande se traían entre manos; un descubrimiento lo suficientemente importante como para que James Watson le dijera a Francis Crick: “hemos descubierto el secreto de la vida”.
La frase de Watson es leyenda —Crick no recuerda realmente si esas fueron las palabras exactas de su colega—, pero, la haya dicho o no, su significado es real. Efectivamente, ambos investigadores le dieron a la ciencia la base para el posterior desarrollo de una genética que, a partir de entonces, avanzó a pasos agigantados.
Watson, un bioquímico nacido en Chicago cuya primera afición fueron los pájaros, y Crick, bioquímico también, trabajaron juntos en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). A partir de trabajos realizados por otros investigadores como Paul Linux, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, ambos investigadores pudieron describir, finalmente, cómo estaba estructurada esa larguísima molécula que vive dentro del núcleo celular: el ADN o ácido desoxirribonucleico.
Después de mucho meditarlo, Watson llegó a la conclusión de que el modelo de triple hélice que Linux había propuesto era incorrecto. En realidad, la molécula de ADN (como ilustra el dibujo que acompaña este artículo) es una sencilla cadena compuesta de azúcar y fosfato, de la que parten perpendicularmente bases nitrogenadas unidas por hidrógeno, que parecen los peldaños de una escalera.
Watson y Crick anunciaron su descubrimiento el 28 de febrero de 1953. Pero no fue hasta el 25 de abril de ese mismo año, que la revista científica Nature publicó un sencillo y corto escrito en el que los investigadores explicaban el nuevo modelo.
¿Qué tuvo de revolucionario todo esto?
Al establecer que las bases nitrogenadas seguían siempre un parámetro de unión —la adenina (A) siempre iba unida a la timina (T) y la guanina (G) se unía a la citosina (C)— fue más fácil entender la forma en que la molécula se divide antes de que ocurra la división celular.
¿Y qué ocurre cuando la célula se divide? Muy fácil. ATGC son las letras con las que está escrito el código genético, y de los genes parten las órdenes gracias a las cuales un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. En otras palabras, cada vez que una molécula de ADN se abre para replicarse en dos, se lleva consigo toda nuestra herencia biológica; lo que nuestro padre y nuestra madre nos han legado y también lo que nos hace únicos. Y todo ello ocurre en una doble hélice que vive enrollada en nuestros cromosomas.
Daniel Bautista Martínez Página 1

¿No está claro entonces por qué es probable que efectivamente Watson le haya comentado a Crick que habían desvelado el secreto de la vida?
Sin embargo, tendrían que pasar nueve años antes de que los dos investigadores y Maurice Wilkins —gracias a cuyos trabajos con cristalografía de rayos X habían podido obtener “fotografías” de la molécula de ADN— recibieran el Premio Nobel de Fisiología.
Muchos opinan que Rosalind Franklin, una destacada investigadora que fotografió la doble hélice con rayos X, y cuyo trabajo era conocido por Watson y Crick, también debió haber compartido el premio de los tres primeros. Pero, para entonces, Franklin había muerto de un cáncer de ovario (sucedió en 1958, cuando apenas tenía 37 años).
Honores aparte, lo cierto es que la descripción de la doble hélice que se hizo hace exactamente 50 años, dio a la ciencia la herramienta para avanzar en el conocimiento del “libro de la vida”. Hace apenas tres años, el 26 de junio de 2000, un consorcio privado y estatal anunció que estaba por concluir el mapa del genoma humano, gracias a lo cual se pudo saber que los humanos tenemos entre 30 mil y 40 mil genes. Mucho menos de lo que se pensaba.
Ahora, la genética parece una materia fácil si se la compara con la proteómica. El estudio de las proteínas, esas sustancias que llevan a cabo las órdenes dictadas por los genes, es tarea pendiente.
Martin Bonfil Olivera es químico farmacéutico biólogo y divulgador de la ciencia. Trabaja en la ciencia. Trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Colabora con diversas publicaciones y escribe la columna mensual “Ojo de mosca” en ¿Cómo ves?
Daniel Bautista Martínez Página 2