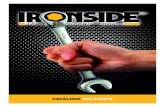50-59
-
Upload
cristina-dulce -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
description
Transcript of 50-59

50 ISLAS
Europa construye el canon
Todo cuerpo, como posesión privada ypública, convierte su paso por el mundo enalgo intrincado, polémico, sociocultural,medio lingüístico1. Estudios relativamenterecientes diseccionan al cuerpo como tirani-zado por el mercado, la economía del goce yla dominación. Según Michel Foucault, elcuerpo humano entra en un mecanismo depoder que lo explora, lo desarticula, lorecompone, lo distribuye. La disciplinafabrica cuerpos sometidos, ejercitados,dóciles2.
Al menos en occidente, la belleza delcuerpo también se construye desde el poder,que impone su canon. El primero que enoccidente brindó una apreciación sobre labelleza de las razas bajo el manto de la insti-tución y el prestigio de un nombre de cien-cia fue Georges-Louis Leclerc, conde deBuffon. Analizaremos entonces al Condeapoyados en la visión de un investigadorcontemporáneo, Tzvetan Todorov. Consteque desandaremos un tema que, según miconocimiento, no se ha problematizado conprofundidad en países latinoamericanos ymuy superficialmente en la obra de JoséMartí.
Un punto a no soslayar es que intenta-mos, por primera vez en este tema, cotejar aJosé Martí (1853-1895) con la práctica dis-cursiva que lo precedió –en el caso pionerode Buffon– y con el discurso que 20 añosdespués de la muerte del cubano llevó a caboJosé Vasconcelos. Esto debe conducirnos a laactualidad de muchas posturas martianas enrelación con la belleza de la raza negra y suidentificación con la resistencia –tambiénposterior a Martí– de los intelectuales deesa raza sobre el tema.
Un vínculo con la realidad cubana dehoy y los postulados de Martí se produce enla comprobación, mediante estadísticas, deque en áreas turísticas de visibilidad públicay en otras zonas como la televisión, al negroaún se le discrimina por feo3.
“Les jugements esthétiquesdoivent jouer un rôle capital”
Aunque Martí cita a Buffon en uno desus roles científicos, no se sabe con certezahasta dónde lo conoció4. Martí niega lospostulados del francés desde un locus com-plejo y movible. Por un lado, Martí vivió laesclavitud, que en Cuba se mantuvo hasta1886. Por otro, su exilio de 15 años en
José Martí y la discriminación estéticacontra los negros*
Miguel Cabrera PeñaProfesor y periodistaCubano. Residente en Santiago de Chile
Ho
men
aje
s
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 50

ISLAS 51
Estados Unidos le permite ahondar en lasrelaciones raciales en el norte y el sur de unpaís donde todavía se palpan las huellas dela Reconstrucción, «lo más cercano a unarevolución social en la historia de EstadosUnidos5».
Junto a una curiosidad a toda prueba,el interés martiano fue numeroso. Una yotro lo convirtieron en políglota, poeta,periodista, novelista, cuentista, dramatur-go, líder político, crítico literario y de pin-tura, diplomático de tres países latinoame-ricanos en Estados Unidos, tribuno y profe-sor con dos títulos universitarios. Generóuna obra escrita enorme y recuerda de inme-diato, en fin, al enciclopedismo. Su confian-za en que la historia va invariablementehacia el progreso y su fe en la perfectibilidadde la obra humana, muestra las puntadasque sobre su corpus tejió el Siglo de lasLuces.
La marca del enciclopedismo en Martíno se puede ocultar, pero no se han eviden-ciado todavía aquellos aspectos en los que elcubano se aparta de ciertas consecuencias dela Ilustración. Aunque en general ésta abogópor la igualdad, para más de un autor allítambién se construyó la cuna del racismomoderno. Al imponerse el valor de la razóny la virtud innata del ser humano, colocó agriegos y romanos como esenciales paramedir la virtud y la belleza. Ambas se conso-lidaron como fundamentos morales y éticosen la creación del sentido de nación en losterritorios europeos. Tales fundamentospasaron a América Latina6.
Como nuestro tema será la apreciaciónmartiana de la belleza de los hombres deraza negra y la universalidad que de tal esté-tica expresa su obra, no ahondaremos acá enlas múltiples ocasiones en que condena alracismo, tanto en Cuba como en EstadosUnidos. Llegó a considerarlo como una
construcción social e histórica, como asentóen “Nuestra América” y en el apunte “Paralas Escenas7.”
En una obra que se levanta desdesoportes sumamente contradictorios –y conlas lógicas influencias del racismo imperan-te–, Martí también refleja en su obra hue-llas del positivismo y embiste, más de unavez, sus propias ideas. Jorge Camacho, entreotros, ha dado cuenta en artículos y ensayosde desenfoques y contradicciones en cuantoal negro y al indio. Mi objetivo aquí es des-tacar las porciones que de su obra sobrevi-ven en el siglo XXI.
El caso de Buffon viene a demostrarcuán añejo es el discurso –y los prejuicios–con respecto de las razas ‘inferiores’y la eva-luación de su belleza. En giros contradicto-rios, Buffon hace depender la jerarquíaracial del grado de socialización, y desem-boca en la dicotomía civilización-barbarie.Buffon, que despliega una lista de adjetivosdenigrantes para los no blancos, llega aestablecer una solidarité entre el físico y lamoral de las razas alejadas de la cúspide enla escala jerárquica. Al establecer esta iden-tificación, la estética no puede estar separa-da de la ética, y les jugements esthétiquesdoivent jouer un rôle capital [los juicios esté-ticos deben jugar un rol grande]8.
Resulta sin duda curioso que Buffontambién confiese que existen diferentesmaneras de gustar la belleza, dependiendodel pueblo, el lugar y el tiempo. Incluso losantiguos poseían una forma distinta deapreciarla que la nuestra, escribe el Conde.Cada nación –añade– tiene distintos prejui-cios sobre lo bello, así como cada hombreposee su gusto particular9. Lo anterior esuna manifestación de buen sentido, diceTodorov. Casi de inmediato, sin embargo,Todorov revela una especificidad en el aris-tócrata galo: tanto la belleza como la feal-
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 51

52 ISLAS
dad, de un pueblo a otro, se define menospor la forma del rostro que por su color. Ycita varios ejemplos: «Los hombres másbellos son los más blancos» y «Belleza fuertees belleza blanca». Incluso cuando accede aadmitir hermosura en grupos de epidermisoscura, Buffon añade, nada casualmente, laadversativa pero: los hombres en general [deotra raza] son trigueños y atesados, pero sonal mismo tiempo bastante bonitos. Y unúltimo ejemplo: «Hombres bonitos y bienhechos, a pesar de tener la piel color olivâ-tre10.”
El ideal estético de Buffon es tan etno-centrista como su ideal ético y cultural,apunta Todorov. Los europeos le sirven depunto de comparación para establecer ladistancia que separa a los otros pueblos dela perfección. Así, señala: L’homme primitivea été blanc, et tout changement de couleur estune dégénérescence. La naturaleza –escribeel Conde– tan perfecta como pueda serlo,hizo al hombre blanco11.
Nada desdeñable resulta, por otro lado,que el Conde indique tres parámetros a laespecie humana, y priorice el factor estético:la couleur de la peau, la forme et la grandeurdu corps [el color de la piel, la forma y lagrandeza del cuerpo], y la moral12. Estamosante un discurso de dominación o, si se quie-re, de un dispositivo en el entender foucaul-tiano, revestido obviamente por el prestigiode la institución y la ciencia.
A más de dos siglos de la desapariciónde Buffon, sus ideas, lamentablemente, seniegan a morir. Un caribeño también dehabla francesa, sostiene que el colono se«descubre como un animal en las palabrasdel otro», y sabe que en el discurso de lahegemonía ha «desaparecido toda humani-dad» del rostro africano. Sus cuerpos sonobesos y conforman «una cohorte sin cabezani cola». Es el «lenguaje zoológico» con que
el blanco se representa al negro13.Si esto pudo escribirlo Fanon a finales
de la década de 1950, en el último cuartodel XIX, cuando todavía no acababa el apo-geo del biologismo, la taxonomía –sobretodo de huesos y cráneos– y el psicologismo,la discriminación estética era mucho máscohesionada en los espacios sociales y la vidacotidiana en general. Y éstos eran los días deMartí. Aunque no nos extenderemos, noresulta ocioso recordar que Martí coloca aun negro como protagonista en su pequeñapieza “Abdala”, cuando no rebasa la adoles-cencia, mientras en Estados Unidos triunfa-ba el minstrel, una suerte de teatro cuya sus-tancia era burlarse del negro. En España,como en otros países de Europa, autorescomo Cervantes y Quevedo dejaron numero-sas huellas de su prejuiciosa mirada del otronegro14.
De Vasconcelos a Guillén
José Vasconcelos, de acuerdo con más deun autor, tuvo una visión hispanizante de lamezcla racial latinoamericana, definidatambién como mestizofilia. Es cierto que eltítulo y hartas alusiones a las presuntasbondades de la mezcla, a su carácter de sín-tesis o «raza cósmica», escamotean o inten-tan ocultar las frecuentes recaídas positivis-tas del autor.
Al lector chileno más o menos enteradodel discurso racial en América Latina, debie-ra llamar la atención que Jorge Larraín nohaga referencia alguna al marcado determi-nismo de José Vasconcelos15. Grínor Rojo,por su parte, conjetura que «la populosalegión de próceres», que va de Justo Sierra aVasconcelos, queda fuera del determinismolatinoamericano y en particular del deMéxico16.
El sociólogo mexicano José J. Gómez
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 52

ISLAS 53
escribió, sin embargo, que la obra de Sierradeterminó la visión hispanizante y contieneya los fundamentos para las visiones de JoséVasconcelos sobre la raza cósmica17. Sierraafirmó que, mal alimentado, «puede el indioser un buen sufridor, que es por donde elhombre se acerca más al animal doméstico;pero jamás un iniciador, es decir, un agenteactivo de civilización. El alcohol y la reli-gión tienen encadenado al indio y aun almestizo rural a un estado de inferioridaddesesperante».
El académico Julio Ramos, que aplicócon acierto el pensamiento contemporáneoa Bello, Sarmiento, Darío y Martí, se quedaa medio camino en lo que denomina «enor-me autoridad social, incluso en el interiordel Estado», de la que gozarán libros comoLa raza cósmica. Ramos no estabiliza estecriterio con una frase que ofrezca una ideadel positivismo que atraviesa la obra encuestión, falta el brochazo que establezca elconjunto del libro vasconceliano. Y sabeRamos, por cierto, que el Estado mexicano,desde 1921, había establecido el indigenis-mo oficial, promovido por la Secretaría deEducación Publica –en la que se destacó elpropio Vasconcelos al introducir la educa-ción moderna en México.
Sin embargo, si de Vasconcelos se trata,no hay que forzar la mano sobre autorescomo los indicados, que todavía acogen aVasconcelos sin los matices imprescindibles.Un marxista y reconocido experto en laobra de Martí como el cubano RobertoFernández Retamar, en Martí en su (tercer)mundo, afirma que el poeta anuncia «alVasconcelos de La raza cósmica».. En verdadMartí, en vez de anunciarlo se anticipa, enmuchos sectores, a negarlo.
Lo que parece escapar a los intelectua-les latinoamericanos mencionados es que siVasconcelos valora el mestizaje, lo hace en el
sentido que una autora denomina «mestizo-filia», la cual se instaura sobre la base «deldesprecio racial tanto de los indígenas comode ciertas minorías de origen extranjero».Al cabo, añade, el racismo mexicano resul-taría muy distinto del racismo pesimista queteorizó Gobineau en Europa a mediados delsiglo XIX.
Vasconcelos tiene una noción fija y norelativa de la belleza, y una sola raza cabe ensu rango de aceptación, y esto es otro obstá-culo a la síntesis racial que preconiza.Valdría destacar sus palabras: «Los tiposbajos de la especie serán absorbidos por eltipo superior. De esta suerte podría redimir-se, por ejemplo, el negro, y poco a poco, porextinción voluntaria, las estirpes más feasirán cediendo al paso de las más hermo-sas»20.
Si el discurso occidental relacionó esté-tica, ética, ciencia y calidad espiritual, sinduda que para Vasconcelos el negro noalcanza la calidad deseada. Aquí no hacemás que mimetizar viejos estereotipos. AlanKnight, en su análisis de Manuel Gamio yVasconcelos, dice que el indigenismo«siguió operando dentro del sistema racis-ta»21.
Sin embargo, ya para la segunda décadadel XX –en el apogeo de Vasconcelos– losafroamericanos que luchan contra la discri-minación y que siguen lineamientos genera-les de W.E.B Du Bois, comienzan a autode-nominarse bellos. Dentro del movimientoHarlem Renaissance, una figura principalcomo Langston Hughes escribió el poema“I, Too, Sing America”, donde afirma:“They’ll see how beautiful I am”. Sinembargo, 25 años más tarde, en el ensayo“The Negro Artist and the RacialMountain”, recapacita y matiza: “We knowwe are beautiful”. And ugly too22. Hughesestaba resistiendo, mirándose en un espejo
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 53

54 ISLAS
no grecolatino y ejerciendo un canon distin-to. De igual modo, aterrizaba en algunosextremos en que otros intelectuales negrosincurrieron.
Alfred Melon sostiene que el negrollega a mimetizarse (Fanon lo llama comple-jo de inferioridad y sentimiento de disminu-ción) al punto de juzgarse con criterios debelleza grecolatinos. El vocabulario reser-vado a la apreciación estética: pelo malo,pelo bueno, pelo regular, bembón, narizón,adelantar el color, un negro-pasú, etcétera;se emplea tanto por los negros como por losblancos cubanos23.
Keith Ellis escribe que los rasgos racia-les del negro son considerados como inferio-res a las normas somáticas y son presentadoscomo motivo de burla, a pesar de que no seofrece la causa directa de ello24. JorgeMañach había indicado certeramente queexistía un «último linaje de prejuicio: ellinaje estético, con sus derivaciones socia-les».
En la misma línea y en la década delHarlem Renaissance, de Hughes y de La razacósmica, Nicolás Guillén descarga en unperiódico ocho poemas irreverentes y desa-complejados que se burlan del discurso de lahegemonía. Son versos musicales, salidos dela entraña rítmica del pueblo cubano, peroque toman muy en serio, a pesar del tonozumbón, la discriminación estética contra elnegro. Ya desde aquí se nota una limpieza,desde la perspicacia popular, de la costrasustancialista: “¿Por qué te pone tan brabo/cuando te disen negro bembón,/ si tiene laboca santa,/ negro bembón?”El verbo disenalude a todo un discurso. La respuesta alataque y esencialización contra el negrocomo hombre de labios gruesos (bembón,vocablo peyorativo), es una expresión salidadel submundo popular cubano.
Las resistencias de Martí
Según Martí, el hombre no tiene dere-cho a convertir lo bello en feo (XXI: 425),aunque muchas veces se viole esta idea. Lasubjetividad que Martí defiende lo inclina aidentificar belleza y patriotismo: «Hastahermosos de cuerpo se vuelven los hombresque pelean por ver libre a su patria» (XVIII:304). Martí saca al negro de su invisibilidady aplica un modo de hacer contrario a loscaminos que seguirían la pintura, el graba-do y la fotografía en Cuba, donde el negroestará casi ausente por muchas décadas26.
No pretendemos afirmar que la obramartiana está limpia de lastres positivistas,pero va zafándose de estos, en continua evo-lución, mientras se acerca a su período demadurez. En 1877, cuando apenas cuenta24 años, en un periplo por el Caribe, com-para la belleza del negro con el canon occi-dental: «No se ve una cara blanca, pero elnegro de la raza pura alegra los ojos. No elnegro corrompido, bronceado, mezclado, deBelice, sino ese otro luciente, claro, limpio,que no tiene nunca canas, redonda en lasmujeres como Venus, en los hombres desnu-dos como Hércules» (XIX: 37). Fijémonosen que las opiniones estéticas martianas noobedecen a ningún tipo de compensaciónpor los prejuicios de otros, sino a su sensibi-lidad personal, que no tiene por qué sersiempre a favor del negro. Otro ejemplotiene como escenario también a Livingston:«Pero aquel pequeñuelo es mucho máscurioso: tiene formas narcíseas, apolíneas.Es ligero y hermoso, nervudo y correcto; elpequeñuelo es un Cupido negro». Y conti-núa detallando los colores de la vestimentadel niño que carga sobre la cabeza unabatea. Un Cupido no alcanzará a ser nuncaun niño, por demás negro, en estas condicio-nes. Al hacer visibles a estos hombres a tra-
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 54

ISLAS 55
vés de su obra, acude a tiempos de conoci-miento universal, pero para poner en elmismo nivel, para exaltar con canon sabidoel garbo negro. Un año después visitaHonduras, y a «los negros caribes [los tienepor] muy bellos e inteligentes negros» (IX:294).
Una de las frases martianas que deno-tan el enriquecimiento de sus observacionessobre la discriminación estética del negro enEstados Unidos se produce cuando critica,en 1889, a la prensa sureña que dice que conla victoria del sufragio del negro quedarían«el belfo y la lana presidiendo la civiliza-ción» (X: 324). El voto, el poder político seidentifica con un presunto dominio de unaestética que se proyecta animalizada. Es lamisma bemba que, como un contragolpe,traerá Guillén a su poesía décadas mástarde.
En otra de sus crónicas Martí trae acolación la apariencia «antipática y mísera»que el amo dio a los negros en la esclavitud,y agrega: «válense de esta apariencia quecriminalmente les dieron para rehusarles eltrato» (XI: 238). Cuando Martí, años des-pués de escribir lo anterior, tacha de menti-roso al que diga mal del negro cubano y enla misma línea crítica al que lo desconozca(IV: 277), busca desterrar de su país no úni-camente al racismo que en Cuba se genera-ba, sino al que testimonió en EstadosUnidos. Al intuir consecuencias psíquicasque dejan la imposición, el discurso y laconstrucción estética, las define de criminal.
Antes, en Estados Unidos, había rese-ñado Martí una carrera deportiva, donde alos atletas se les extrae no el extra sino eltuétano. Al cuarto día de la competencia,Martí cuenta que ya andan con las rodillasmás que con los pies. Pero «el negro, másenérgico, camina airoso, y se lleva los ojos ylos aplausos, por lo bravo y esbelto, que son
admirables siempre la energía y la hermosu-ra aun en medio de la mayor barbarie» (X:51).
Al par que se le denostaba el cuerpo,también al afroamericano se le describíainvariablemente como salvaje, irrepresible-mente cómico, lascivo, pero a la vez aniña-do, malhumorado y hosco, apelativos de losque participaban hasta los no nacidos27.Estos parámetros correrán paralelos con eldiscurso meramente estético. El minstrel, yamencionado, era un género de sainete quealcanzaría altas cotas de popularidad enEstados Unidos. Transmitirá, mediante unactor blanco maquillado, la imagen de unnegro de cara invariablemente redonda,ojos saltones y labios ridículamente protu-berantes, prontos a la risa estrafalaria.Michel Fabre subraya que este black facedminstrel consolidó el mito del negro estúpi-do y bestial28.
Un punto, a modo de incidental, parala risa del negro, invariablemente expuesta«en todos los carteles, en todas las pantallasde cine, en todas las etiquetas de productosalimenticios», recuerda Fanon. Citando aGeoffrey Gorer, indica Fanon que «los blan-cos exigen que los negros se muestren son-rientes y amigables en todas sus relacionescon ellos». Martí observa, cuando apenascuenta 16 años, desde ángulo muy distinto,la risa del negro. El joven poeta está preso, ypronto escribirá la primera pieza teatralcubana ubicada en África y donde un negroes protagonista en la lucha por la libertad.Martí describe a un anciano, su compañeroen la cárcel política en Cuba, y refiere «larisa bondadosa, franca, llena, peculiar delnegro de nación. Los golpes sólo desperta-ban la antigua vida en él. Cuando vibraba elpalo en sus carnes, la eterna sonrisa desapa-recía de sus labios, el rayo de la ira africanabrillaba rápida y fieramente en sus ojos apa-
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 55

56 ISLAS
gados, y su mano ancha y nerviosa compri-mía con agitación febril el instrumento detrabajo» (I: 69).
En apuntes publicados en 1974, poruna taimada razón de un cuidador de lapapelería martiana, el poeta se preguntasobre su actitud si una hipotética hija suyase enamoraba de un negro. Martí respondeque estaría dispuesto a afrontar «la oposi-ción y repulsa general, y los prejuiciossociales, odios a la juventud y la mujer, queel problema negro implica». Exige, además,altivez en el negro, «para que no olvidecuando vivía entre montes». A contrapelodel discurso occidental, el poeta cree necesa-rio el recuerdo del monte –de la selva diceFanon–, que es, precisamente, el símbolo delo salvaje para el esencialismo en el poder.
Con la misma intención que AntonioBenítez Rojo sobre el negro caribeño, casiun siglo antes, Martí quiso exponer a eseotro, «ese ser de cierta manera», en losnegros neoyorquinos. Durante un paseo dedomingo de Pascua en New York, se refiere alas afroamericanas y habla de «beldades delabios gruesos, cara negra, peludo lanudo»(XII: 205). Ofrecerá, además, cuadrosdonde no faltan gestos, posturas, modo dereír, diálogo corporal29. Lo determinantedel cuadro, sin embargo, es que las beldadeslo son sin el pero de Buffon. Parece Martíencontrarse ya en la vereda que lo conduciráal hallazgo del vocabulario para contar, deforma autónoma, al negro.
El primer lunes de septiembre de 1884desfilan veinte mil trabajadores por lascalles más concurridas de New York. Deentre estos, «trescientos negros llegan, her-mosos como una bendición. Ungido traen elrostro (...) Conmueve verlos, y van conmovi-dos. La raza negra es de alma noble. (...). Eljúbilo de las almas se les desborda por el ros-tro: quien no ha visto luz de alma, aquí la
vea» (X: 86). No soslayar que es precisamen-te el alma del negro la que aparece en elpositivismo, casi sin variación, como suanomalía, su irreparable distancia negativadel canon europeo.
Está tan advertido Martí del determi-nismo general, y desde luego cubano, queinvita a un connotado patriota para quehaga un discurso, a propósito de una fechahistórica, en favor del negro isleño. En lacarta de invitación le recuerda que a losnegros se les «dice poco menos que bestias»(I: 227).
Una muestra expondremos de su revistapara niños La Edad de Oro, convertida enuno de los libros infantiles más populares ydonde la igualdad entre los hombres esasunto recurrente. En el cuento «NenéTraviesa», una niña blanca ha visto, a espal-das de su padre, en un libro ilustrado y pro-bablemente de antropología, a un negro des-nudo, que el narrador halla muy bonito y loúnico que le reprocha –en boca de la niña–es que está sin vestir (XVIII: 378). Delicadasituación la que crea Martí –un negro des-nudo observado por una niña blanca, rubiay rica era la más atroz pornografía en elpacato siglo XIX cubano y en general ame-ricano. Para nuestro interés más estricto, elnegro, incluso desnudo, es bonito.
Previo a su presencia en el campo decombate, Martí viaja a Haití a ultimar lasgestiones de la guerra. Tiempo atrás, en unartículo para cubanos, desensambla el rela-to negativo que la hegemonía isleña creósobre la revolución haitiana y la inferiori-dad con que popularmente se miraba –ytodavía hoy se mira– a los habitantes de estesuelo caribeño. Poco antes, cerca de la fron-tera con Haití, dialoga con un funcionariodominicano, a quien pinta como un «briosomulato, de traje azul y sombrero dePanamá» (XIX:199).
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 56

ISLAS 57
La solidaridad de Martí con Haití y sushabitantes se expresa igualmente a través desus gestos corporales. En uno de sus diariosse lee: «una madre me trae, al pie del caba-llo, su mulatico risueño, con camisolín delino y cintas…. Y los ojos me comen, yluego se echa a reír, mientras se lo acaricio yse lo beso».
Durante su periplo haitiano –sabe queEspaña trata de ponerlo preso– atrapa uninstante decisivo, comparado por un estu-dioso con el flash de una cámara fotográfi-ca. Es un paisaje marino, un aguafuerte conuna impresionante figura central. En mediode la noche sale Martí de repente, de entre lamaleza, a la orilla de una playa: «De pie, alas rodillas el calzón, por los muslos la cami-sola abierta al pecho, los brazos en cruzalta, la cabeza aguileña, de pera y bigote,tocada del yarey, aparece impasible, con lamar a las plantas y el cielo por fondo, unnegro haitiano. El hombre asciende a suplena beldad en el silencio de la naturaleza»(XIX: 207).
Si fue en versos de Langston Hughes laprimera vez que un texto poético expresó elorgullo de ser negro y la idea del Black isbeautiful, que después se expandirá porEstados Unidos30, cómo evaluar la propues-ta de Martí, varios lustros antes del poemade Hughes. No le basta a Martí reiterar queel fenotipo negro es bello, sino que lo hapuesto, en este caso, como belleza ejemplar.
En el campo de batalla
Pero es en su patria, ya en el campo debatalla, donde cuaja la evolución de estavertiente del pensar martiano. A LuisGonzáles lo califica de «anciano negro yhermoso», y pronto anota: «Bello el abrazode Luis, con sus ojos sonrientes, como sudentadura, su barba cana al rape, y su rostro
espacioso, sereno y de limpio color negro.(...) De la paz del alma le viene la total her-mosura de su cuerpo ágil y majestuoso»(XIX: 220).
Si unas veces se demora en el personaje,en otras lo traspasa veloz. Dice sobre uno delos más eminentes Generales de la indepen-dencia, el hermano del mulato AntonioMaceo: «José Maceo, formidable, pasea elalto cuerpo». Y «Victoriano Garzón, elnegro juicioso de bigote y perilla, y ojosfogosos [es] de carnes seco, dulce de sonri-sa». Casiano Leyva guía a los rebeldes en elmonte: «al descubrirse le veo el noble rostro,frente alta fugitiva, combada al medio, ojosmansos y firmes, de gran cuenca; entrepómulos anchos, nariz pura; y hacia labarba aguda la pera canosa: es heroica lacaja del cuerpo (…). Habla suavemente, ycuanto hace tiene inteligencia y majestad»(XIX: 225 y 241).
En las postrimerías de su vida desapa-recen totalmente las descripciones apuntala-das en símiles grecolatinos, solicitudes fre-cuentes a su cultura occidental. Ofrece unaclara perspectiva ascensional cuando serecuerdan aquellos grupos de hombres pin-tados con adhesión y simpatía, pero dondeno se perfilaban diáfanamente las facciones,especialmente en New York. Ha superadoasimetrías y tanteos y ayudado a descoloni-zar el cuerpo del negro. Martí mete al negroen la historia cubana por la vía de su estéti-ca, que es también señalamiento de su deco-ro, de la democracia en la belleza que com-pleta el alma igual humana.
Rafael Rojas intuye que Martí intuye loque hoy para el multiculturalismo se havuelto tan familiar: la mirada del otrodesestabiliza las identidades del sujeto y delobjeto, a quien mira como a quien es mira-do31. Si Martí mira al otro como a un igual,la mirada del negro hacia el otro blanco que
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 57

58 ISLAS
es Martí, genera la unánime recepción deque fue objeto. En New York vivió en con-tacto diario con sus amigos cubanos de san-gre africana, a quienes, por cierto, ayudó ainstalar una escuela donde trabajó gratuita-mente como profesor: La Liga.
De ningún modo puede plantearse queMartí anunció a José Vasconcelos, comoescribió Fernández Retamar. Sin titubeoshoy podemos afirmar que lo negó en buenamedida. Lo mismo hizo con Buffon. Si en1930, en el prólogo a sus Motivos de son,Nicolás Guillén dice que no ignora que«estos versos repugnan a muchas personas»,¿no entendería Martí lo mismo respecto asus diarios en el siglo XIX, destinados apublicarse como ha afirmado un crítico?Recuérdese que para un crítico de la estatu-ra de Ezequiel Martínez Estrada el Diario deCampaña se instala entre los más grandespoemas latinoamericanos. ¿No estaba cons-ciente que la reivindicación de la estética delnegro que lleva a cabo constituía un reto alas clases dueñas de los resortes económicosnacionales y a las elites intelectuales que seapoderaron de la efigie cubana?
Aunque antes del poeta otros escritoresen Cuba, sobre todo de ficción, se inspira-ron y plasmaron la belleza universal de laque el negro también participa, Martí nosha permitido asistir, desde su liderazgo polí-tico e intelectual, a un esfuerzo impar deresistencia en la literatura del siglo XIX.
Notas:1. Vease: Parker, Ian. Discourse Dynamics. New York:Routledge, 1992; Brain, Robert. The Decorated Body.New York: Harper and Row, 1979.2. Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento dela prisión. México: Siglo XXI, 1998: 32, 33, 93, 141,142, 218.3. Al considerárseles feos, los negros son discrimina-dos en el acceso al trabajo. Véase: de la Fuente,Alejandro. “Recreating Racism: Race andDiscrimination in Cuba’s Special Period.”,Georgetown University Cuba Briefing Paper Series, 18(julio, 1998); Arredondo, Alberto. El negro en Cuba.La Habana: ALFA, 1939: 76-78; Betancourt, René.El negro, ciudadano del futuro. La Habana: TalleresTipográficos de Cárdenas: 57-71.4. Martí, José. Obras Completas XXIII. La Habana:Editora Nacional de Cuba, 1963-1973:143. Las pági-nas y el tomo aparecerán dentro del texto.5. P. Van Den Berghe. Problemas raciales. México:Fondo de Cultura Económica, 1971: 142.6. Gómez, José J. “Racismo y Nacionalismo en elDiscurso de las Élites Mexicanas: Historia Patria yAntropología Indigenista”, en Gómez, J. (ed) Loscaminos del racismo en México. México: Plaza &Valdés, 2005: 119.7. Cabrera Peña, Miguel. Cuba, el delirio y la historia.Canadá: Editorial Trafford, 2006: 77-127. 8. Todorov, Tzvetan. Nous et les autres. La reflexionfrançaise sur la diversité humaine. Éditions Du Seuil,1989: 149. Las traducciones son nuestras.9. Ibídem.10. Ibídem, 150.11. Ibídem, 150-51.12. Ibídem, 147.13. Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra. (Pról.De Jean Paul Sarte). México: Fondo de CulturaEconómica, 1963; Fanon, Frantz. Piel negra, másca-ras blancas. La Habana: Instituto del Libro, 1968:37.14. En España, con vieja y cuantiosa presencia deesclavos y libertos, abundaron los personajes negroscaracterizados como tipos cómicos y grotescos, casisiempre víctimas de “feroces parodias”. MartínCorrales, Eloy. “Los Sones Negros del Flamenco: SusOrígenes Áfricanos”, en La Factoría, No 12, junio-septiembre, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 58

ISLAS 59
http://www.lafactoriaweb.com/articulos/martin12.htm (diciembre 2004).15. Larraín, Jorge. Modernidad, razón e identidad enAmérica Latina. Santiago de Chile, 1996: 151-152.16. Rojo, Grinor. Globalización e identidades naciona-les y postnacionales ¿De qué estamos hablando?Santiago de Chile: Lom, 2006: 34.17. Gómez, J. Ob cit: 47.18. Ramos, Julio. Desencuentros de la modernidad enAmérica Latina. Literatura y política en el siglo XIX.Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2003:294.19. Posturas discriminatorias se encuentran en: JoséVasconcelos. La raza cósmica; misión de la raza ibero-americana. Espasa Calpe, 1948: 11, 12, 29, 32, 36,42, 43, entre otras.20. Vasconcelos, J. Ob cit: 43.21. Stern, Alexandra. “Mestizofilia, Biotipología yEugenesia en el México Posrevolucionario: Hacia unaHistoria de la Ciencia y el Estado, 1920-1960”,Relaciones 21:81 (invierno): 62.22. Hughes, Langston. The collected poems ofLangston Hughes. New. York: Editorial ArnoldRampersad, 1994:46; Hughes, Langston. “The NegroArtist and the Racial Mountain”, in The Nation (23de junio de 1926), en internet http://www.hartford-hwp.com/archives/45a/360.html (20 de octubre de2007).23. Melon, Alfred. Recopilación de textos sobreNicolás Guillén, La Habana: Casa de las Américas,1974: 205.24. Ellis, Keith. Nicolás Guillén, poesía e ideología.La Habana: UNION, 1987: 13325. Mañach, Jorge. «Gustos y Colores», en Diario dela Marina, “Ideales de una Raza”. La Habana (19 demayo de 1929), 3ra sección: 6. Vease: Cabrera Peña,Miguel. Introducción al periodismo de Nicolás Guillén.Barcelona, 1997.26. de Juan, Adelaida. Pintura y grabado colonialescubanos. La Habana, Pueblo y Educación, 1985: 32-39.27. Davis, Arthur P. y Saunders Redding (ed.).Cavalcade: Negro American Writing from 1760 to thePresent. Boston, Houghton Mifflin, 1971: 3.28. Michel, Fabre. Los negros norteamericanos.Venezuela: Monte Avila, 1979: 20
León, Argeliers. Tras las huellas de las civilizacionesnegras en América. La Habana: Fundación FernandoOrtiz, 2001: 20.29. Martí observa lo que Argeliers León acepta comomanera de los negros de incorporar o apropiarseatuendos occidentales, recombinándolos. León,Argeliers. Tras las huellas de las civilizaciones negrasen América. La Habana: Fundación Fernando Ortiz,2001:90, 77-78.30. Bernd, Zilá. A questâo da negritude. Sao Paulo:Editorial Brasiliense, 1984: 28.31. Rojas, Rafael. José Martí, la invención de Cuba.Madrid: Editorial Colibrí, 1996: 53-54.
IslasEspañolFebrero2009 2/19/09 4:14 PM Page 59