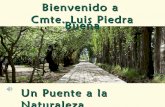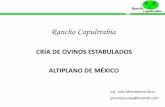2584 7798-1-pb
-
Upload
davidcch -
Category
Engineering
-
view
6 -
download
0
Transcript of 2584 7798-1-pb

INTRODUCCIÓN
Cualquier escrito, discurso o conversaciónque discurra por el espacio en que se mueve la ac-tual Sociedad, espacio de tres dimensiones (econó-mica, política y social), difícilmente ignora el tér-mino “sostenible”, sin duda el que, en este contex-to, más fortuna ha hecho en los últimos años. Todosadmiten su necesidad pero a la hora de concretar lasacciones que la sostenibilidad demanda, las discre-pancias suelen ser muy amplias. Por ello, y paraque un artículo con un título como el propuesto noinduzca a equívocos se debe, y sin dilación, co-menzar acotando la significación de tan afortunadotérmino.
Un término que, como es bien sabido, nace enel seno de Naciones Unidas. En el prólogo del do-cumento elaborado por la Comisión Mundial sobreel Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) de
las Naciones Unidas cuenta su presidente, la a la sa-zón ex primera ministro de Noruega Gro HarlemBrundtland, que en 1983 la Asamblea General de laONU solicitó a la mentada comisión “Un progra-ma global para el cambio”. Un programa con el si-guiente contenido:
Proponer estrategias medioambientales para al-canzar en el 2000 un desarrollo sostenible.
Que la mayor preocupación por el ambiente seconcretara en una mayor cooperación interna-cional, sobre todo entre los países desarrolladosy los que no lo están.
Explorar las estrategias más adecuadas para tra-tar los problemas del ambiente.
Definir sensibilidades medioambientales comu-nes.
245INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003
Resumen:Este artículo revisa, a la luz de la Directiva Marco del Agua (DMA) y de las conclusiones de las reu-niones internacionales ligadas al agua celebradas en los últimos años, las directrices que debe se-guir una política sostenible del agua. Al tiempo tiene vocación de sintetizar los artículos que com-pletan el presente monográfico. Algunas de nuestras valoraciones están más desarrolladas en losartículos que siguen. Con todos guarda una buena sintonía. Por ello, lo más singular de esta con-tribución, es la valoración de alguna característica relevante de la política española que, posterior-mente, es comparada con las directrices identificadas. El resultado es un conjunto de reflexionespersonales cuyo objetivo es contribuir a encontrar la senda de la sostenibilidad. Dada la compleji-dad del tema y la multiplicidad de ángulos que el análisis admite, el texto, sin duda, puede animarel debate que hoy se echa en falta.
Conviene decir, para concluir, que aún cuando las más de las reflexiones se refieren a la políticadel agua en general y, por tanto, tienen validez universal, otras muchas conclusiones alcanzadas enlas antedichas reuniones se refieren, de manera específica, a países en desarrollo. No siendo ésteel caso de España, el artículo no las considera.
1 Instituto Tecnológico del Agua, Universidad Politécnica de Valencia. España. 2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad de Córdoba. España.
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUAE. Cabrera1, J. Roldán2, E. Cabrera Jr.1 y R. Cobacho1
··
··

Una petición a día de hoy, si a los hechos nosatenemos, aún no satisfecha. Incluso estamos másalejados del objetivo entonces fijado. Pero volvien-do al término que nos ocupa, este aparece definidoen el informe “Nuestro Futuro Común” (CMMAD,1988) tal cual sigue. “Desarrollo Sostenible es unproceso de cambio en el cual la explotación de losrecursos, la orientación de la evolución tecnológi-ca y la modificación de las instituciones estánacordes y acrecientan el potencial actual y futuropara satisfacer las necesidades y aspiraciones hu-manas”. A la vista, pues, de la definición originalDesarrollo Sostenible comporta, de entrada, uncambio tanto en la explotación de recursos como enla reforma de las instituciones, cambio que a nadiedebiera escandalizar. Nada nuevo bajo el sol. Yahace casi 200, años en su conocida obra Declive ycaída del Imperio Romano, escribía Edward Gib-bon “Toda actividad humana que no evolucionamediante sucesivas reformas, es decadente”. Y lahistoria se repite. No en vano el encargo que se lehace es para introducir un punto de inflexión aldesarrollo habido en el siglo XX.
Con todo, en la contraportada del libro “Nues-tro Futuro Común” se da una definición alternativamás coloquial y comprensible y que, por ello, hahecho más fortuna. “Desarrollo sostenible es elque asegura la continuidad del progreso humano através de actuaciones que respetan los recursos delas generaciones futuras”. Y esa es la acepción quetradicionalmente se le da. No se debe comprometerel futuro de quienes nos van a suceder.
El agua es el recurso natural renovable másimportante para cualquiera de las especies vivas delplaneta. Por ello en el mundo del agua alcanza suplenitud el concepto de sostenibilidad. Pero no sóloreferido al recurso en sí sino también a las obras einfraestructuras que posibilitan su manejo. Éstas,además de mantenerse en el tiempo adecuadamen-te para que no pierdan sus prestaciones, no debenimpactar con el ambiente sino que deben enmar-carse adecuadamente en el mismo. En otras pala-bras, el concepto que presidió la primera mitad delsiglo XX era el de dominar la naturaleza en benefi-cio del hombre. Sin embargo el ambiente, en su de-fensa, ha ido mostrando numerosos efectos secun-darios que, en aquel entonces, o se ignoraban o nose valoraron de manera adecuada. Y es precisamen-te la aparición de esos efectos secundarios la queimpulsó a la ONU a encargar a la CMMAD el refe-rido cometido en cuestión cuyo resultado final hasido el nacimiento de la Ingeniería Ambiental a laque con posterioridad nos referiremos.
Con el paso del tiempo el concepto de Desa-rrollo Sostenible ha ido calándo en la Sociedad an-te la tozudez de unos hechos que cada día eviden-cian más su necesidad. Pero a día de hoy el concep-to aún está mucho más en el discurso que en la ac-ción, pues el ambiente se degrada sin cesar. Lasaguas dulces continentales, tanto las superficialescomo las subterráneas están cada vez más esquil-madas y, al tiempo, más contaminadas, comprome-tiendo con ello el desarrollo futuro de generacionesvenideras. Es la mayor evidencia de la insostenibi-lidad de la política actual y la razón por la cual, conel paso del tiempo, los movimientos ecologistas to-man, por el principio de acción y reacción, un pro-tagonismo social cada vez mayor.
Pero también la ciencia y la ingeniería co-mienzan a dar toques de atención. De entre los mu-chos que al respecto se pueden citar nos parece es-pecialmente relevante, tanto por su claridad comopor el foro en el que se pronunció, uno muy recien-te. Fue con ocasión del World Water and Environ-mental Congress de ASCE, en Filadelfia el pasadoJunio de 2003. El orador, T.G.Mehan de la Envi-ronmental Protection Agency, EPA. El título de suconferencia inaugural sugerente “Water Challengesin the 21st century” (Mehan, 2003). Pues bien, en elnúcleo de su discurso llega a decir “Los retos delagua en el siglo XXI pueden requerir una ingenie-ría muy diferente de la de los tiempos de la presaHoover y del canal Eire. Debido a que nuestras fi-nitas fuentes de agua sufren una mayor demanda,la ingeniería del siglo XXI se ocupará más de ges-tionar la demanda que de incrementar el suminis-tro, más de lo micro que de lo macro, más orienta-da hacia una cuenca particular que hacia una re-gión multi-estado, más de los suelos y árboles quedel acero y el hormigón”.
Esta afirmación no viene sino a corroborar loque cinco años antes había escrito en el prestigio-so Journal of Hydraulic Engineering de ASCEPhil Burgi, responsable de la investigación en elBureau of Reclamation, una institución que, de al-gún modo, equivale al actual Ministerio de MedioAmbiente español (Burgi, 1998). En un claro po-sicionamiento dice “A medida que los valores pú-blicos se han desplazado desde el énfasis en eldesarrollo de los recursos hídricos hasta la ges-tión de las aguas, el programa de investigaciónhidráulica contemporáneo del Bureau también hacambiado desde el desarrollo de la oferta del re-curso agua hasta la gestión de su demanda”. Es elfin del desarrollismo hidráulico y el principio dela era de la gestión.
246
E. Cabrera, J. Roldán, E. Cabrera Jr. y R. Cobacho
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003

En España el cambio de mentalidad no va aser fácil. Sí lo ha sido, y mucho, mantener la políti-ca tradicional aún hoy vigente. Su mensaje es de fá-cil venta. Hay que llevar más agua hasta donde seamenester para, de este modo, no comprometer elcrecimiento económico. Además, siendo estasobras de interés general, deben ser financiadas confondos públicos. Aún hoy, y mientras no se eduquea la Sociedad y se la advierta de los riesgos que es-te mensaje en el fondo entraña, está plenamente vi-gente. Tanto que hasta que no se han evidenciadounos efectos secundarios inadmisibles (aumento dela contaminación, ríos y acuíferos casi exhaustos,uso ineficiente del agua, etcétera), no han surgidovoces discrepantes.
El mensaje de la sostenibilidad, ligado direc-tamente al bolsillo del ciudadano, tiene complejaexplicación. Porque cualquier política sostenibledebe encontrar el punto de equilibrio entre las tresvertientes que configuran el problema: la vertienteambiental que es la que ha puesto freno a la políti-ca tradicional, la vertiente económica, imprescindi-ble para alcanzar la eficiencia en el uso del agua, yla social, pues siendo el agua necesaria para la vidadebe estar (al menos la imprescindible) al alcancede todo ser humano. Encontrar un equilibrio decomplejo consenso en ese espacio tridimensional(Barraqué, 2003) es, en cada contexto geográfico,el reto de toda política sostenible. Algunas de lasclaves que en la búsqueda de ese punto de equili-brio deben considerarse se detallan a continuación.
LA HISTORIA Y LOS HECHOS
Para entender la actual situación no hay másque ver la evolución en el tiempo de la Ingenieríadel Agua. El hombre, conviene recordarlo, ha nece-sitado desde siempre el agua para vivir. No puedeextrañar, pues, que las prácticas de riego documen-tadas más remotas (Bonnin, 1984) tengan más de30.000 años, mientras que actuaciones destinadas afacilitar el consumo humano de agua (por ejemplocisternas para almacenar agua de lluvia) se utiliza-ron hace ya muchos milenios. Unas cisternas indi-viduales que el paso del tiempo, y al compás deldesarrollo de las obras de transporte de agua desdelos manantiales hasta los puntos de consumo, ibahaciendo innecesarias. Al respecto conviene recor-dar que Roma, hace ya dos mil años, disponía de unsistema de acueductos con capacidad para transpor-tar 600.000 m3 de agua diarios, un consumo hoyequivalente al de una ciudad de tres millones de ha-bitantes (Bonnin, 1984) y (Garbrecht, 1987).
La antigüedad, por la dificultad de fabricar tu-berías de diámetros medios - altos con materialescapaces de soportar presiones importantes, nos hadejado pocos ejemplos de transporte de agua a pre-sión. La falta de control de los cambios de régimen(o sea, de los golpes de ariete) es otro motivo por elcual la hidráulica a presión apenas está presente enla antigüedad. Con todo el sifón invertido ya es co-nocido. La realización más antigua, atribuida a Sa-lomón el hijo del Rey David, suministraba agua aJerusalén. En siglo II se tiene constancia del sifónque alimentaba la acrópolis de Pérgamo con una tu-bería de plomo de 22 cm de diámetro interior y conun enorme espesor de pared (8 cm), de tal modoque podía soportar hasta 20 bares de presión. Mien-tras, en Roma, los ramales finales de las redes tra-bajaban a una presión de apenas 1 bar. Las únicasbombas utilizadas en la antigüedad, -el tornillo deArquímedes o la noria-, son de desplazamiento po-sitivo (Raabe, 1987). De hecho hay que esperarhasta el siglo XVII para encontrar las primerasbombas radiales. En lo referente al manejo del aguano extraña, pues, la escasa tradición de la hidráuli-ca a presión.
En efecto, el movimiento del agua en corrien-tes abiertas ha sido, hasta hace un siglo, mucho másconocido que el flujo a presión. El hombre siempreha querido imitar a la naturaleza y el transporte deagua lo evidencia. Es, además, en este caso, parti-cularmente sencillo. Tan sólo respetar la pendiente.Como quiera que la necesidad de transportar elagua desde las fuentes hasta los núcleos habitadosera evidente y como las técnicas y materiales re-queridos por la construcción de canales pronto fue-ron dominados, los primeros tienen ya miles deaños. Muy especialmente los romanos han dejado,a lo largo y ancho de las tierras que ocuparon, un le-gado maravilloso. Imponentes acueductos, hoy au-ténticas obras de arte. Con ellos transportaban cau-dales importantes, algo impensable llevarlo a cabocon las tuberías de presión de aquel entonces. Otrasemblemáticas obras de la hidráulica de corrientesabiertas datan, asimismo, de la antigüedad. Los pri-meros encauzamientos, respuesta a las frecuentescrecidas de los ríos (unas crecidas ya documenta-das por el profeta Jeremías en la Biblia), se cons-truyen varios milenios antes del inicio de nuestraera, mientras que la primera presa referenciada, seconstruye en Memphis (Egipto) en el 2600 antesde Cristo (Schnitter, 1994).
La hidráulica de presión deberá esperar hasta1738 cuando en la obra Hydrodinamica de Daniel Ber-nouilli (Rouse, 1963) se establezcan sus fundamentos.
247
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003

En paralelo va avanzando el conocimiento de lasturbobombas, pues aún cuando la idea original esde Leonardo, es en el XVII cuando el francés Papindiseña el primer rodete de alabes radiales. La pri-mera turbobomba fabricada industrialmente que in-cluye un difusor en forma de caracol es debida a laMassachusetts Pumps (USA), y debe esperar hastael año 1.818 (Mataix, 1975).
Pero los avances del conocimiento del trans-porte de agua a presión de nada hubieran servidosin las tuberías adecuadas. En 1672 ya aparecen lasprimeras tuberías de notable diámetro fundidas enhierro por Franzini (Paz Maroto y Paz Casañé,1969), unas tuberías que harán posible que el sumi-nistro de agua urbano comience a parecerse al dehoy. Circulando el agua en lámina libre, el abaste-cimiento a las ciudades era muy vulnerable, tantodesde un punto de vista estratégico como sanitario(las potabilizadoras, a la sazón, aún no existían). Enocasiones en las grandes ciudades del Siglo XVIIIel índice de mortalidad por cólera y tifus era supe-rior al de natalidad y pese a ello, dada la continuallegada de las gentes del campo, los núcleos urba-nos continuaban creciendo (Steel, 1972). El sumi-nistro de agua a las ciudades comienza a ser una re-alidad, pues, en el siglo XVIII, cuando las tuberíasmetálicas capaces de transportar suficiente agua apresión tienen un coste razonable y las turbobom-bas pueden aportar potencias hidráulicas acepta-bles. El suministro a Bethelehem (Pennsylvania)es, en 1754, el primero realizado con tuberías depresión en los USA (Griegg, 1986), mientras el pri-mer filtro potabilizador de agua se instala en Lon-dres en 1829. La primera cloración del agua es delaño 1.908 (Steel, 1972).
Pese a su innegable importancia, la hidráulica apresión (con sus tuberías, bombas, válvulas, regula-dores, caudalímetros, etcétera) desde siempre ligadaa la ingeniería electromecánica, aún cuando impres-cindible en el desarrollo de los modernos abasteci-mientos urbanos y en la implantación de las centraleshidroeléctricas, está llamada a ocupar un plano se-cundario. La espectacularidad y brillantez de lasgrandes obras hidráulicas (presas, canales, desvíosde cauces naturales, etcétera) que la ingeniería civillleva a cabo a lo largo del siglo XX por todo el mun-do tienen, por lo que al manejo del agua respecta, to-do el protagonismo. Una tendencia que en este sigloXXI ha comenzado a invertirse a favor del transpor-te a presión. A su omnipresencia en el suministro deagua urbano se añade que todo riego eficiente es apresión y que en el transporte de grandes volúmenesa largas distancias, antaño materializado con canales,
hoy, para minimizar el impacto ambiental de esasgrandes obras y esquivar áreas ambientalmenteprotegidas, deben recurrir con frecuencia a estacio-nes de bombeo, impulsiones, tuberías enterradas ytúneles.
Pero volvamos al esplendor de la IngenieríaCivil del Siglo XX, un esplendor que llega de lamano del regadío. Porque si bien para atender elconsumo humano no es menester movilizar gran-des volúmenes de agua (al respecto se ha dicho quelos romanos trasegaban caudales del orden de mag-nitud de los que requieren las grandes ciudades dehoy) el riego es capaz de consumir ingentes volú-menes de agua. Además conviene subrayar que losproblemas sanitarios que presenta el suministro deagua urbano no los tiene el riego. Pues bien, porello, de la mano del riego y de los grandes avancesque ve la Ingeniería Civil en los comienzos de esesiglo XX, se va a consolidar la política del aguaque, intacta, nos ha llegado. Lo propicia no sólo es-te marco tecnológico, sino también una Españahambrienta y aislada en el concierto internacionalde la que emerge la poderosa figura de JoaquínCosta. “Regar es poder comer y en ello radica elpoder” (COICCP, 1975), dice a la sazón. Unas pa-labras, puestas en el tiempo en que fueron pronun-ciadas, cargadas de razón. La tradicional política dela oferta en la que el Estado asume la responsabili-dad de llevar el agua hasta donde sea menester(campo o ciudad) se va a consolidar.
En efecto el siglo XX ve, no sólo en España si-no en todo el mundo, el reinado de la gestión de laoferta o el “water development”. Los libros están-dar de la Ingeniería Hidráulica así lo evidencian. Enel apogeo de ese reinado, la tercera edición de unode los más clásicos, el Handbook of AppliedHydraulics, (Davis and Sorensen, 1965), dedica untotal de 14 de los 42 temas a las obras más repre-sentativas del “water development”, las presas,mientras que los temas que, de algún modo, estánrelacionados con la hidráulica a presión, tan sóloson la mitad (siete). El resto, otros 21 temas, estándedicados a la lámina libre. No extraña, pues, queen ese cenit Rouse llegue a decir “Los Hidráulicosson también humanos” (Rouse, 1987) y que el SigloXX haya sido denominado, en su vertiente más tra-dicional de la Ingeniería Civil, como la última edadde oro de la hidráulica (Rouse, 1987 y Plate, 1987).Aello hay que añadir que en países como España declimatología benigna e irregular, el regadío es mu-cho más productivo que el secano y la necesidad deregular los ríos, grande. Por ello el desarrollo hi-dráulico cobra en estos casos un relieve aún mayor.
248
E. Cabrera, J. Roldán, E. Cabrera Jr. y R. Cobacho
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003

Curioso significar que la revisión históricaque en 1985 lleva a cabo la IAHR (InternationalAssociation of Hydraulic Engineering and Rese-arch) con ocasión de su 50 aniversario (IAHR,1987), ve la luz el año en que se publica el informeBrundtland, claro punto de inflexión de la tenden-cia hasta ese momento. Y así, mientras con ocasióndel referido cincuentenario de la IAHR su a la sa-zón presidente Kennedy trataba de adivinar las ten-dencias de la Ingeniería Hidráulica del 2.000, (Ken-nedy, 1987), sólo unos años después la Task Forcede la ASCE (American Society of Civil Engineers)ve el futuro de manera bien distinta (ASCE, 1996).Entre ambas fechas el trabajo de la ComisiónBrundtland, la cumbre de Rio (UN, 1992) con suAgenda 21 y, como se verá, un claro cambio de ten-dencia en la gestión del agua en los USA (Gleick,2003b). Las ya referidas opiniones de Burgi (Burgi,1998) y Mehan (2003) vendrán a confirmarlo.
Se analiza, pues, al cambio de mentalidad ha-bido entre 1985 y 1996. Según Kennedy la hidráu-lica en su camino hacia el año 2.000 (Kennedy1.987) deberá:
Desarrollar medidas, económicamente viables,que permitan reducir, tanto en los embalses co-mo en los sistemas de transporte, las pérdidas deagua por filtración y evaporación.
Deberá prolongar la vida de los embalses me-diante un mejor conocimiento de la hidráulicade sedimentos.
Deberá ser capaz de diseñar y de producir bombasy turbinas de gran potencia que no presenten losproblemas actuales de vibraciones y de cavita-ción, al tiempo que puedan ser bien soportadas porcojinetes: Hay que evitar la plaga que ha afectadoa muchas de las grandes instalaciones actuales.
Deberá desarrollar sistemas soporte de decisiónpara la asignación óptima de los recursos entrelos múltiples usuarios.
Deberá desarrollar los métodos numéricos quepermitan llevar a cabo ensayos de modelos deuna manera menos costosa y más eficiente.
Deberá mejorar los modelos de predicción delfuturo comportamiento de los ríos, una vez sehaya implantado en el mismo una modificaciónsignificativa de su régimen (presa o trasvase). Yno únicamente desde la perspectiva de la canti-dad, sino también desde la calidad y desde elarrastre de sedimentos.
Deberá desarrollar y mejorar estrategias demantenimiento y operación de los grandes siste-mas hidráulicos existentes.
En síntesis, aún cuando se es totalmente cons-ciente de los efectos secundarios ocasionados porlas grandes obras hidráulicas, no se atisba la menorintención de modificar el rumbo. Contrasta con laautocrítica realizada años después por la TaskCommittee on Hydraulic Engineering ResearchAdvocacy de ASCE (ASCE, 1996). Sus principalesconclusiones, sintetizadas en cuatro puntos, no tie-nen desperdicio:
Con relación al pasado, no se han articulado demanera adecuada investigación y educación.
Los investigadores no están conectando adecua-damente con las necesidades sociales que vie-nen subrayando los políticos.
Los programas de formación de la hidráulica nose están adecuando a las necesidades del merca-do de trabajo.
Los ingenieros hidráulicos deben pensar conmás amplitud y con mayor visión de futuro.
Los ingenieros civiles americanos (al igualque ingleses, suecos, alemanes o portugueses) sa-ben que la edad de oro de la ingeniería civil, talcomo hasta ahora se ha conocido, ha acabado. Escurioso significar que en Inglaterra el promotorde la red “ahorro de agua” 1 es un prestigioso in-geniero civil de uno de los centros tecnológicosde referencia de ese país, el Imperial Collage. Adía de hoy, pocos ingenieros españoles participanen iniciativas semejantes. Sin duda que el papelde la Ingeniería Civil va a continuar siendo, en re-lación con el mundo del agua grande e insustitui-ble, pero ya no podrá seguir manteniendo su ac-tual exclusividad. Otro dato no menos relevante.En el tercer Foro Mundial del Agua de Kyoto delpasado marzo de 2003, participa, en representa-ción de la IAHR, el profesor sudafricano Ste-phenson. Entre sus muchas impresiones una lla-ma especialmente la atención. “En el Foro, la In-geniería Hidráulica solo era una gota en el senode un océano” (IAHR, 2003).
Ciertamente, en el concierto internacional, laedad de oro de la ingeniería civil, tal cual aquí se hadescrito, acaba con el informe Brundtland. Con todo,en esta misma Revista, Barraqué fija este fin de épo-ca, que coincide con el arranque de la edad de la In-geniería Química, unos años antes (Barraqué, 2003).
249
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003
·
··
···
·
····
1 http://www.watersave.uk.net/

En un relato histórico que arranca en el siglo XIX ycomplementa al aquí expuesto, muy centrado en supaís Francia, nos habla de tres edades de la ingenie-ría del agua, las dos antedichas, y la de la ingenieríaambiental. Una tercera edad cuyo final hoy no seatisba.
LA SITUACIÓN ACTUAL
En el mencionado artículo, Barraqué analiza elagotamiento de la edad de oro de la ingeniería civil(Barraqué, 2003). Es, por otra parte, un diagnósticouniversal, como confirma el testimonio de Gleickante el Subcomité de Recursos Hídricos y Ambien-te del Congreso de los USA (Gleick, 2003b). “Laatención de los planificadores y gestores del aguaen el siglo XX se centró en encontrar caminos paraaumentar los suministros de recursos hídricos encualquier región del país. Este no puede ser el enfo-que en el siglo XXI. El suministro de agua global noes un problema, con algunas excepciones regiona-les. Y aún en estas regiones, el aumento del sumi-nistro es la respuesta más costosa, lenta y que pro-duce mayor impacto ambiental. Los Mayores pro-blemas del agua a los que se enfrentan los EstadosUnidos no son la falta de infraestructuras, sino eluso ineficiente, los repartos inapropiados del agua,la polución del agua y la destrucción ecológica”. Es,bien que amplificado, lo que acontece en España.
Nuestros problemas son un uso poco eficiente delagua, una inadecuada distribución (unos derechoshistóricos que ya en los USA comienzan a ser ex-propiados con la correspondiente compensación),la creciente contaminación y la destrucción ecoló-gica. La Figura 1 evidencia el retraso de Españacon respecto a los USA. Allí el crecimiento del Pro-ducto Interior Bruto del país hace años que se des-acopló del consumo de agua total. En España esepunto de inflexión aún está por llegar.
La Figura 2 abunda en la misma idea. Detallala evolución del gasto total por persona (se inclu-yen todos los usos), mostrando, para el mismo pe-riodo de tiempo, una clara tendencia a la baja.
Estas dos gráficas ponen en evidencia el prin-cipal argumento de los inmovilistas españoles. Sinaumento del consumo la economía no podrá seguircreciendo, lo que sería cierto si la eficiencia en eluso no tuviera margen de mejora. Pero en Españaello ni tan siquiera ha sido explorado. Los preciospolíticos propios de nuestra gestión de la ofertaofrecen un margen de mejora enorme en cualquierade los tres usos principales del agua (regadío, urba-no e industrial).
En España, aún hoy, la política del agua es exac-tamente la misma que había en 1987, cuando la Co-misión Brundtland publica su trascendental informe.
250
E. Cabrera, J. Roldán, E. Cabrera Jr. y R. Cobacho
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003
Figura 1.- Evolución del consumo total de agua frente al PIB de los USA (Gleick, 2003b)

Dos años antes, en 1985, se había modificado lacentenaria ley de aguas hasta entonces vigente, unaley fiel heredera del derecho romano. Con la actua-lización de 1985 las aguas subterráneas pasan a ser,como las superficiales, de dominio público. Sin du-da una trascendental modificación que apenas sí havenido acompañada de medidas concretas. Porquelos pozos de captación de las aguas subterráneas,hasta entonces registrados por el servicio de minasadscrito a las antiguas delegaciones de industria, nohan sido debidamente inventariados y, al respecto,cientos de miles de ellos aún son hoy ilegales talcual reconoce el mismo Libro Blanco del Agua(MMA, 1998). La Administración, promotora se-cular de grandes obras hidráulicas no tiene la voca-ción de gestionar el más duro día a día. Y lo mismose puede decir al respecto de una nueva competen-cia que viene de la mano de la creciente contamina-ción de las aguas: el control de los vertidos en cau-ces públicos. Los esquilmados ríos del Levante es-pañol (Turia, Júcar y Segura) sufren problemas decontaminación graves.
La Administración española, con las com-petencias atomizadas, no se ha adecuado al cam-bio del que nos hemos hecho eco en el preceden-te epígrafe. A ello hay que añadir la perturbaciónque al respecto ha supuesto la creación del Esta-do de las autonomías, que no ha hecho sino mul-tiplicar las instituciones con competencias sobreel agua. Un modelo bien alejado de la recomen-dación de gestionar de manera integral el agua.
Y así quien tiene la responsabilidad de gestionar losrecursos (el Ministerio de Medio Ambiente con susConfederaciones) nada quiere saber sobre cómo seutiliza el bien público que administra. La asigna-ción del bien público agua se hace a fondo perdido.Al respecto nadie pide cuentas del uso realizado.
La Administración muestra indicios de querercambiar la mentalidad y adecuarla a los tiemposque corren (para ello no hay más que leer el referi-do Libro Blanco del Agua), aún cuando la mayoríano está por asumir el riesgo del cambio. E inclusohay quienes, refinando el inmovilismo, afirman queEspaña ya cumple la DMA publicada por Bruselasen Diciembre de 2000 (UE, 2000) y, por ello, no esmenester reforma alguna. Obviamente se refieren ala organización territorial por cuencas hidrográfi-cas, ignorando un punto clave de la Directiva, lagestión integral del agua, por no mentar el principiode recuperación de costes cuya aplicación suponeun cambio de mentalidad radical con respecto a lacultura vigente.
En síntesis, pues, los problemas actuales delagua en España son idénticos a los identificados porGleick en los USA. El problema radica en quequien debe actuar como motor del cambio, la Admi-nistración española, no tiene mayoritariamente vo-cación de operarlo. Lo razonable, sin embargo, seríacual se dio en nuestra transición política, nunca sufi-cientemente ponderada, propiciar el cambio desdedentro, y evitar de este modo procesos incontrolados.
251
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003
Figura 2.- Evolución del agua utilizada por persona en los USA (Gleick, 2003b)

Ojalá pronto alcance la madurez necesaria para li-derar este proceso y se obvie un indeseado cambiobrusco propiciado por crisis venideras.
LAS CLAVES DE UNA POLÍTICA SOSTENIBLE
Al presente artículo le siguen otros cinco queanalizan aspectos clave de la política y gestión delagua, fundamentalmente a la luz de la DMAy de losacontecimientos internacionales más relevantes ha-bidos recientemente. Hablamos de los dos últimosForos Mundiales del Agua (La Haya, marzo de 2000y Kyoto, tres años después), de la Conferencia Inter-nacional sobre Aguas Dulces de Bonn, Diciembrede 2001 y, de la Cumbre Mundial sobre DesarrolloSostenible de Johannesburgo, Septiembre de 2002.En particular uno de los artículos que siguen (Bo-gardi y Szollosi-Nagi, 2003) analiza, con excepcióndel Foro de Kyoto, de manera específica estos even-tos. Éste último es contemplado en este artículo desíntesis, especialmente a partir de su declaración mi-nisterial2 final, fechada el 23 el marzo de 2003.
Pues bien exceptuando los temas tratados enestas reuniones que tienen un interés específico pa-ra los países en desarrollo (no son extensibles,pues, al caso de España) y sin perder de vista lo es-tablecido por la DMA, hemos extraído un decálogo(figura también en el editorial que preside este mo-nográfico) de directrices y palabras clave a consi-derar para caminar por la senda de la sostenibili-dad. El mérito de esa selección, si lo hubiere, resi-dirá en la síntesis efectuada porque, y en ello hayque insistir, todas estas ideas están en las conclu-siones de los eventos, en la DMA o, las más de lasveces, en más de un documento. No habiendo,pues, nada de cosecha propia, antes bien siendo elfruto de un largo y mesurado debate internacional,entendemos que tienen un valor muy importante.El listado de claves es:
- Participación ciudadana. Análisis globales, solu-ciones locales.
- Ética del agua. Transparencia en la gestión. Ges-tión sostenible del recurso.
- Políticas de consenso: del Conflicto a la Colabo-ración Potencial.
- Gestión integral del agua. Estricto control del re-curso y del gasto.
- Economía del agua. Recuperación completa delos costes de su uso.
- Gestión conjunta de aguas superficiales y subte-rráneas.
- Minimización de los riesgos derivados de aconte-cimientos extremos (sequías y avenidas).
- Riguroso control de la contaminación.
- Gestión de la demanda como contrapeso indis-pensable a la gestión de la oferta.
- Reforma de la Administración, única respuestaeficaz a los retos que el siglo XXI plantea.
A continuación, y con brevedad, se comentacada una de ellas.
Participación ciudadana. Análisis globales,soluciones locales.
Fundamental en el camino hacia la sostenibi-lidad. Supone la participación de toda la sociedad yno sólo, como en España, de los actores tradiciona-les, fundamentalmente la Administración, los re-gantes y las hidroeléctricas. Unos actores que, porlo general, actúan como lobbys de presión. Pero locierto es que todo ciudadano usa el agua y el medionatural que lo alberga. La importancia de la partici-pación ciudadana es subrayada por la DMAy, ade-más, siempre está presente en las conclusiones delos grandes eventos. Es, por ejemplo, uno de loscuatro puntos subrayados en la clausura de la Con-ferencia de Bonn por el ministro alemán de medioambiente señor Trittin3. En España, y a este respec-to, casi todo está por hacer.
La participación ciudadana es especialmenteimportante cuando se trata de articular solucionesde carácter local. Y es que, aún cuando los análisisdeben ser globales (cual corresponde a toda gestiónintegral del agua,- ver más adelante el apartado4.3), los problemas del agua en un marco local es-pecífico afectan, sobremanera, a los ciudadanosque lo habitan. Por ello, si participan, el grado decompromiso con la solución que se articule serámucho más vinculante. Precisamente este aspectoes subrayado en segundo lugar por Trittin en la re-ferida clausura de Bonn3.
252
E. Cabrera, J. Roldán, E. Cabrera Jr. y R. Cobacho
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003
2 http://www.world.water-forum3.com/3 http://www.water-2001.de

Ética del agua. Transparencia en la gestión.Gestión sostenible del recurso.
El agua es un recurso natural cuyo uso y esta-do a todos concierne. De ahí que su manejo no pue-de ser interesado y, en consecuencia, su gestión de-be ser transparente. Así figura en el punto 3 de lasconclusiones de Kyoto. Una transparencia que exi-ge que cualquier proyecto que afecte al medio am-biente sea debatido, en igualdad de condiciones,por todos los ciudadanos implicados.
Por lógica, esa ética del agua debe extendersea todas las generaciones futuras, lo que explica queeste término lo unamos al de desarrollo sostenible.
Políticas de consenso: del Conflicto a laColaboración Potencial.
Una política del agua, si no es fruto del con-senso, jamás será sostenible en el tiempo. Porquesostenibilidad necesariamente demanda una apues-ta por el medio - largo plazo y no tanto por el corto.España, por mor del PHN (Plan Hidrológico Na-cional) asiste a una fuerte confrontación entre lasregiones que ceden agua y las que la reciben. Es,además, una confrontación a primera vista irrecon-ciliable. Y no es este un problema nuevo. Antesbien es muy frecuente, tal cual se explica en estamisma Revista (Bogardi y Szollosi-Nagi, 2003).Las cuencas de ríos internacionales han sido y se-rán fuentes de permanentes conflictos, lo que hadado pie a la iniciativa de la Unesco “Del Conflic-to Potencial a la Potencial Colaboración” iniciativaa la que se refiere el título del presente apartado.
Por último significar que mientras la crispa-ción preside la política hídrica española actual,nuestro Tribunal de las Aguas de Valencia es ejem-plo paradigmático de gobernabilidad (Merkel,2003) e incluso alcanza a ser portada del folleto“Dialogue on Effective Governance” de la GlobalWater Partnership (GWP, 2002), una organizaciónde reconocido prestigio internacional. La conclu-sión parece obvia. No estamos a la altura de quie-nes nos precedieron.
Gestión integral del agua. Estricto controldel recurso y del gasto.
La gestión integral del agua por cuencas equi-vale, en términos hídricos, a equilibrar los ingresos ylos gastos de cualquier balance económico. Por tan-to, nadie debiera ir en sus gastos más allá de sus pro-pias posibilidades. En España, ya se ha comentado,
se gestionan los recursos superficiales (que no lossubterráneos) mientras nadie controla los usos y porello se ignora la rentabilidad social, o cualquier otrotipo de beneficio que la Sociedad decida obtener deese bien común que es el agua. Sin duda alguna,controlar el gasto es una de las asignaturas pendien-tes de nuestra política hídrica. En el punto que siguese abunda, de algún modo, en esta misma idea.
Economía del agua. Recuperación completade los costes de su uso.
La tradicional política de la oferta ha cimenta-do su desarrollo en la subvención del agua. La am-plia experiencia acumulada evidencia que los sub-sidios propician un uso muy poco eficiente delagua, de ahí que todos los economistas recomien-den que los usuarios soporten los costes que el ma-nejo del agua comporta. Así lo recoge, en su artícu-lo 9 la DMA. Dada su importancia este monográfi-co dedica un artículo completo al tema (Massarut-to, 2003).
Se trata de un tema de capital importancia.Por ejemplo en España, al respecto, existen estu-dios que evidencian la mayor eficiencia de lasaguas subterráneas con relación a las superficiales(Corominas, 2000). Y ello se debe, sencillamente, aque las primeras asumen los costes de bombeo de-rivados de su elevación, costes inexistentes en lassegundas.
Dos apuntes importantes al respecto:
- La recuperación completa de costes no es incom-patible con tarifas que tengan una clara orientaciónsocial. Tan sólo impone la completa recuperaciónde costes, con independencia de cómo se repartanlos mismos entre los usuarios. Las denominadas ta-rifas por bloques facilitan esta posibilidad.
- Subsidiar el agua es dar protagonismo a las insti-tuciones de mayor rango en detrimento de las insti-tuciones locales. Y es así porque al final todas lasobras son pagadas por el ciudadano. La diferenciaentre los precios subsidiados y la recuperación inte-gra de costes reside en que en el primer caso las ins-talaciones se pagan, a través de los presupuestosgenerales del estado, por todos los ciudadanos delpaís mientras que cuando se recuperan los costessólo pagan quienes están utilizando el agua. Y enello descansa una eficiencia, mayorada porque eldinero de la recuperación de los costes lo recibequien gestiona las obras, lo que facilita la aplica-ción de soluciones locales
253
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003

La medida de subir el precio del agua, por im-popular, es rechazada de manera sistemática por lospolíticos locales. Y es lógico que así sea, pues de-penden directamente de los votos de aquellos aquienes se les va a cobrar más. Unos ciudadanosque lo asumirían si se les explicara, de manera ade-cuada, que se trata de una medida imprescindible encualquier política sostenible. Es éste un problema alque no es ajeno ningún país que haya venido subsi-diando el agua. Por ejemplo los USA. Es del casocitar un reciente cálculo de Mehan (Mehan, 2003)en el que muestra cómo en aquel país, en el 2001, elgasto medio por persona y año en bebidas no alco-hólicas fue de 707 USA$ mientras que el coste co-rrespondiente para el suministro de agua fue bas-tante inferior (474 USA$). Sobran los comentarios.
Ciertamente, en países desarrollados comoEspaña, la recuperación integra de costes no entra-ña problemas, lo que no es el caso de los países endesarrollo. En Europa, en media, estamos hablandode un 2% de los ingresos medios unitarios (Merkel,2003). En riego el problema es más complejo pero,siempre existirán mecanismos de control (utiliza-ción de indicadores de gestión, por ejemplo) parasaber cómo se utiliza un bien público, un mecanis-mo que comporta la medición de los consumos loque, aún cuando exigido por la vigente ley de aguas(BOE, 2001), no se lleva a la práctica. La Adminis-tración y, sobre todo, los agricultores se muestranmuy reacios a ello.
Gestión conjunta de aguas superficiales ysubterráneas.
Las aguas subterráneas no han merecido laatención que merecen por parte de la administración,posiblemente porque hasta 1985 no forman parte deldominio público. Pero pese a que en ese año se pro-duce el cambio de dominio, la tradición se mantiene.Tal vez sea porque su uso no precisa grandes obras loque las hace, de una parte, muy atractivas a la inicia-tiva privada y de otra que no se les preste la atenciónque merecen por parte de una administración pro-motora de obras. Ya se ha mencionado el descontrolde las aguas subterráneas. Y no es ello lo más gravedel caso. Lo peor es su estado. Muchos acuíferoscosteros están salinizados y otros, sobre todo por lapresencia de nitratos, contaminados.
Parte esencial de las aguas dulces, ningún espe-cialista discute que deben adquirir un protagonismosimilar la de las aguas superficiales e incluso supe-rior en épocas de sequía. Es esta una cuestión en laque insisten todos sus especialistas (Llamas, 1997).
La utilización conjunta también es una vieja reivin-dicación (Sahuquillo, 1989) que hacen cuantos handedicado su vida profesional a su estudio. Una re-comendación incluida en los puntos 2 y 10 de la de-claración ministerial de Kyoto.
Minimización de los riesgos derivados deacontecimientos extremos (sequías y avenidas).
El cambio climático que hoy ya nadie discuteestá propiciando una mayor frecuencia en la suce-sión de eventos extremos, avenidas y sequías. Suimpacto es cada vez mayor, tanto por la acción ur-banizadora del hombre (avenidas) como por la cre-ciente dependencia de las actividades económicas yde la calidad de vida del recurso agua (sequías). Porello sus consecuencias son cada vez más graves y lainquietud social que despiertan cada vez mayor.
Aún cuando este es un problema cuya impor-tancia nadie cuestiona, lo cierto es que pocas vecesla Administración lo aborda con la anticipación re-querida. Las avenidas planeando adecuadamente elterritorio y las sequías gestionando el agua desdedemanda y no sólo desde la oferta.
Riguroso control de la contaminación.
A la hora de otorgarle la importancia que elpunto merece, como en el caso precedente, no haydiscusión. Pero si nos atenemos al texto evangélico“por sus hechos les conoceréis”, son muy pocas lasAdministraciones que cumplen bien con estos debe-res. Y, las más de las veces por una carencia de me-dios, tanto económicos como humanos. Ello lo evi-dencia el hecho de que son muy pocas las personasque quieren asumir en una confederación el papel decomisario de aguas. Y aún cuando el principio de re-cuperación de costes en su variante ambiental,Quien contamina paga, del artículo 9 de la DMA,parece tener validez universal, pocas veces se aplica.
Para concluir no conviene ignorar la estrecharelación que existe entre el binomio ahorro de agua -contaminación y el principio de recuperación de cos-tes. Al fomentar el ahorro de agua, reduce de mane-ra notable la contaminación, pues sólo el agua que seutiliza se detrae del medio natural y es contaminada.El principio ambiental de quien contamina paga, y elprecio de un agua que incluya los costes derivadosde su manejo, incentivan, y mucho, la reutilizacióndel agua. Esa, y no otra, es la razón por la que en lospaíses del norte de Europa, sin problemas de canti-dad, los precios del agua urbana son varias veces su-periores a los de los países del sur, que sí los tienen.
254
E. Cabrera, J. Roldán, E. Cabrera Jr. y R. Cobacho
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003

Gestión de la demanda como contrapesoindispensable a la gestión de la oferta.
Gestión de la demanda es aumentar la eficien-cia en el manejo del agua en todas y cada una de lasetapas que comporta su utilización. En un sentidoestricto, la gestión de la demanda comienza con laminimización de las pérdidas en el canal de un tras-vase y acaba con la eliminación de las fugas de unared, pasando por el control de la demanda de losmismos usuarios. Hay por ello, al respecto, doscuestiones clave. De una parte la voluntad de man-tener las instalaciones en perfecto estado (lo quecon el paso del tiempo resulta imposible sin unaadecuada recuperación de los costes) y de otra laeducación ciudadana. El usuario debe conocer lasrazones del esfuerzo que se le pide.
Es, sin duda, otra de las grandes asignaturaspendientes de una Administración, como la españo-la, promotora de obras. Y posiblemente esté pen-diente porque va contra su misma razón de ser. Unabuena gestión de la demanda, acompañada de unapolítica de recuperación de costes (deben ir uni-das), muchas veces hace innecesarias obras nuevas.
Gleick cuenta, entre ejemplos, cómo programas deeficiencia evitaron en Boston la construcción deuna nueva presa (Gleick, 2003b). Esta línea de ac-tuación apenas si ha sido explorada en España. Porello sus posibilidades son enormes. El predominiode la gestión de la oferta es, aún hoy en el 2003,abrumador.
La necesidad de la gestión de la demanda, osea de la eficiencia en el uso y manejo del agua, espermanentemente reclamada en los foros interna-cionales. Trittin en su discurso de clausura de laconferencia de Bonn la menciona en primer lugar,mientras la declaración ministerial de Kyoto lamenciona en al menos cinco puntos. En opinión deGleick la gestión de la demanda es la clave de todagestión sostenible (Gleick, 2003b)
Reforma de la administración, únicarespuesta eficaz a los retos que el sigloXXI plantea
En los precedentes puntos se han ido desgra-nado las características que debe reunir una políticasostenible. Sin embargo, y de ahí su importancia,
255
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003
Figura 3.- La nueva administración del Estado Western Australia. (OWR, 1999)

debe haber una organización con capacidad y li-derazgo que regule el proceso. O sea, debe haberlo que en inglés se llama governance, el cuarto yúltimo punto subrayado por Trittin en el mentadodiscurso de clausura de Bonn. “La gestión eficien-te del agua depende en gran medida de la existen-cia de una buena gobernación” escribe. Sin unclaro liderazgo, bien estructurado, que tenga muyclaro lo que se lleva entre manos es difícil cambiaruna cultura secular y dar respuesta a los retos delsiglo XXI. Y ese es el caso de España. La admi-nistración no tiene la estructura ni cree, mayorita-riamente, en la necesidad de introducir un cambiode rumbo.
Pero no hay por ello que dramatizar, pues sonmuchos países los que aún no han adecuado al ac-tual contexto ni las estructuras ni la mentalidad. Enel Portafolio de Medidas del Agua incluidas en lared aprobada en Kyoto, tres países muy cuidadososcon la gestión ambiental (Suecia, Alemania y Aus-tria) incluyen entre sus objetivos inmediatos la re-forma de su administración. Gleick, en otra de suscomparecencias ante la subcomisión de agua yenergía del congreso de los USA, se refiere a la ne-cesidad de crear una nueva Comisión Nacional delAgua con capacidad para coordinar las actuacionesde las agencias federales (Gleick, 2003a).
Hay ejemplos recientes que pueden aportarluz al modo de operar unos cambios que no debie-ran perder de vista las directrices desgranadas. A tí-tulo de ejemplo (Figura 3) se adjunta la estructurade una administración reformada recientemente enel Estado Western Australia, en la que un ente su-perior coordina las instancias, situadas en un mis-mo nivel, que controlan recursos y usos.
CONCLUSIÓN
España ha tenido ocho años de bonanza hídri-ca. Desde el invierno de 1996 hasta el momento enque este artículo se redacta (agosto de 2003). Unperíodo, sin tensión entre usuarios, ideal para avan-zar por la senda de la sostenibilidad, periodo de al-gún modo perdido. Porque repasando la precedenterelación de características que debe reunir una polí-tica sostenible poco, prácticamente nada, se ha he-cho. Sería triste tener que recuperar el tiempo per-dido en un marco más adverso, crispado por unapróxima sequía. Pero tal vez, como Kissinger de-cía, la solución esté en la crisis. Y es que así es lacondición humana.
En cualquier caso, con el final en el 2006 delos fondos europeos, ampliamente utilizados parasubsidiar el agua, con el aumento de los costes so-ciales (España envejece) que condicionarán y limi-tarán de manera importante las inversiones del Es-tado, con la DMA y su progresiva entrada en vigor,(la fecha prevista para que el artículo 9 sea operati-vo es el 2012) y, en fin, ante la evidencia de que laactual política del agua no es capaz de dar respues-ta a los retos que el futuro plantea, el cambio va allegar. Y sería muy conveniente que el mismo seoperara con prudencia y buen tino y soportado porun pacto de Estado. Es muy triste ver como oposi-ción y gobierno intercambian sus papeles (lo vividocon relación al PHN es palmario) en función de laresponsabilidad que en cada momento tengan. Hay,pues, que apartar este precioso recurso natural de laarena política y, mediante criterios profesionales yobjetivos, ir caminando en la senda de una sosteni-bilidad que, cada vez con más precisión, la comu-nidad internacional viene estableciendo.
REFERENCIAS
ASCE Task Committee on Hydraulic Engineering ResearchAdvocacy, 1996. Environmental hydraulics: new rese-arch directions for the 21st century. Journal of Hydrua-lic Engineering. ASCE. April 1.996. pp 180 - 183.
Barraqué B., 2003. La nueva política del agua en Europa, trasla Directiva Marco del Agua. Ingeniería del Agua, vo-lumen 10 nº 3. Septiembre 2003
BOE, (Boletín Oficial del Estado) 2001. Ley de Aguas. RealDecreto Legislativo 1/2001de 20 de Julio. Ministeriode Medio Ambiente. Madrid.
Bogardi J.J. y Szollosi-Nagi A., 2003. Las Políticas del Aguaen el Siglo XXI. Una revisión tras la cumbre de Johan-nesburgo. Ingeniería del Agua, volumen 10 nº 3. Sep-tiembre 2003
Bonnnin J., 1.984. L’eau dans l’antiqueté. L’hydrauliqueavant notre ère. Collection de la Direction des Etudeset Recherches d’Electricite de France. Editions Eyro-lles. Paris. 1.984
Burgi P.H. (1.998). Change in Emphasis for Hydraulic Rese-arch at Bureau of Reclamation. Journal of HydraulicEngineering, July 1.998, pp 658 - 661
CMMAD (Comisión Mundial del Medio Ambiente y delDesarrollo), 1988. Nuestro Futuro Común. EditorialAlianza. Madrid, 1988,1989, 1992
COICCP, (Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Cana-les y Puertos), 1975. Política hidráulica. Misión socialde los riegos. Publicación póstuma de los discursos deJoaquín Costa.. Colegio Oficial de Ingenieros de Ca-minos, Canales y Puertos. Madrid. 1.975
256
E. Cabrera, J. Roldán, E. Cabrera Jr. y R. Cobacho
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003

Corominas J., 2000. El papel económico de las aguas subte-rráneas en Andalucía. Fundación Marcelino Botín.Madrid.
Davis C.V., Sorensen K.E.(1.965). Handbook of appliedhydraulics, 3ª edition. Mac Graw Hill, New York, 1.965.
Garbrecht G., 1987. “Hydrologic and hydraulic concepts inantiquity”. Hydraulics and Hydraulic Research. AnHistorical Review, pp 1 - 22, Publicado por la IAHR yeditado por Günter Garbrecht. Balkema. Rotterdam.Holanda.
Gleick P.H., 2003 a. On the need for a National Water Com-mission for the 21st century. Pacific Institute. Oakland.California. USA. www.pacinst.org
Gleick P.H., 2003 b. Hearing: Water: Is it the ‘Oil? Of the21st century. Pacific Institute. Oakland. California.USA. www.pacinst.org
Griegg N.S., 1.986. “Urban Water Infraestructure. Planning,Management and Operations”. John Wiley & Sons.New York, 1.986
GWP (Global Water Partnership), 2002. Dialogue on Effecti-ve Water Governance. Global Water Partnership, GWPSecretariat. Stockholm. Sweden. IAHR (InternationalAssociation of Hydraulic Research), 1.987
“Hydraulics and Hydraulic Research. An Historical Review” Publicado por la IAHR y editado por Günter Gar-brecht. Balkema. Rotterdam. Holanda.
IAHR (International Association of Hydraulic and Enginee-ring Research), 2003. Newsletter 4, Volume20/2003(Supplement to JHR – Vol 41 – n 4). IAHRSecretariat. Madrid.
Kennedy J.F., 1987. “Hydraulic trends towards the year2.000”. Hydraulics and Hydraulic Research. An Histo-rical Review, pp 357 – 362. Publicado por la IAHR yeditado por Günter Garbrecht. Balkema. Rotterdam.Holanda.
Llamas R., 1997. Declaración y financiación de obras de in-terés general, mercado del agua, aguas subterráneas,planificación hidrológica. Ingeniería del Agua, Volu-men 4, número 3, páginas 33-44, Septiembre 1997
Mataix, C., 1975. “ Mturbomáquinas hidrúlicas”. EditorialICAI. Madrid. 1.975.
Massarutto A., 2003. El precio del agua: ¿herramienta básicapara una política sostenible del agua?. Ingeniería delAgua, volumen 10 nº 3. Septiembre 2003
Mehan G.T., 2003. Water Challenges in the 21st century.EWRI 2003, World Water and Environmental Con-gress, ASCE, Filadelfia, Junio 2003
Merkel, W. 2003. El Futuro de la Industria de Agua en elmundo. Ingeniería del Agua, volumen 10 nº 3. Sep-tiembre 2003
MMA (Ministerio de Medio Ambiente), 1998 . El LibroBlanco del Agua. MMA. Madrid
OWR (Office of Water Regulation), 1999. Water ServicesRegulation in Western Australia. The Office of WaterRegulation, Perth. Australia
Paz Maroto J. y Paz Casañé J.M., 1969. Abastecimiento y de-puración de agua potable. Escuela Técnica Superior deIngenieros de Caminos Canales y Puertos. Madrid.
Plate E., 1987. Opening address. Hydraulics and HydraulicResearch. An Historical Review, página IXPublicado por la IAHR y editado por Günter Gar-brecht. Balkema. Rotterdam. Holanda.
Raabe J., 1987. Great names and the development of hydrau-lic machinery. Hydraulics and Hydraulic Research. AnHistorical Review, pp 251 – 266. Publicado por laIAHR y editado por Günter Garbrecht. Balkema. Rot-terdam. Holanda.
Rouse, H. (1.963). “History of Hydraulics”. Dover. NewYork
Rouse H., 1987. “Hydraulics’ latest golden age”. Hydraulicsand Hydraulic Research. An Historical Review, pp307- 314. Publicado por la IAHR y editado por GünterGarbrecht. Balkema. Rotterdam. Holanda.
Sahuquillo A., 1989. Posibilidades de utilización y necesida-des de gestión de las aguas subterráneas en la Comuni-dad Valenciana. El agua en la Comunidad Valenciana.Pp 83-100. E. Cabrera y A. Sauquillo, editores. Gene-ralitat Valenciana.
Schnitter J., 1994. A History of Dams. The useful pyramides-Balkema. Rotterdam. Holanda. Steel E. W., 1972.Abastecimiento y saneamiento urbano. Gustavo Gili.Barcelona
UE, (Unión Europea), 2000. Directiva 2000/60/CE del Parla-mento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de2000 (Directiva Marco del Agua). Diario Oficial de lasComunidades Europeas, de 22.12.2000.Páginas L327/1 a L327/72
UN (United Nations), 1992. Agenda 21: Chapter 18: Protec-tion of the quality and supply of freshwater resources.Conference on Environmental and Development, Riode Janeiro, Junio, 1.992
257
DIRECTRICES PARA UNA POLÍTICA SOSTENIBLE DEL AGUA
INGENIERÍA DEL AGUA · VOL. 10 · Nº 3 SEPTIEMBRE 2003