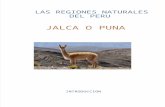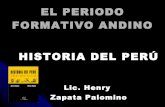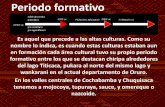2 El Periodo Formativo en La Puna Catamarqueña
description
Transcript of 2 El Periodo Formativo en La Puna Catamarqueña
EL PERIODO FORMATIVO EN LA PUNA CATAMARQUEA
EL PERIODO FORMATIVO EN LA PUNA CATAMARQUEA
Por: Daniel E. OliveraColaboradores:Patricia S. Escola Jorge M. Reales
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCADireccin de Patrimonio CulturalDepartamento de Gestin del PatrimonioArqueolgico y Paleontolgico
INTRODUCCION La Puna o Altiplano sudamericano incluye porciones importantes de los Andes de Per, Bolivia, Chile y Argentina. Situado por encima de los 2.500 m.s.n.m., sus caractersticas fisiogrficas y ecolgicas lo convierten en uno de los desiertos de altura ms extensos del mundo. A pesar de tratarse de una de las zonas ms inhspitas del planeta, existen evidencias de ocupaciones humanas desde, por lo menos, 11.000 aos hasta la actualidad. Durante dicho lapso los grupos humanos implementaron una variedad de estrategias cazadoras-recolectoras para incorporar posteriormente opciones agro-pastoriles y el sedentarismo. En ambos casos, los camlidos sudamericanos constituyeron un recurso crtico para la economa. La sucesin de cambios que sufren los grupos cazadores-recolectores para incorporar el cultivo y el pastoreo a su economa se denomina proceso de domesticacin de plantas y animales. Por otra parte, la arqueologa andina ha denominado Perodo Formativo, Agro-alfarero Temprano o Agro-pastoril Temprano, al lapso caracterizado por esas primeras sociedades de cultivadores y pastores sedentarios. El Departamento de Antofagasta de la Sierra ocupa gran parte de la porcin ms meridional de la Puna de Atacama en territorio argentino. Las evidencias arqueolgicas disponibles, indican que fue uno de los escenarios probables del proceso de domesticacin del camlido para luego ser ocupado por tempranas ocupaciones agro-pastoriles. Para comprender mejor las caractersticas de esas antiguas sociedades y su evolucin en el tiempo es conveniente revisar algunos aspectos del medio ambiente regional, ya que mucho tuvo que ver con el proceso al que aludimos.
EL AMBIENTE EN LA PUNA MERIDIONALEl Departamento de Antofagasta de la Sierra es el ms extenso y despoblado de la Pcia. de Catamarca. En lo ecolgico y geogrfico, forma parte de la denominada Puna de Atacama y por ello sus condiciones ambientales se corresponden con las de un desierto de altura (extrema aridez; alta variabilidad trmica entre el da y la noche; baja presin atmosfrica; etc.). Estas condiciones naturales no impiden, pero hacen ms difcil, la vida humana en la regin. Desde un punto de vista ambiental, podra dividirse la Puna en dos grandes sectores a lo largo de toda su extensin:1. Quebradas y Bolsones Frtiles: corresponden, en general, a cuencas hidrogrficas cerradas (endorricas), que hacen las veces de verdaderos oasis frtiles. En ellas, la disponibilidad de agua permite el desarrollo de cubiertas vegetales, ms o menos importantes, y la existencia de fauna autctona (camlidos, roedores, aves, etc.). A lo largo de los cursos de agua se desarrolla la vegetacin de "vegas", sectores importantes por los recursos de pastoreo que proveen. Asimismo, es en los Bolsones Frtiles donde es posible realizar prcticas agrcolas adaptadas a las duras condiciones ambientales. 2. Salares y Estepas: corresponden a los sectores intermedios donde se localizan grandes salinas y la altiplanicie esteparia desrtica con escasa cubierta vegetal (algunos pastos y arbustos). La disponibilidad de agua en estos sectores es altamente escasa. De los dos sectores mencionados, fueron las Quebradas y Bolsones Frtiles los espacios ms aptos para el desarrollo de la ocupacin humana, desde pocas prehistricas hasta nuestros das. Esto no significa desconocer la importancia que los salares y las estepas han tenido y tienen para la economa del habitante puneo, tanto en lo referido a la extraccin de materias primas como en las cadenas de circulacin de informacin e intercambio de bienes dentro de la regin. Es indudable, sin embargo, que desde pocas muy antiguas los asentamientos culturales en la Puna han utilizado los sectores de fondo de cuenca y las quebradas protegidas como base principal de ocupacin, aprovechando la variabilidad microambiental que se plantea en cortas distancias. Esta ltima caracterstica - variabilidad microambiental - es de suma importancia para interpretar el funcionamiento de los sistemas adaptativos humanos, tanto antiguos como actuales. En la regin punea, en funcin principalmente de las diferencias altitudinales y las caractersticas topogrficas, es posible acceder en cortas distancias a diferentes recursos para la subsistencia relacionados a diversos sectores microambientales. Antofagasta de la Sierra corresponde, desde el punto de vista ambiental, a un clsico "oasis puneo". Los actuales habitantes dependen econmicamente del pastoreo de camlidos (llama) y ovino-caprino (ovejas y cabras) y, en segunda instancia, de la agricultura. Esta ltima, restringida cada vez ms a la explotacin forrajera (alfalfa) y pequeas huertas de hortalizas, tiene un desarrollo cada vez menor. Los recursos a los que accede la comunidad se completan con algo de recoleccin (especialmente, lea para combustible y arcilla-piedra para la construccin); caza (muy disminuida desde que se implementa la proteccin de las especies autctonas); y la fabricacin de artesanas - especialmente la tejedura -. Asimismo, gran parte de la poblacin est empleada en la Administracin Pblica Provincial. En Antofagasta de la Sierra, el pastoreo de la llama est actualmente sumamente afectado por la actividad de ovejas y cabras en el fondo de la cuenca. Sin embargo, se practica an con suficiente intensidad. En cambio la agricultura, la otra actividad tradicional en tiempos prehispnicos, no se lleva a cabo ms que en grado menor. Luego de este resumen ambiental, repasemos brevemente lo que conocemos de los grupos humanos que ocuparon la regin punea antes del advenimiento de las primeras sociedades agro-pastoriles sedentariasLOS ANTIGUOS CAZADORES Y RECOLECTORES PUNEOS Las primeras evidencias culturales que poseemos de la Puna Argentina se remontan a unos 11.000 aos antes del presente. Estas primeras sociedades posean una economa basada en la caza y la recoleccin vegetal. Los grupos humanos estaban integrados por un pequeo nmero de personas, que utilizaban varias zonas ecolgicas con recursos diferentes. Este sistema posea una gran movilidad y obligaba a disponer de distintos tipos de sitios, los cuales eran utilizados solo en ciertas pocas del ao. Los abrigos naturales (cuevas y aleros rocosos) constituyeron refugios a menudo utilizados por el hombre andino y son la fuente de una rica informacin arqueolgica. Otros sitios estaban ubicados al aire libre, como es el caso de campamentos, sitios de caza o canteras de aprovisionamiento de piedra para artefactos. En los diversos asentamientos se han rescatado variados instrumentos de piedra (puntas de proyectil, instrumentos para trabajar el cuero o la carne, artefactos para la molienda, etc.), madera, cestera, cordelera y hueso. Asimismo, restos de estructuras como fogones, pozos de almacenamiento, pisos de habitacin y basurales nos informan de una compleja conducta en el manejo del espacio. Los basurales, por ejemplo, proveyeron numerosos restos de vegetales y material seo -camlidos, crvidos, aves, roedores, etc.- que permiten conocer las caractersticas de una dieta variada. Existe la equivocada creencia de que estos antiguos grupos cazadores posean un "bajo nivel cultural". Si no, bastara para contradecir esa afirmacin su riqueza y complejidad tecnolgica, las evidencias de su arte cargado de elementos simblicos y belleza esttica que han quedado impresas en numerosas paredes rocosas del Noroeste Argentino e, incluso, en los detalles decorativos de sus artefactos cotidianos. El arte rupestre precermico de sitios como Inca Cueva (Pcia. de Jujuy) o Antofagasta de la Sierra (Pcia. de Catamarca), encierra en la simpleza formal de sus trazos una belleza que conmueve al observador y un mensaje simblico que, aunque incomprensible para nosotros en su contenido, excede el marco meramente material. Este tipo de sociedades subsisti por casi 8.000 aos, aunque la arqueologa ha ido detectando cambios a lo largo de ese proceso. Las evidencias de sitios como Quebrada Seca 3, en Catamarca, e Inca Cueva 4 y Huachichocana, en Jujuy, indican que los sistemas fueron sufriendo ajustes a lo largo del tiempo relacionados con modificaciones del ambiente o con su propia dinmica social interna. As, unos 4.000 o 5.000 aos atrs, se detectan las primeras evidencias del proceso de domesticacin del camlido y, posiblemente, de ciertas especies vegetales. Si bien desconocemos an las causas exactas que dieron origen a estos cambios y muchos de los detalles del proceso, una cosa es segura: el hombre de la Puna Argentina iniciaba el camino hacia el sedentarismo y la produccin de alimentos. Veamos, entonces, lo que ello implica para la evolucin cultural de las sociedades del Noroeste Argentino, en particular de la regin punea. HACIA UNA OPCION PRODUCTIVA: Las primeras sociedades agro-pastorilesLas causas ltimas que dieron origen a la aparicin de sociedades agro-pastoriles, con alto grado de sedentarismo y tecnologa cermica, es an motivo de discusin entre los especialistas. Podramos resumir las distintas posiciones en tres categoras bsicas: 1- Las nuevas sociedades surgen como consecuencia directa del propio proceso cultural del Noroeste Argentino, a partir de grupos cazadores-recolectores que las precedieron. 2- Los nuevos elementos culturales llegan desde otras regiones (p.e., norte de Chile o sur de Bolivia), sea a travs de mecanismos de contacto o intercambio o por la intrusin de grupos humanos que ya haban incorporado las prcticas agro-pastoriles y la tecnologa cermica. 3- Una combinacin de las dos anteriores. Existen, como dijimos, algunas evidencias de que en el Noroeste Argentino se haba iniciado ya un proceso de domesticacin de animales y plantas en pocas precermicas. Esto debe estar relacionado con ciertos cambios en los sistemas de asentamiento que, paulatinamente, pueden haber alcanzado mayores restricciones a la movilidad. Sin embargo, a partir del 3000 A.P. parece evidente que se produce el ingreso de un conjunto de nuevos elementos tecnolgicos, quizs ingresados por grupos humanos pertenecientes a sociedades con economas agro-pastoriles ya bien consolidadas. La introduccin de la economa productiva produjo profundos cambios en las sociedades andinas. Se trata de un proceso complejo, cuyas caractersticas y cronologa no fueron las mismas en todas las regiones del Noroeste Argentino. El sedentarismo, manifestado a partir de las primeras evidencias de aldeas, se haya asociado ntimamente con el pastoreo de la llama y las prcticas agrcolas. Se incorporan nuevos elementos tecnolgicos, entre los cuales la alfarera es uno de los ms destacados, que se suman o reemplazan a los que existan anteriormente. Sin embargo, las mencionadas condiciones son mucho ms que una mera sumatoria o agregado de rasgos tecnolgico-culturales. La situacin puede ser interpretada como una profunda variacin en la organizacin interna de las sociedades y sus relaciones con el ambiente. Los sistemas agro-pastoriles utilizan nuevas estrategias de subsistencia que la arqueologa ha definido con el trmino Formativo. Los sistemas Formativos, si bien basados en una economa mixta con variada incidencia de la agricultura y el pastoreo, no dejan de lado las prcticas cazadoras y recolectoras. Pero, las nuevas prcticas productivas exigen una manera diferente de seleccionar y explotar los espacios disponibles. Las caractersticas del ciclo agrcola o del forraje para los rebaos, obligan a que aparezcan sitios denominados Bases Residenciales de Actividades Mltiples ("aldeas") usualmente ocupados durante todo el ao. Estos sitios se ubican en sectores topogrficos con disponibilidad de agua permanente, cercanos a tierras aptas para el cultivo y prximos a reas de pasturas. Asimismo, existen otros tipos de sitios de ocupacin no permanente, ubicados en sectores ecolgicos de caractersticas diferentes, que permiten acceder a recursos complementarios (caza, recoleccin y/o pastura), a menudo con periodicidad estacional. En las "aldeas" se recogen evidencias arqueolgicas de procesamiento y consumo de alimentos, fabricacin de artefactos (p.e., material ltico y cermica), estructuras de depsito, recintos habitacionales, estructuras de fogn o arrojado de basura, que permiten establecer las condiciones de una larga ocupacin temporal y durante el ao completo. Los recintos, que en pocas anteriores parecieron limitarse a la cueva o a construcciones de material perecedero, son ahora construidos de manera ms slida (piedra y/o adobe) y en los sitios su nmero se incrementa. Este hecho ha sido interpretado como ligado a un crecimiento relativo de la demografa y a condiciones de mayor agregamiento poblacional. Esta apretada caracterizacin de los sistemas Formativos, no constituye ms que una simplificacin de los principales elementos que definen a un conjunto de sociedades, cada una de las cuales posea su propia identidad. Estos grupos ocuparon las distintas regiones del Noroeste Argentino entre 3.000 y 1.400 aos antes del presente (900 a.C.- 550 d.C.), aproximadamente. Este lapso es denominado por la arqueologa Perodo Agro-alfarero Temprano. Durante el Perodo Agro-alfarero Temprano existen evidencias, en las diferentes regiones del Noroeste Argentino, de una serie de sistemas culturales que, si bien comparten rasgos como la economa agrcola y/o pastoril, poseyeron diferencias culturales que les otorgaron identidad propia desde el punto de vista arqueolgico. EL FORMATIVO EN EL NOROESTE ARGENTINO: Breve caracterizacin generalLa bibliografa arqueolgica referida al Noroeste Argentino ofrece interesantes aportes sobre sitios o sistemas culturales que pueden ser identificados como Formativos. De la lectura de los trabajos mencionados surge que, dentro de los contextos arqueolgicos recuperados, existen elementos recurrentes y otros de manifiesta singularidad. Desde un punto de vista cronolgico, la mayor parte de los asentamientos se ubican entre los 2500 a 1200 aos antes del presente, aunque existen dataciones que sugieren que el proceso puede haberse iniciado mucho antes. Siendo este lapso prolongado, es obvio esperar modificaciones que se manifiesten a nivel de los asentamientos, la subsistencia y de los contextos artefactuales de los sitios. Esta sera una de las causas que justificara las diferencias observadas, pero no debe ser la nica. Uno de los elementos claves que interesan al anlisis del Formativo en el Noroeste Argentino es la variable medioambiental. La zona ofrece ciertas recurrencias (p.e., alto grado de aridez, regmenes de lluvias estivales, sistemas hdricos de tipo semi o no permanente), pero existen tambin marcadas diferencias que permiten distinguir regiones ecolgicas singulares. Las condiciones de altitud sobre el nivel del mar, coordenadas geogrficas, topografa, etc., proponen particularidades que repercuten en el ambiente natural y se manifiestan, desde el punto de vista del hombre, en diferentes ofertas potenciales de recursos. En el Cuadro 1 se han resumido las caractersticas de tres sectores especficos a manera de ejemplo. CUADRO 1Comparacin de caractersticas ambientales en tres sectores del Noroeste Argentino
ReginM.S.N.M.CoordenadasCaractersticas Ambientales Valle de Taf3000 (N) a 1950 (S)6530'/66' W 2630'/27' S Altivalle hmedo-templado con pastizales tiernos de pampa alta, praderas alpinas y quebradas boscosas. Lluvias menores 400 mm, estivales (noviembre a marzo, disminuyen de sur a norte; neblinas Valle de Abaucn2500 a 110067' / 68' W 27/28'30' S rido a semirido, clido (verano) a fro seco (invierno); alta radiacin solar; amplitud trmica; lluvias 125 mm (Prom.anual)(diciembre a marzo) y disminuyen este-oeste. Monte, bosque de algarrobo y estepa arbustiva. Antofagasta de la Sierra3450a4600 6510/6850 W 22' / 27' S rido (desierto de altura; gran amplitud trmica. Lluvias menores a 100 mm (diciembre-marzo) inexistentes. Estepa arbustiva y xerfila; vegas. El asentamiento humano en las diversas regiones debi manifestarse de manera diversa, en relacin a las necesidades del grupo y a las caractersticas potenciales del ambiente. En el Valle de Abaucn la denominada Cultura Saujil dispona de sectores en ladera, aptos para el cultivo a temporal o con escasa necesidad de riego artificial, y de importantes sectores de bosque de algarrobos, ambos recursos inexistentes en la Puna. Por otra parte, la adaptacin de los diferentes camlidos sudamericanos es variada en relacin al ambiente y, por lo tanto, el manejo de este recurso (por medio de estrategias de caza y/o pastoreo) no pudo ser el mismo en todo el N.O.A. Ciertos asentamientos ubicados en sectores ecotonales, como Campo Colorado (Valle Calchaqu Norte), algunos de la Quebrada del Toro (Salta) y quizs otros de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), pueden estar representando situaciones que responden a un modelo de cierta semejanza. De acuerdo al contexto registrado, los sitios mencionados pueden ser parte de un sistema que, con asentamientos base ubicados en sectores de ecotono, controle desde all microambientes cercanos con una oferta diferencial de recursos. Podra tratarse de sitios de ocupacin anual por la mayora del grupo, mientras que parte de los miembros realizaran excursiones peridicas a otros ambientes (p.e., Puna) para obtener recursos complementarios. Por supuesto, que la propuesta es solo una de las alternativas posibles para explicar el funcionamiento de estos sitios. Existen otros asentamientos ubicados en ambientes ms definidos. Tales son los casos de Casa Chvez Montculos o Tebenquiche en la Puna sur o los diversos sitios del Valle de Taf (Regin Valliserrana Sur). Sin embargo, existe una gran coincidencia en que todos las ocupaciones asociadas a sistemas formativos presentan evidencias de explotar una diversa gama de recursos a travs de variadas estrategias (agricultura; pastoreo; caza/recoleccin). El grado de incidencia de los diferentes recursos en la economa del grupo es variado, como lo son tambin los ambientes de proveniencia de los mismos. Algunos elementos pueden provenir, como vimos, desde largas distancias por acceso directo o no. Respecto de los patrones estructurales (caractersticas de la arquitectura) de los sitios existen, asimismo, similitudes y diferencias. Si bien el patrn de Las Cuevas y Casa Chvez Montculos se aproximan, estn distantes del interesante patrn definido para El Alamito. Obviamente inciden en este problema tanto factores cronolgicos y evolutivos, como funcionalidad del sitio, ambiente involucrado y tecnologa disponible. Un anlisis de las tecnofacturas indica que existen ciertos patrones tecnolgicos comunes, pero tambin aqu se destacan singularidades notables. La cermica, por ejemplo, presenta grupos tipolgicos caractersticos que, segn los investigadores, se asocian a regiones particulares y definen estilos propios. Pero, es comn hallar tipos cermicos tpicos de determinadas zonas en sitios muy alejados de ellas y donde los estilos dominantes son marcadamente diferentes. El hecho anterior es interpretado como evidencia de contactos culturales, de distinto tipo, entre esas regiones. De esto puede deducirse que los sistemas Formativos no solo posean una importante dinmica intra-regional, sino tambin inter-regional estableciendo cadenas de relaciones que alcanzaban largas distancias. Sin embargo, esta propuesta est muy lejos de aclararnos las motivaciones econmicas y/o sociopolticas que implicaban los mencionados contactos. Otro elemento en que son coincidentes las opiniones es que la densidad demogrfica de estos sistemas se mantena dentro de niveles de baja poblacin. Una estimacin probable, si es que eso es posible en arqueologa, establece la poblacin de las aldeas (Bases Residenciales) entre 50 y 100 personas. Por supuesto, esto nada tiene que ver con las poblaciones mucho mayores de los sitios de la costa del Per para sistemas de economa Formativa. Esto da idea, una vez ms, de la diversidad que este tipo de procesos puede ofrecer. El breve resumen expuesto, sirve para dar una idea de que an queda para la arqueologa un largo camino por recorrer en la explicacin de los procesos y conductas de las sociedades Formativas. Pero, por otro lado, hemos avanzado paulatinamente en la respuesta de algunos interrogantes respecto del Formativo de la Puna catamarquea. En primer lugar, revisaremos los fechados disponibles para evaluar el lapso cronolgico probable del mencionado proceso. CRONOLOGIA DEL FORMATIVO EN ANTOFAGASTA DE LA SIERRADisponemos de 16 fechados radiocarbnicos para sitios que se han relacionado al Formativo regional en Antofagasta, los primeros disponibles para este momento del proceso cultural en la Puna Meridional Argentina, cuyo detalle se ha volcado en la Tabla 1. De acuerdo al anlisis de los fechados disponibles es posible situar la ocupacin del sitio Casa Chvez Montculos (aldea) entre los 2300 al 1300 aos antes del presente (400 a.C. y 700 d.C., aproximadamente), lo que lo ubicara dentro de los denominados Perodos Formativo Inferior y Superior del Noroeste Argentino. TABLA 1 SITIOUNIDADLABORATORIOCODIGOMUESTRAFECHA C14 CChM 1 Nivel III BETA ANALYTIC B-27199 Carbn1.67060 Nivel IV LATYR (UNLP) LP-251 Carbn1.66060 Nivel Vc BETA ANALYTIC B-27201 Carbn1.53070 Nivel VII BETA ANALYTIC B-27202 Carbn 1.74060 Nivel VII BETA ANALYTIC B-27200 Carbn1.93070 Nivel VIII LATYR (UNLP) LP-299 Hueso 2.12060 Nivel IX LATYR (UNLP) LP-295 Hueso1.44070 CChM 4 Nivel V BETA ANALYTIC B-27198 Carbn1.740100 RG1II(2da.ext) LATYR (UNLP) LP-238 Carbn77060 II(2da.ext) LATYR (UNLP) LP-291 Carbn 68070 II(3ra.ext) LATYR (UNLP) LP-284 Carbn 1.110100 II(4ta.ext) LATYR (UNLP) LP-260 Carbn98070 PCh 1.1 Comp.Sup. LATYR (UNLP) LP-266 Carbn 720110 Comp.Inf. LATYR (UNLP) LP-263 Carbn3.59055 Comp.Inf. LATYR (UNLP) LP-261 Carbn 3.66060 QS 3 Capa 2a LATYR (UNLP) LP-278 Carbn2.47860 Lo afirmado supra no significa sostener una ocupacin continuada del sitio a lo largo de todo el lapso cronolgico propuesto, de hecho existen evidencias de una desocupacin temporaria y no debe haber sido la nica. En el sitio Real Grande 1 nos encontramos frente a una serie de eventos de ocupacin que pueden llegar hasta el Perodo de Desarrollos Regionales. Sin embargo, por la estratigrafa del sitio la cronologa ms probable ocupa un lapso entre el 700 al 2.000 aos antes del presente (0 a 1300 d.C.) La fecha ms tarda de Peas Chicas 1 proviene de una acumulacin de carbn, sin estructura de fogn, dentro del relleno por encima de un piso de arcilla artificial y C. Aschero, quin excav el sitio, estima que puede estar fechando un evento posterior al mencionado piso. Los fechados ms tempranos corresponden a ocupaciones por debajo del piso y podran ser las primeras evidencias claras de un momento Arcaico Final (pre-Formativo) en la regin. Este hecho, a ser explorado en el futuro, abre excitantes perspectivas en relacin a una ms afinada interpretacin del proceso cultural en la Puna Meridional Argentina. EL ARTE RUPESTRE: De los Valles a la Puna La cuenca de Antofagasta de la Sierra, ofrece una impresionante riqueza en manifestaciones de arte rupestre asociadas a pocas Formativas. Es indudable que constituyen el mudo reconocimiento a las complejas concepciones mticas y simblicas de los antiguos habitantes indgenas, pero tambin pueden ser tiles para comprender mejor la utilizacin del espacio y algunas caractersticas del proceso cultural regional. D. Olivera y M. Podest intentaron relacionar sitios con arte rupestre en la cuenca con otros componentes del sistema de asentamiento funcionalmente diferentes. Asimismo, pretendieron testear la posible interaccin entre los sitios con arte con sectores y estrategias de explotacin de los recursos, a nivel microregional. Se puede sostener que en los momentos ms tardos del proceso cultural Formativo de la cuenca, a partir del inicio de la Era Cristiana, se produjo un crecimiento de la ocupacin espacial, un incremento de la poblacin y una optimizacin en la explotacin de los diferentes sectores de recursos. Estos hechos se veran reflejados, entre otros elementos, a travs de las caractersticas del arte rupestre, existiendo una asociacin no casual entre los sitios con arte y otros de diferente funcionalidad. Los sitios con arte rupestre asociados al Formativo se localizan en todos los sectores microambientales: Fondo de Cuenca, Sectores Intermedios y Quebradas Altas. En todos los casos se encuentran directamente asociados muy prximos a asentamientos humanos o vas de circulacin probables. Asimismo, los sectores donde se verifican los emplazamientos de los sitios poseen las mejores condiciones para las prcticas agrcolas-pastoriles y/o cazadoras-recolectoras. La nica excepcin a la afirmacin anterior la constituye el sitio Campo de Las Tobas, distante ms de 2km del curso de agua permanente ms prximo, el cual no presenta evidencias de otro tipo de asentamiento humano en la inmediata cercana ni posibilidades para las prcticas agro-pastoriles. Se trata de un impresionante conjunto de grabados a lo largo de 300 m sobre el piso de piedra. Sin embargo, el sitio se encuentra en la va de circulacin lgica que comunica el fondo de cuenca y el curso medio-bajo del ro Miriguaca (3.450/3.900 m.s.n.m.) con el sector de Real Grande (4.000 m.s.n.m.) y, desde all, con las vegas del curso superior del ro Las Pitas y de Laguna Diamante (4.300/4.700 m.s.n.m.). En ambos lugares se ubicaron asentamientos relacionados con prcticas pastoriles y de caza. Otro elemento a tener en cuenta es el tipo de soportes (apoyo donde estn realizados los grabados o pinturas rupestres) utilizados por los antiguos artistas. Con excepcin de Campo de las Tobas y BARP, los sitios poseen un grado de visibilidad entre mediano y alto. Es recurrente la seleccin como soportes de paredones de farallones, peas y bloques de gran tamao, localizados al pie de los anteriores. Los soportes (con excepcin de Campo de las Tobas), se encuentran prximos a los principales cursos de agua de la cuenca (ros Punilla y Las Pitas), que a su vez constituyen vas de desplazamiento importantes en la regin y cabe suponer que tambin pueden haberlo sido en el pasado. Estas caractersticas, tipos de soporte y emplazamientos de los sitios con arte, permiten conjeturar acerca del posible "carcter pblico" de los mismos. Se puede constatar que la ubicacin espacial de los sitios con arte est, en general, en directa relacin con reas de explotacin agro-pastoril (fondo de cuenca y sectores intermedios) y cazadora-pastoril (quebradas altas). Asimismo, las composiciones temticas y el tipo de soporte utilizado ofrecen interesantes diferencias segn el sector de recursos y el tipo de sitio asociado, aunque sus implicancias debern ser corroboradas por futuras investigaciones. Sin embargo, se pueden plantear como hiptesis ciertas asociaciones entre sitios con arte y otros del sistema de asentamiento que son, por lo menos, sugestivas en relacin al contexto funcional de los mismos. Los sitios Real Grande 1 y 3 (RG1 y RG3) se encuentran separados por apenas unas decenas de metros, ocupando la misma margen izquierda del curso medio del ro Las Pitas. RG1 parece tratarse de un sitio de ocupacin no permanente y recurrente durante varios centenares de aos, identificndoselo como un Puesto de Caza/Pastoreo de Altura. La temtica del arte rupestre del Conjunto B del sitio RG3 es asimilable a prcticas de caza y control de camlidos (presencia de escenas de tiro simples y complejas), apoyando la hiptesis del uso de la vega en relacin con esas actividades. Adems, existen escenas de agregacin humana relacionable con las prcticas de caza y pastoreo. Estas actividades pueden haberse basado en un trabajo colectivo y socialmente acordado, para obtener un resultado ms exitoso. Fig.1 - Sitio Real Grande 3Arte rupestre con figuras de camlidos y hombres
Campo de las Tobas presenta, como dijramos, caractersticas nicas respecto de los otros sitios con arte en la regin. Si tomamos en cuenta su soporte horizontal, su lugar de emplazamiento, la ausencia de otros sitios inmediatamente asociados y su temtica, es posible sostener la hiptesis de que se trataba de un lugar peridico de trnsito dentro del sistema de circulacin de bienes, informacin y energa implementado en la cuenca en pocas Formativas. A travs de este sitio quedaran articulados otros asentamientos, con o sin arte rupestre, localizados en el fondo de cuenca, el sector intermedio y las quebradas altas. As, Campo de las Tobas tendra que ver con el camino y lmites entre sectores del paisaje que ese camino articulaba, tal como se ha planteado en otros sitios con arte del rea Centro-Sur Andina. A las caractersticas de emplazamiento y soporte, se le suma un particular componente temtico compuesto en gran medida por "pisadas" y "rastros", que podran sugerir el "paso" por el lugar de las principales especies faunsticas silvestres y domesticadas de la regin, algunas necesarias para la subsistencia humana (camlidos) y otros que pudieron formar parte del sistema ideolgico (felinos, simios y serpientes). Asimismo, el trnsito del hombre queda expresado por las numerosas representaciones del pie humano registradas en el sitio. Finalmente, en los sitios del Curso Inferior y Medio del ro Las Pitas (sitios Peas Chicas y Peas Coloradas) prevalece una temtica relacionada con el camlido y su control por parte del hombre, identificada a travs de la presencia, principalmente, de escenas de rebaos y alineaciones de camlidos (con y sin gua humana). Otro elemento relevante es la asociacin directa de sectores de molinos y morteros con manifestaciones de arte rupestre (sitio BARP). Siendo esta zona apta para las prcticas agro-pastoriles, no es de extraar que la temtica del arte Formativo reflejara en parte y se asociara a este tipo de actividades. Lo mismo ocurre en sitios del fondo de cuenca (p.e., Morteral), sector que es el que presenta, por extensin y caractersticas, la mayor potencialidad agropecuaria. De acuerdo a los datos expuestos, la idea de una cierta asociacin entre los sitios de arte, sus conjuntos temticos y las potencialidades de los diferentes sectores de recursos puede ser sostenida. Examinemos ahora otros elementos que parecen coincidir con la hiptesis propuesta. En Casa Chvez Montculos el componente inferior, mas relacionable con el Norte de Chile a travs de la cermica, parece estar limitado a ciertas estructuras monticulares y no a todas. En el Montculo N 1, luego de un evento de desocupacin, casi desaparecen los elementos tempranos para verse reemplazados por una mayor presencia de cermicas de la Regin valliserrana Sur (tipos Saujil, Cinaga, Condorhuasi y Aguada). En los montculos de menor altura, como el N 4, solo parece estar presente el componente superior. Parecera que a medida que se incrementaron las relaciones con los valles mesotermales el sitio aument su espacio ocupacional, lo que coincide con los fechados radiocarbnicos disponibles que observan contemporaneidad relativa en la ocupacin de las estructuras. Por otro lado, todos los cementerios ubicados hasta el momento (Casas Viejas A y B, Casa Chvez Lomas) presentan materiales cermicos en todo coincidentes con el componente valliserrano de Casa Chvez. Asimismo, los sitios del ro Miriguaca (RM1 y RM2) tambin parecen corresponder a momentos tardos del proceso Formativo, como lo indicaran los tipos cermicos Cinaga II/III y Aguada recogidos en superficie o en excavacin. Es posible que en momentos tempranos estos sectores, muy aptos para las prcticas agro-pastoriles y con agua permanente, fueran utilizados solo en ciertos momentos del ciclo anual. Pero, en pocas ms tardas, la presencia de estructuras de piedra y abundantes morteros y molinos en RM2 indicaran una ocupacin ms efectiva y, quizs, permanente. De similares caractersticas que el anterior, parece ser el caso de los sitios del curso medio/inferior del ro Las Pitas (Peas Chicas, Peas Coloradas, BARP). Debemos recordar que en Peas Chicas 1 se excav un piso de arcilla artificial en todo similar al hallado en el Montculo 4 de Casa Chvez. Adems, en los sitios del Salar de Antofalla (Las Queoas, Botijuelas, Tebenquiche) y el sitio Laguna Diamante 2 (4.700 m.s.n.m.) tambin se encontr abundante material cermico de tipo valliserrano. Resumiendo, las evidencias halladas en la mayora de los sitios del Formativo regional, indicaran un aumento en el nmero y tamao de los mismos por encima del 2000 A.P. Las evidencias del arte rupestre vuelven a ser de sumo inters para el asunto que estamos tratando. Las caractersticas estilsticas de los diseos y las composiciones temticas permiten adscribir todos los sitios con arte a momentos tardos del proceso Formativo regional. Por otro lado, las similitudes de diseo y de tcnicas de ejecucin permiten hipotetizar sobre una relativa sincronicidad de los diferentes sitios.
Fig.2 - Similitudes entre motivos de arte rupestre ymotivos decorativos de cermica del formativo
Adems, estos sitios aparecen asociados a nuevos sectores de ocupacin efectiva del espacio (Miriguaca, Las Pitas) y a elementos que parecen indicar una potenciacin en las actividades productivas de subsistencia. En las composiciones temticas la presencia reiterada del camlido, asociado o no a figuras antropomorfas, y la integracin del arte con sectores que con gran nmero de morteros y molinos, son elementos a considerar en referencia a un incremento en las prcticas agro-pastoriles. Sera particularmente importante el aumento de la actividad agrcola, lo cual sera coherente con la adscripcin cultural de las influencias dominantes. En los valles mesotermales la agricultura parece haber constituido la principal actividad productiva dentro de las estrategias de tipo Formativo. Finalmente, existen elementos que apoyan, de manera indirecta, un posible aumento en la densidad demogrfica de la cuenca: mayor tamao de los sitios, aumento en el nmero de los mismos, lugares definidos de enterratorio, incremento cuali/cuantitativo de la explotacin del espacio regional para la obtencin de recursos, utilizacin ms permanente de sectores antes no ocupados u ocupados en forma espordica, etc., se deben tener en cuenta para considerar un probable aumento de la poblacin. Debemos agregar que muy cerca de Antofagasta, en el Oasis de Laguna Blanca, se han ubicado numerosas evidencias de ocupaciones de tipo Formativo asociadas con entidades valliserranas. Si bien no existen fechados radiocarbnicos ni investigaciones intensivas de los sitios de Laguna Blanca, los contextos artefactuales los hacen sumamente comparables con el Formativo de Antofagasta, en especial el ms tardo. Las numerosas evidencias de arte rupestre en Laguna Blanca, dadas a conocer desde los pioneros trabajos de Weiser (1923/24), han sido asignadas al Formativo regional y con un contenido iconogrfico altamente valliserrano. Asimismo, un reciente reconocimiento realizado por A. Aschero y M. Podest, ha permitido determinar componentes temticos similares a los de sitios con arte rupestre de Antofagasta de la Sierra. La hiptesis de que el proceso que se estaba desarrollando en los valles mesotermales del este llev, a partir del 2000/1700 AP, a los grupos culturales valliserranos a ocupar en forma cada vez ms intensiva y permanente los "oasis" de la Puna Meridional contiene excitantes perspectivas de investigacin futura, muy especialmente en relacin a la dinmica de los sistemas y procesos ecolgico-culturales en el Noroeste Argentino prehispnico.
RESUMEN Periodo formativo o Agro-pastoril Temprano: Proceso de sedentarizacin y afianzamiento de las economas productivas. Desarrollo de nuevos criterios sociales e ideolgicos. Ubicacin y cronologa: Puna Meridional ( sector argentino -Antofagasta de la Sierra, Catamarca- de la Puna de Atacama). Relaciones con el norte de chile y valles mesotermales del Noroeste Argentino (Regin Valliserrana Sur). Cronologa: 500 (?) a.C. a 1.000 d.C. (?). Ambiente: Ambiente puneo. Desierto o semidesierto de altura. 3.400 a 5.000 m.s.n.m. Vegetacin arbustiva halfita y xerfila. Pastos dispersos y vegas. Escasas lluvias estivales. Alta variacin trmica diurna/nocturna. Fauna compuesta por camlidos, roedores, suris, aves, puma, zorro, etc. Sistema de Asentamiento y Organizacin Social: Aldeas en fondos de cuenca y puestos temporarios de caza y pastoreo de altura. Utilizacin de diversos ambientes (fondos de cuenca, quebradas intermedias, quebradas altas). Modelo de Sedentarismo Dinmico. Bajos niveles demogrficos. Organizacin poltica simple, escasa estratificacin social, baja complejidad jerrquica. Subsistencia: Economa mixta agro-ganadera, con nfasis en el pastoreo de llama. Gran importancia en la caza de camlidos en la economa. Recoleccin, en especial arbustos para lea. Explotacin agrcola: fondo de cuencas y cursos medios de quebradas protegidas. Pastoreo: fondos de cuenca, quebradas medias y altas, pajonal de altura. Tecnologa: Alfarera, instrumentos lticos, cestera, escaso metal, instrumentos seos, cuentas de caracol y valvas del Pacfico. Decoracin alfarera: pintura monocroma roja y negra, pulido de superficie; motivos figurativos geomtricos, antropomorfos y zoomorfos mediante incisin, pulido o pintado. Arte e ideologa: Importantes manifestaciones de arte rupestre con motivos geomtricos y figurativos (hombres, camlidos, suris, monos, felinos, mscaras), realizados por grabado y pintura en superficies de aleros, cuevas y paredones rocosos. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTALa bibliografa sobre el Formativo del Noroeste Argentino y, en particular, de la Provincia de Catamarca, es sumamente extensa e importante. En el presente caso solamente citamos algunos ttulos especficamente referidos al Formativo de la Puna Meridional, que pueden servir de consulta a aquellos interesados en el tema. Albeck, M. y Scattoln, C. 1984: Anlisis preliminar de los asentamientos prehispnicos de Laguna Blanca (Catamarca) mediante el uso de la fotografa area. Revista Museo de La Plata (N.S.), VIII(61): La Plata. Aschero, C., Elkin, D y Pintar, E. 1991: Aprovechamiento de recursos faunsticos y produccin ltica en el precermico tardo. Un caso de estudio: Quebrada Seca 3 (Puna Meridional Argentina). Actas del XI Cong. de Arqueologa Chilena (Ed. Sociedad Chilena de Arqueologa), II. Santiago de Chile. Aschero, C., Podest, M. y Garca, L. 1992: Pinturas Rupestres y Asentamientos Cermicos Tempranos en la Puna Argentina. Arqueologa, (1). Inst. Cs. Antropolgicas, Seccin Prehistoria (FFyL, UBA). Barrionuevo, O. 1970: Propulsor de Dardos o Estlica. Curioso ejemplar de la Puna Catamarquea. Cuadernos de Antropologa Catamarquea, (3). Catamarca. Escola, P. 1991: Explotacin y Manejo de Recursos Lticos en un Sistema Adaptativo Formativo de la Puna Argentina. Arqueologa Contempornea, III(1).
----------------1992: Explotacin y Manejo de Recursos Lticos en un Sistema Adaptativo Formativo de la Puna Argentina. Arqueologa Contempornea, III(1). Buenos Aires.
----------------1991: Proceso de produccin ltica: una cadena operativa. Shincal, (3).Publicacin especial en adhesin al X Congreso Nac. de Arqueologa Argentina. Escola, P., Nasti, N., Reales, J. y Olivera, D. 1991: Prospecciones Arqueolgicas en las Quebradas de la Margen Occidental del Salar de Antofalla, Catamarca (Puna Meridional Argentina): Resultados Preliminares. Cuadernos 14, INAPL (e.p.) Haber, A. 1991: La Estructuracin del Recurso Forrajero y el Pastoreo de Camlidos. En: Actas del XI Cong. de Arqueologa Chilena (Ed. Sociedad Chilena de Arqueologa). Santiago de Chile. Krapovickas, P. 1955: El Yacimiento de Tebenquiche (Puna de Atacama). Publicaciones del Instituto de Arqueologa, III. Buenos Aires. Olivera, D. 1988: La Opcin Productiva: apuntes para el anlisis de sistemas adaptativos de tipo Formativo del Noroeste Argentino. En: Precirculados de las Ponencias Cientficas a los Simposios del IX Cong. Nac. de Arqueologa Argentina: 83-101. Instituto de Cs. Antropolgicas (UBA). Buenos Aires. -----------------1991 (1988): Formativo en Antofagasta de la Sierra (Puna Meridional Argentina): Anlisis de sus posibles relaciones con contextos arqueolgicos Agro-alfareros Tempranos del Noroeste Argentino y Norte de Chile. En: Actas del XI Cong. de Arqueologa Chilena (Soc. Chilena de Arqueologa). Santiago. Olivera, D. y Podest, M. 1991: Los Recursos del Arte: arte rupestre y sistema de asentamiento-subsistencia Formativos en la Puna Meridional Argentina. Arqueologa, 3, Inst. Cs. Antropolgicas, Secc. Prehistoria (FFyL, UBA). Podest, M. 1986/87: Arte Rupestre en Asentamientos de Cazadores- recolectores y Agro-alfareros en la Puna Sur Argentina: Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologa (N.S.), XVII(1). -------------------1991: Cazadores y Pastores de la Puna: apuntes sobre sus manifestaciones de arte rupestre. Shincal, (3).Publicacin especial en adhesin al X Cong. Nac. de Arqueologa Argentina.
_1232026520.bin