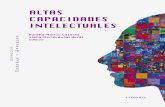154-Comentario Euro JORGE ARAGON 3-Correcc
-
Upload
ingeceres-vi-apulo-apulo -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
description
Transcript of 154-Comentario Euro JORGE ARAGON 3-Correcc

Notas sobre las “propuestas para una discusión sobre el futuro de la eurozona” de Luis Alberto Alonso González:
Jorge AragónDirector de Gaceta Sindical: Reflexión y Debate
Comisiones Obreras (CCOO)
Antes de reflexionar sobre las interesantes y complejas preguntas planteadas por Luis Alberto Alonso sobre el futuro del euro, algunas consideraciones previas que, aunque paradójicamente plantean nuevos interrogantes, pueden ayudar a comprender mejor mis respuestas.
Algunas consideraciones iniciales
1.- Es importante desarrollar los análisis desde una perspectiva histórica, porque el proyecto de construcción europea tiene sus orígenes en el compromiso de “pacificación” de las relaciones entre los países centrales de Europa tras la I y II Guerra Mundial. En sus sucesivas etapas de Acuerdos de libre comercio, Unión Aduanera y Mercado Único (todavía con significativas deficiencias) ha primado una cooperación económica basada en la unificación de los mercados, dejando en un lejano segundo plano la creación de una Unión Política. La decisión de crear el euro es un paso más en esta orientación y arrastra todas sus contradicciones; la creación de un área monetaria no optima por la inexistencia, entre otros factores, de una unión fiscal (con un presupuesto suficiente para actuar como tal) y con carencia de instituciones políticas suficientemente democráticas (y por tanto con amplia legitimación social) responsables de su gestión, en coherencia con la cesión de soberanía nacional en ámbitos como la política monetaria y cambiaria.
Esta primera consideración apunta la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones del futuro del euro en estrecha relación con sus efectos sobre el Mercado Único, porque una ruptura o fragmentación de la unión monetaria tendría efectos en el mismo sentido en aquél. El futuro del euro está asociado al futuro del Mercado único.
2.- También merece recordar que el Estado de bienestar (EB) como referente europeo, no solo económico sino político y social, ha sido desarrollado en los Estados-nación (el llamado pacto keynesiano entre Estado, Capital y Trabajo) pero ha tenido un muy escaso reflejo en la construcción europea. Esta reflexión nos lleva a una nueva pregunta: ¿Es posible seguir manteniendo el Estado de bienestar en el ámbito estricto de los Estados-nación? No creo que sea factible1.
3.- El proyecto europeo ha tenido diversas crisis en su historia en escenarios muy distintos, desde la quiebra del sistema de cambios fijos y el patrón dólar-oro, junto a la crisis del petróleo en los setenta, a la crisis geo-política del derrumbe de la URSS y sus consecuencias en las opciones de la reunificación de Alemania a finales de los ochenta y principios de los noventa pero la actual crisis europea se está produciendo en un
1 Una explicación más amplia de este y otros apartados se puede encontrar en ARAGON, J. (2010): “El Estado de bienestar como proyecto político en un mundo en transformación”. Gaceta Sindical: Reflexión y Debate nº 15. http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub19280_n_15._Defensa_y_proyeccion_del_estado_de_bienestar.pdf
1

escenario muy distinto al de etapas anteriores, el de la llamada globalización de la que –sin posibilidad de entrar en más precisiones- merecería destacar algunas características.
3.1.- La transnacionalización de los procesos productivos y de las cadenas de valor más allá de los mercados domésticos, y con ello la hegemonía de las empresas transnacionales (ya no multinacionales, como nos señalaban los estructuralistas latinoamericanos) como núcleo del poder económico; así como una significativa merma en la capacidad de los Estados de regular, individualmente, los mercados nacionales y los sistemas fiscales, y un cambio radical en los marcos de relaciones laborales (su creciente precarización) por el debilitamiento de las organizaciones sindicales de clase y de su proyección en ámbitos tan importantes como la negociación colectiva a nivel nacional.
Ello nos lleva a una nueva pregunta. ¿La ruptura o fragmentación de la zona euro (y con ella de la construcción europea que conocemos hasta ahora) mejoraría la capacidad de intervención y regulación en la economía, limitando el poder de las empresas transnacionales? Creo que iría en la dirección contraria.
3.2.- La intensa expansión de los mercados financieros y la creciente autonomía respecto a la actividad productiva (financiarización de la economía) apoyados por la creciente liberalización seguida por la gran mayoría de los países, y el aumento del poder de los grandes inversores internacionales, estrechamente asociados a las empresas transnacionales. Un proceso que ha potenciado los procesos especulativos en los mercados financieros, alterando su papel de canalizadores de ahorro hacia la inversión productiva y generando periódicamente crisis financieras cuyo ejemplo más significativo es la crisis actual.
Otra nueva pregunta ¿La ruptura de la zona euro mejoraría la capacidad de imponer una regulación más estricta en los mercados financieros y una mayor limitación al poder financiero? La respuesta sería como la anterior.
3.3.- El intenso desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones sirve de soporte y telón de fondo del proceso de globalización que permite explicar parcialmente la creciente centralización de capital, acompañada de una cada vez mayor desconcentración de la actividad productiva.
Los efectos de la innovación tecnológica dependen más de las estrategias empresariales y de la actuación de los agentes sociales que de su propio carácter. Son las políticas económicas, y no las nuevas tecnologías, las que crean o destruyen empleo, desplazan trabajadores y modifican profundamente el sistema social. Pero gran parte de esa capacidad de innovación tecnológica está oligopolizada por empresas transnacionales que obstaculizan su difusión.
¿La ruptura o fragmentación de la zona euro mejoraría la capacidad de innovación tecnológica y su difusión? Nada apoya que fuera así.
4.- También merece reflexionar sobre el nuevo escenario político internacional en el que se incardina la UE (hay que evitar el eurocentrismo en los análisis), radicalmente diferente al de hace algunas décadas y marcado por la quiebra de la URSS y la aparición
2

de nuevos actores políticos como los países emergentes -China, India o Brasil- que cuestionan de forma creciente las relaciones de dependencia Norte-Sur y evidencian la obsolescencia de los organismos económicos internacionales creados para salvaguardar un “orden internacional” hoy inexistente.
¿La ruptura o fragmentación de la zona euro mejoraría la obligada transición a un nuevo escenario geo-político? Debilitaría, aún más, el ya exiguo papel del la UE en el escenario internacional.
5.- Es poco discutible el papel de la hegemonía de las políticas neoliberales (manifiestas en el Consenso de Washington) que consideraban que la mejor regulación es la que no existe –la denominada “autorregulación” de los capitales- en el desarrollo de esta globalización sin gobierno, que también tuvo sus efectos en la creciente “popularidad” de las ideologías postmodernas de individualismo, y en la pérdida de peso de los valores socializadores del trabajo frente a los del consumo.
La creación de la unión monetaria europea no tuvo su origen en un proyecto político neoliberal sino que fue apoyada fundamentalmente por gobiernos y partidos políticos de centro izquierda (o así, incluida la evanescente “tercera vía” de Blair) con un fuerte compromiso con la integración europea. Su posterior desarrollo sí que ha estado asentado en premisas conservadoras y, en algunos casos, neoliberales. En el primer caso, simbolizado en la persona de Jacques Delors, se consideró que las deficiencias y carencias en el diseño de la zona euro se irían solucionando mediante la adopción de políticas que la perfeccionaran (en términos de Unión Fiscal, Política y Social) a medida que fueran surgiendo los problemas. Sin embargo, los que desarrollaron el proyecto (gobiernos mayoritariamente conservadores) consideraron que serían los mercados los que solucionaran las asimetrías en términos de capacidad industrial, productividad, etc. de las economías que formaban parte de la unión monetaria promoviendo una creciente convergencia entre países. El flujo de capitales de los países con superávit hacia los países con déficit no solo financiaría su deuda sino que mejoraría, mediante la inversión, la capacidad productiva de los deficitarios. Para ello no hacía falta más unión económica y política, como demostró la escasa coherencia y ambición del Tratado de Lisboa promulgado en diciembre de 2009 (¡en plena crisis!). Ciertamente los capitales fluyeron del centro a la periferia europea pero, mayoritariamente, no para fomentar la inversión productiva sino para alimentar procesos especulativos (con elevados beneficios a corto plazo) y que generaron burbujas financiero-inmobiliarias en muchos casos, como en España.
¿Una salida del euro ofrecería un escenario mejor para la industrialización de los países periféricos y su convergencia con los países con mayor renta? No parece que sea así, a no ser que se considere viable una política de sustitución de importaciones, lo cual es dudoso.
6.- La respuesta de las políticas conservadoras a la crisis (más allá de la opción por la “socialización” de la deuda privada, que está provocando la llamada crisis de la deuda pública) ha sido la aplicación de medidas de recortes del gasto público en los países endeudados, la recuperación estricta del Pacto de Estabilidad –el término crecimiento es solo nominal- y su ampliación con el Pacto Fiscal, el six-pack, etc. la llamada ampulosamente “nueva gobernanza económica”. La devaluación interna, que en realidad es una reducción generalizada e intensa de los salarios (no así de los beneficios) es una parte más de las mal llamadas políticas de austeridad y sus efectos están a la vista: la
3

prolongación de la recesión, el aumento del desempleo masivo,… y el peligro de convertirla en una prolongada depresión.
¿Es probable la ruptura del euro?
Tras estas largas consideraciones paso a contestar algunas de las preguntas formuladas por Luis Alberto Alonso, aunque el paciente lector habrá anticipado ya el porque la mayoría de mis respuestas.
A.- La ruptura del euro no parece probable por los costes que implicaría para los distintos países, tanto de la periferia como del centro europeo integrados en el euro, pero también para otros países miembros de la UE que no lo están.
La ruptura de la zona euro supondría una importante devaluación de las nuevas monedas que no tendrían por que mejorar sus balanzas exteriores; aumentarían las exportaciones pero con menor valor unitario y se podrían reducir las importaciones pero dependiendo de su elasticidad (escasa, como en el caso de los productos energéticos o la dependencia tecnológica). Además, toda devaluación supone un empobrecimiento relativo del país -lo que añadiría más sufrimiento al ya existente-, un agravamiento del desempleo y de los salarios (en los beneficios está menos claro el efecto) como pudimos comprobar en España con las políticas de “stop and go” del desarrollismo.
Paralelamente, es más que probable que los países devaluados entren en default por la imposibilidad de pagar una deuda exterior nominada en euros, lo que agravaría su volumen, además de aumentar los tipos de interés y sufrir una fuerte restricción del crédito para su refinanciación. La posibilidad de una quita y mora de la deuda de forma negociada depende del tamaño de los países que se salieran del euro. No es lo mismo que salga Chipre o Grecia o que lo hagan España e Italia. En este último caso no parece posible, sobre todo teniendo en cuenta la incapacidad mostrada hasta ahora para promover una adecuada gestión de la crisis bancaria, aun teniendo unas mínimas reglas e instituciones político-económicas comunes. Incluso en el caso de países de menor tamaño, como los mencionados, los efectos políticos de contagio, inestabilidad e incertidumbre en el conjunto de la UE hacen que sea poco probable su salida.
Los costes para los países que no se salieran de la zona euro serían igualmente notables. Tanto por los efectos de la quita y mora de la deuda en las economías de los países acreedores como por los efectos sobre el comercio y los flujos económicos. Reitero mi tesis de que el futuro del euro es también el futuro del Mercado Único. Alemania (sería mejor decir las empresas alemanas) ha sido uno de los países más beneficiados por el Mercado Único y el euro.
No es probable, pero es posible, la salida de algunos países de la zona euro –sea por la vía de la expulsión o por decisión nacional- si se mantienen obcecadamente las políticas de recortes y de falsa austeridad y se condena a los países deudores a continuar en la senda del desempleo y la degradación social. Poco probable, pero la vía del “colapso financiero” no negociado sería la más probable en este caso. La historia está llena de imprevistos “cisnes negros”. Una supuesta “razón económica” no podría explicar el sentido de los costes y beneficios de las dos grandes guerras mundiales europeas; los
4

millones de personas muertas en estas guerras darían fé de la irracionalidad de la historia.
El escenario más probable (con todas las cautelas señaladas anteriormente) es que se corrijan algunas de las deficiencias de la zona euro mediante el desarrollo de una cierta “Unión fiscal restrictiva” en la que sigan predominante las orientaciones conservadoras (Pacto fiscal, etc.) pero se avance en la unión bancaria, en relativamente mayores transferencias entre países, en algunos aspectos de armonización fiscal y de la arquitectura político-institucional. Es el camino de “política de parches” que parece estarse siguiendo hasta ahora. Pero es un camino no exento de contradicciones y tensiones sociales y políticas, que pueden dar paso a un nuevo escenario marcado por el impulso de políticas dirigidas a una “Unión fiscal integradora”, con mayor unificación fiscal, mayor presupuesto y más amplias políticas comunitarias dirigidas al crecimiento sostenible y con mayor incidencia en el ámbito social y, por tanto, con mayores transferencia entre países y, necesariamente con una profunda democratización de las instituciones europeas. Puede ser una apuesta política difícil y lenta, porque requiere renovados actores políticos y sociales –antiguos y nuevos- que se proyecten a nivel internacional2.
A modo de conclusiones
En definitiva, creo que una ruptura de la unión monetaria no es deseable, no solo económica sino políticamente.
Es necesario repensar la perspectiva del Estado de bienestar como proyecto político. En el espacio económico, porque no se trata solo de defender un aumento del presupuesto comunitario, el papel del Banco central Europeo o la coordinación de las políticas económicas nacionales y su orientación hacia los objetivos de crecimiento económico y del empleo para mejorar la “gobernanza” europea, sino de entender que la llamada “crisis fiscal del Estado” nace no solo de la insuficiencia de los impuestos para financiar los gastos sociales que caracterizan al EB –que también- sino de la creciente divergencia entre la distribución primaria de la renta frente a los criterios de distribución e igualdad social que se consideran socialmente deseables. Una distancia creciente que difícilmente podrán cubrir los impuestos sin modificar aquella distribución. Y ello exige la proyección de la UE y del Estado de bienestar en el escenario internacional de globalización.
Nos enfrentamos al reto de reconstruir las bases sociales que han dado legitimidad y alcance político al EB, porque no se trata de formular propuestas “técnicas” y explicar su viabilidad sino de recrear el Estado de bienestar como proyecto político que hoy solo puede tener expresión como proyecto internacional, huyendo de los planteamientos “eurocentristas”; y esta reconstrucción requiere de actores políticos y sociales, antiguos y nuevos -entre los que el sindicalismo internacionalista de clase tiene un papel destacado pero no exclusivo- capaces de generar una nueva hegemonía política como proyecto ético del Estado, como defendiera Gramsci, apoyado en nuevos valores sociales.
Como ha señalado el ex-Secretario de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) Emilio Gabaglio: “Es necesario preguntarse si ese desapego (ciudadano a la integración
2 El lector interesado puede encontrar análisis desde muy diversas perspectivas en Gaceta Sindical: Reflexión y Debate nº 18, junio (2012): ¿Qué Europa queremos?
5

europea) no se debe también al hecho de haberse agotado los motivos que alimentaron el consenso popular al proyecto europeo en sus inicios y durante un largo periodo de tiempo (la paz, la democracia, el progreso económico), y si ese proyecto no podría recuperar legitimidad y apoyo entre los ciudadanos si quedara claro que sólo con una mayor integración económica y política Europa será capaz de afrontar los retos del mundo global y evitar el declive”3.
3 Gabaglio, E. (2009): “Los retos políticos de la UE en el nuevo escenario mundial” en La Unión Europea en la encrucijada. Gaceta Sindical: Reflexión y Debate nº 13, CCOO.
6