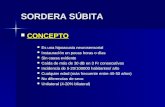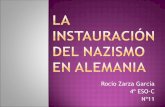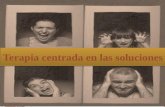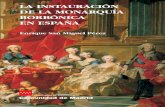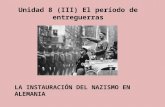INSTITUTO · te contribuir con nuevas reflexiones a esta discusión, más aún en un contexto de...
Transcript of INSTITUTO · te contribuir con nuevas reflexiones a esta discusión, más aún en un contexto de...
INSTITUTO ARGENTINO PARA ELDESARROLLOECONÓMICO
Presidente honorario:Salvador María Lozada
Presidente:Sergio Carpenter Vallejos
Vicepresidente:Alfredo T. GarcíaSecretaria:Lucía VeraProsecretaria:Marisa DuarteTesorero:Eduardo KanevskyProtesorero:Ricardo LaurnagarayVocales Titulares:Roberto GómezAlberto RosenthalJuan Carlos AmigoCarlos ZaietzPedro EtchichuryDaniel RascovschiHoracio RovelliJosé María CardoVocales Suplentes:Ariel SlipakFlora LosadaTeresa HerreraAlberto UrthiagueComisión revisora de cuentas:Enrique JardelGabriela VítolaDirección y administración:Hipólito Yrigoyen 1116 - 4º piso(C1086AAT) Buenos Aires, ArgentinaTeléfonos y fax: 4 381-7380/9337e-mail: [email protected]@iade.org.arhttp://www.iade.org.ar
Nº 2551º de octubre al 15 de noviembre de 2010
Editor responsable:Instituto Argentino para elDesarrollo Económico (IADE)
Director:Juan Carlos Amigo
Comité Editorial:Enrique O. ArceoEduardo BasualdoAlfredo Eric CalcagnoDina FoguelmanRoberto GómezMabel ManzanalMiguel Teubal
Registro Nacional de laPropiedad Intelectual Nº 133452
Los artículos pueden ser librementereproducidos con sólo acreditar aRealidad Económica como fuentede origen, salvo indicación en con-trario. La responsabilidad de los ar-tículos firmados recae de maneraexclusiva sobre sus autores y sucontenido no refleja, necesariamen-te, el criterio de la dirección.Pedido de suscripción NacionalValor de la suscripción
8 números/1 año $250ExteriorPrecio del ejemplar (vía aérea) US$18Suscripción anual (vía aérea) US$150
Impreso en Publimprent S.A., Cóndor 1785 - Cdad. de Buenos Aires.tel. 4918-2061/2
ISSN 0325-1926
rrrreeee aaaallll iiiiddddaaaadddd eeeecccc oooonnnnóóóómmmmiiii ccccaaaa
A r g e n t i n a
Néstor Carlos Kirchner: 1950-2010Néstor Carlos Kirchner: 1950-2010 8El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico expresa su hondo pesar
ante el fallecimiento del ex presidente de la Nación, diputado nacional y titular dela UNASUR, Néstor Kirchner.
Fue un político notable en el másamplio sentido del término, quesuscitó adhesiones y polémicas, ymarcó con su impronta la salida deuna de las crisis socioeconómicas einstitucionales más profundas de lahistoria nacional.
El IADE reflejó a través de actos,cursos y publicaciones una posturade adhesión y reflexión críticahacia la gestión del mandatario queasumió su cargo en un momentodramático para la Argentina y, eneste doloroso momento, se suma ala ciudadanía que acompaña y res-palda a la presidenta CristinaFernández de Kirchner.
Mensaje al puebloMensaje al puebloCris t ina Fer nández de Kir chner
E s t a d o y s o c i e d a d I
Soberanía alimentaria y agricultura familiar.Soberanía alimentaria y agricultura familiar.Oportunidades y desafíos del caso argentinoOportunidades y desafíos del caso argentino
Mabe l Manzanal - Fer nando Gonzál ez 12En la actualidad el mundo atraviesa una crisis alimentaria de grandes proporcio-
nes. El informe 2009 sobre el estado de la inseguridad alimentaria de FAO estimaque “hay 1.020 millones de personas subnutridas en todo el mundo. Esta es lamayor cifra de personas hambrientas desde 1970 y significa un empeoramiento delas tendencias insatisfactorias presentes ya antes de la crisis económica” (FAO,2009).
Para el caso de la Argentina, este trabajoplantea algunas disyuntivas e hipótesisacerca de la posibilidad de una relaciónvirtuosa entre soberanía alimentaria y agri-cultura familiar. Se vislumbra en esta cues-tión un futuro con amplias y diversificadasdemandas sociales, económicas, políticas,culturales e institucionales resultantes de:(a) la crisis alimentaria en el nivel mundial;(b) el mayor reconocimiento que la agri-cultura familiar (AF) está adquiriendo; (c)la presencia de un Mercosur con potencia-lidad en la producción de alimentos y conpredominio de agricultores familiares; y(d) la existencia de realidades nacionalesfrecuentemente surcadas por conflictosinternos resultantes de demandas insatis-fechas, muchas de ellas provenientes, pre-cisamente, del ámbito de la AF y asimismode población con riesgo alimentario.
En el ámbito del Mercosur se está dando con mayor intensidad un proceso dediscusión y conformación de políticas públicas, nacionales e internacionales quevinculan AF, seguridad y soberanía alimentaria. Por ello consideramos importan-te contribuir con nuevas reflexiones a esta discusión, más aún en un contexto decrisis alimentaria, en un marco de perspectivas conflictivas en el campo agroali-mentario (tanto mundial, como nacional) y dada la marginalidad de la AF frente alavance del agronegocio.
Este trabajo propone aproximarse a la comprensión de la dinámica y transformaciones dela dominación social en un proceso micro, analizando las reconversiones de las estrategiasempresariales en función de los acontecimientos políticos generados desde la práctica sin-dical al interior de la empresa Metrovías, concesionaria del transporte subterráneo en laCiudad de Buenos Aires. Este caso reúne un conjunto de particularidadesque dan cuenta de su potencialidad para reflexionar en torno de esta pro-blemática, en la medida en que tiene lugar al interior de un tipo de empre-sa privatizada paradigmático de los cambios en las relaciones del trabajoen las últimas décadas, a la vez que se trata de un sector cuya organizaciónsindical ha sido particularmente exitosa en las luchas por sus reivindica-ciones. Precisamente serán las causas, modos y consecuencias de estastransformaciones el objeto privilegiado de la presente indagación.
E x p e r i e n c i a s
Ensayo y error: la reconversión de las Ensayo y error: la reconversión de las estrategias empresariales en la disputa políticaestrategias empresariales en la disputa políticaen el espacio de trabajo. Metrovías y el cuerpoen el espacio de trabajo. Metrovías y el cuerpode delegados de Subterráneos de Buenosde delegados de Subterráneos de BuenosAiresAires
Patr i c ia Ventr i c i
66
E l m o d e l o s o j e r o e n l a A r g e n t i n a
Tensiones y conflictos en la era del Tensiones y conflictos en la era del neocolonialismo de los agronegocios y neocolonialismo de los agronegocios y el cientificismo-tecnológicoel cientificismo-tecnológico
Fer nando Bar r i - Juan Wahr en
43En el contexto histórico que describe este artículo es importante destacar que el modelo
sojero de desarrollo en la Argentina no es otra cosa que la expresión actual de la agricultu-ra capitalista latifundista, inserta en el marco de la actual crisis de la modernidad. Este mode-lo económico de desarrollo ligado con los agronegocios se instaló con fuerza gracias al con-texto “propicio y planificado” de la década de los ‘90 en la Argentina, y hoy se expande rápi-damente por otras países latinoamericanos como el Brasil, el Paraguay, el Uruguay y Bolivia,con las mismas consecuencias sociales y ambientales que se observan en nuestro país.Además, muchos estudios desmitifican a los agronegocios como grandes productores de ali-mentos, empleadores de mano de obra y tecnologías. Se está generando así, a partir delmodelo sojero de desarrollo, un mecanismo en el que los pequeños agricultores son indu-cidos por el mercado a emplear tecnologías y estrategias productivas insostenibles, dondeacciones como la piratería genética y la privatización de los códigos de la vida no son sólomecanismos de enriquecimiento especulativo del capital ligado con los agronegocios, sinoademás un verdadero “ecocidio”, un atentado a la biodiversidad, un suicidio planetario .
E s t a d o y s o c i e d a d I I
Cambios recientes en el rol distributivo delCambios recientes en el rol distributivo delEstado. El impacto de la intervención públicaEstado. El impacto de la intervención públicasobre la desigualdad de ingresos personalessobre la desigualdad de ingresos personales(2001-2006). Parte II(2001-2006). Parte II
Gabr i e l Calv i - Elsa Cimi l l o
83Durante la década de 1990 la retirada del Estado de distintos órdenes de intervención con-
figuró un escenario en el que el bienestar de la población tendió a estar gobernado casi conexclusividad por los avatares del mercado. En el marco de los cambios que siguieron al aban-dono de la convertibilidad -entre los que es posible incluir el retorno de la inflación, las nue-vas iniciativas en materia de política social y los diversos intentos por recomponer los ingre-sos de los asalariados y los pasivos- reviste interés la evaluación del rol distributivo del cualel Estado tendió a desentenderse en la etapa anterior. El presente trabajo tiene por objetivoexplorar el impacto del accionar estatal sobre la distribución del ingreso en los últimos años,a partir de la evaluación de su intervención en distintas esferas: política de ingresos, políti-ca social y fiscalización de los precios internos. Entre las conclusiones se señala una sensi-ble revitalización -posterior a la devaluación- del accionar estatal en materia redistributiva,que se manifestó en forma temprana en la política social -desde la implementación, en 2002,del Plan Jefes y Jefas de Hogar- y más tardíamente, en la política de ingresos -con las pro-gresivas actualizaciones del salario mínimo y el haber jubilatorio mínimo-.
S o c i e d a d
Espacialidad urbana, subjetividades y discursoEspacialidad urbana, subjetividades y discursode inseguridadde inseguridad
Nico lás M. Rey118
Los modos de construcción de la inseguridad como proble-ma giran en torno a la instauración de un orden social desi-gual, fragmentario y fuertemente polarizado, caracterizándo-se este discurso como la amplificación y legitimación de dichoorden social y la gestión de grupos de riesgo en peligro nosupone más que el modo actual de resolución de la nuevacuestión social. Entonces, ¿cómo situarse en la ciudad delmiedo? Sin caer en proposiciones pesimistas, es necesarioafrontar el desafío de construir y reconstruir lazos socialessolidarios desde una perspectiva que articule la historiareciente argentina con las nuevas problemáticas socio-urba-nas.
I A D E ActividadesActividades 159
G a l e r a d e c o r r e c c i ó n
La anatomía del nuevoLa anatomía del nuevopatrón de crecimiento y lapatrón de crecimiento y laencrucijada actual. La encrucijada actual. La economía argentina en el economía argentina en el período 2002-2010período 2002-2010CENTRO DE ESTUDIOSPARA EL DESARROLLOECONÓMICO
Martín Schorr
Sociología del desarrollo: unaSociología del desarrollo: unaperspectiva centrada en el actorperspectiva centrada en el actorNORMAN LONGRober to Ringue l e t
140
I A D E En resumidas décadasEn resumidas décadas
1.10.1970/1.10.2010 139
8
Néstor Carlos Kirchner:Néstor Carlos Kirchner:1950 - 20101950 - 2010
Argentina
El Instituto Argentino para el Desarrollo Económicoexpresa su hondo pesar ante el fallecimiento del ex presidente de la Nación, diputado nacional y titular de laUNASUR, Néstor Kirchner.Fue un político notable en el más amplio sentido del tér-
mino, que suscitó adhesiones y polémicas, y marcó con suimpronta la salida de una de las crisis socioeconómicas einstitucionales más profundas de la historia nacional.El IADE reflejó a través de actos, cursos y publicaciones
una postura de adhesión y reflexión crítica hacia la gestióndel mandatario que asumió su cargo en un momentodramático para la Argentina y, en este doloroso momento,se suma a la ciudadanía que acompaña y respalda a lapresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
9Agradecimiento
Son las 17:40 horas del díalunes.
En unos instantes más voy arecibir las cartas credenciales denuevos embajadores en laRepública Argentina.
Un día más de gestión de gobier-no pero, evidentemente, un díadiferente en mi vida. Mi vida que,bueno, como todos saben cambióen forma definitiva. He leído oescuchado que éste es mimomento más difícil. En realidades otra cosa. Es mi momento másdoloroso. El dolor es algo diferen-te a las dificultades o a las adver-sidades. Yo he tenido en vida polí-tica y en mi gobierno en particular,muchísimas dificultades y muchí-simas adversidades pero el dolores otra cosa. Es el dolor másgrande que he tenido en mi vida.Es la pérdida de quien fue micompañero durante 35 años, com-pañero de vida, de lucha, de idea-les; una parte mía se fue con él,está en Río Gallegos.
Pero, bueno, no es esto unmomento para utilizar la CadenaNacional para terapia emocional,sino para agradecer.
Yo quería utilizar estos pocos ybreves minutos para agradecer atodos y a todas a todos los hom-bres y mujeres que se moviliza-ron, que quisieron verlo, que qui-sieron despedirlo, que rezaron porél, que lloraron por él, que nopudieron llegar tal vez acá porquevivían lejos pero se reunieron enotros lugares. Que me entregaronrosarios; los rosarios de él lostengo todos, colgados en mi casade Río Gallegos. Agradecerles lasflores, las cartas, las camisetas deRacing, el Racing que él adoraba.hasta también las otras camisetasque me regalaron que eran deotro partido pero bueno, igual, a élel futbol le gustaba mucho y lasbanderas también que entrega-ron. Yo quiero agradecer muchoesa inmensa y formidable muestrade cariño y de amor, que él se lamerecía. No voy a tener falsahumildad porque, como decía unadirigente muy importante que yafalleció, hay que ser muy grandepara ser humilde y yo no soy gran-de así que no voy a ser humilde.
Simplemente voy a decir que élse lo merecía. Y permítanme
* Emitido el 1.11.2010 por LRA Radio Nacional y LS82 TV Canal 7 Argentina juntamentecon las emisoras que componen la Cadena Nacional de Radio y Televisión.
Mensaje al pueblo*Mensaje al pueblo*Pr es iden ta Cr i s t ina Fer nández de Kir chner
agradecerle en forma especial alas decenas, a las decenas demiles y miles de jóvenes, que can-taron y marcharon con dolor y conalegría, cantando por él, por lapatria. quiero decirles a todosesos jóvenes que en cada una deesas caras yo vi la cara de élcuando lo conocí. Ahí estaba elrostro de él, exacto y decirles aesos jóvenes que tienen muchamás suerte que cuando él erajoven, porque están en un paísmucho, pero mucho mejor. En unpaís que no los abandonó, en unpaís que no los condenó ni lospersiguió, al contrario, en un paísque los convocó, en un país quelos ama, que los necesita. En unpaís que vamos a seguir haciendodistinto entre todos. y a los millo-nes y millones de argentinos, queparece que somos más de cua-renta millones, porque además,tuvimos la suerte de que él nos
debe haber ayudado, el Censosalió muy bien.
Quiero decirle a todos los argen-tinos que siempre he tenido ungran sentido de la responsabilidaden todas las funciones que hecumplido, cuando fui legisladoraprovincial, cuando fui legisladoranacional y más aún, comoPresidenta, porque siento que demí depende la suerte de todos losargentinos.
Pero déjenme decirles, quedesde este miércoles, además deesa inmensa responsabilidad quesiempre sentí y ejercí con muchoamor, con mucho corazón, conmucha convicción, con muchapasión, siento otra gran responsa-bilidad que es la de hacer honor asu memoria y hacer honor a sugobierno, que transformó y cam-bió el país. Muchas gracias atodos, por todo.
11Agradecimiento
12
Soberanía alimentaria ySoberanía alimentaria yagricultura familiaragricultura familiarOportunidades y desafíos del caso argentino*Oportunidades y desafíos del caso argentino*
Estado y sociedad
* Este artículo se enmarca en el contexto de los proyectos: PICT 0188 (FONCyT-Agencia),UBACyT F056 y PIP 1879 –CONICET, todos ellos dirigidos por Mabel Manzanal. Una primeraversión de este trabajo fue presentada al VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural,Porto de Galinhas, Brasil, 2010.
** Economista, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas yTécnicas -CONICET-, profesora titular de la UBA y directora del Programa de EconomíasRegionales y Estudios Territoriales (PERT, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras,Universidad de Buenos Aires -UBA).
*** Licenciado en Sociología de la UBA e investigador asistente del PERT (FFyL-UBA).1 El documento de la FAO se refiere a la crisis económica que se desató en EUA en octubre de
2008 y que repercutió en todas las esferas de la economía global.
En la actualidad el mundo atraviesa una crisis alimentaria de grandes proporciones. El informe 2009sobre el estado de la inseguridad alimentaria de FAO estima que “hay 1.020 millones de personas subnu-tridas en todo el mundo. Esta es la mayor cifra de personas hambrientas desde 1970 y significa un empe-oramiento de las tendencias insatisfactorias presentes ya antes de la crisis económica” (FAO, 2009).1
Para el caso de la Argentina, este trabajo plantea algunas disyuntivas e hipótesis acerca de la posibili-dad de una relación virtuosa entre soberanía alimentaria y agricultura familiar. Se vislumbra en esta cues-tión un futuro con amplias y diversificadas demandas sociales, económicas, políticas, culturales e insti-tucionales resultantes de: (a) la crisis alimentaria en el nivel mundial; (b) el mayor reconocimiento que laagricultura familiar (AF) está adquiriendo; (c) la presencia de un Mercosur con potencialidad en la pro-ducción de alimentos y con predominio de agricultores familiares; y (d) la existencia de realidades nacio-nales frecuentemente surcadas por conflictos internos resultantes de demandas insatisfechas, muchas deellas provenientes, precisamente, del ámbito de la AF y asimismo de población con riesgo alimentario.
En el ámbito del Mercosur se está dando con mayor intensidad un proceso de discusión y conformaciónde políticas públicas, nacionales e internacionales que vinculan AF, seguridad y soberanía alimentaria.Por ello consideramos importante contribuir con nuevas reflexiones a esta discusión, más aún en un con-texto de crisis alimentaria, en un marco de perspectivas conflictivas en el campo agroalimentario (tantomundial, como nacional) y dada la marginalidad de la AF frente al avance del agronegocio.
Mabe l Manzanal **Fer nando Gonzál ez***
13Soberanía alimentaria y agricultura familiar
La exposición que sigue se orga-niza con los antecedentes delcaso, para luego esbozar unbreve recorrido histórico y con-ceptual sobre agricultura familiar,seguridad alimentaria y soberaníaalimentaria. Luego, nos ocupa-mos de cuestionar el devenir de laproblemática del hambre en laArgentina. Seguidamente, anali-zamos cómo se origina y planteala relación entre seguridad ali-mentaria y agricultura familiar enel ámbito del Mercosur, específi-camente en la Reunión especiali-zada de agricultura familiar(REAF) por su ingerencia en estastemáticas. Para ello, comenza-mos esbozando algunos antece-dentes de esta institución (sucomposición, su historia y susdiferentes propuestas) y las posi-ciones y planteos de los referen-tes de la Argentina. En el siguien-te apartado nos referimos a losprogramas públicos nacionalescuyos componentes se relacionancon la seguridad alimentaria. Porúltimo, realizamos una reflexiónque recupera la interrelación entrelas distintas temáticas relevadas,concluyendo con nuevas pregun-tas e hipótesis que amplían la dis-cusión que aquí se propone.
Antecedentes
Los antecedentes que vinculanseguridad y soberanía alimentariacon AF refieren repetida y signifi-cativamente a la experiencia bra-sileña, tanto en relación con lapolítica pública como al accionar
de las organizaciones y movi-mientos sociales. Es el caso de latrascendente influencia delMovimiento Sin Tierra –MST– delBrasil para las organizaciones deproductores familiares de laArgentina. De aquí que considere-mos necesario recuperar en elanálisis de esta temática el con-texto de las experiencias que sedan en el ámbito del Mercosur einvestigar las diversas cuestionesque, al respecto, aparecen en laREAF, porque es en este ámbitodonde los representantes de losgobiernos del Mercosur discutensus propuestas de desarrollo parael sector de la AF.
En la Argentina, desde la décadade 1990 se han sucedido numero-sos programas de desarrollo rural(PDR) dirigidos a la atención de laAF. Sin embargo, no conformanuna política para la AF (Manzanalet al: 2008). Las estrategias sobreseguridad alimentaria están pre-sentes sólo en algunos de ellos ydelimitada a alguna cuestión parti-cular. En general, entre otrascuestiones aparece la producciónde autoconsumo dirigida a garan-tizar una adecuada alimentaciónpara la familia agrícola. En algu-nos casos, asimismo, apoyan laventa de los excedentes de auto-consumo; por ejemplo en feriasfrancas donde la relación directaentre productor y consumidor aba-rata los precios. Sin embargo,esto no puede considerarseestrictamente un accionar vincula-do con la seguridad alimentariaaunque el precio de venta sea
14 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
más conveniente que en otrosmercados, porque sólo acceden alos alimentos los que tienen capa-cidad económica para comprar losproductos. Es decir, no hay en losPDR una estrategia centralmentedirigida a que la AF se constituyaen proveedora de los alimentosrequeridos para atender los pro-blemas de hambre y desnutriciónde la población en general (con laexcepción del caso del Prohuerta-INTA y Ministerio de DesarrolloRural- que por otra parte tampocofocaliza en la AF, sino en la difu-sión de huertas fundamentalmen-te urbanas).
En realidad, tampoco hay unaúnica estrategia en el conjunto delos PDR que aparecieron desdemediados de la década de 1980(casi simultáneamente con larecuperación democrática de laArgentina) potenciando el accio-nar público y fortaleciendo las ins-tituciones vinculadas con la AF(identificada entonces como mini-fundistas, pobres rurales, peque-ños productores). Proyectos, pro-gramas y direcciones pertene-cientes a la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Pesca yAlimentación (SAGPyA) se difun-dieron por todo el país solventa-dos con fondos del presupuestopúblico, preferentemente nacio-nal, pero además complementa-dos, en la mayoría de los casos,con importantes recursos de fuen-tes internacionales, que derivanen deuda externa. De distinta
forma todos ellos lograron instalarla problemática en las provincias ycontribuir a la formación de técni-cos y de instituciones locales Perofue desde el conflicto “del campo”de marzo de 20082, que la aten-ción a la AF adquirió un especial ysignificativo reconocimiento porparte del Gobierno nacional. Acausa de este conflicto y comouna respuesta que podría interfe-rir en la alianza de los grupos opo-sitores, el Gobierno mostró unmayor interés en el sector de laAF, creando organismos estatalesespecíficos y modificando laestructura institucional respectiva.Por ejemplo, en el transcurso delaño 2008 se creó unaSubsecretaría de Desarrollo Ruraly Agricultura Familiar. Más tarde(1-10-2009) la SAGPyA pasó aser Ministerio de Agricultura,Ganadería y Pesca (MAGyP) conlo cual la Subsecretaría se consti-tuyó en Secretaría de DesarrolloRural y Agricultura Familiar y,dependiendo de ésta, se confor-mó la actual Subsecretaria deAgricultura Familiar. En 2008, enel ámbito de la REAF, se sostuvoque para el siguiente año (2009)aparecería un plan único dirigido ala AF, lo cual supone la elabora-ción de una política estratégicapara el sector, reemplazando atodos los PDR superando super-posiciones y contradicciones. Sinembargo, a mediados de 2010, elmismo aún no ha aparecido.
2 A pesar de haber transcurrido más de dos años, dicho conflicto parecería seguirvigente (nuestra postura al respecto aparece en Manzanal y Arzeno, 2010)
15Soberanía alimentaria y agricultura familiar
Temas y conceptos
Agricultura familiarEl término “agricultor familiar”
está adquiriendo en el país un usomuy amplio y difundido.Recientemente ha sido adoptadodesde el ámbito de las políticaspúblicas y desde muchas de lasorganizaciones representativas deeste sector social.
En los hechos no se han logradoconsensuar las múltiples y ricasdiscusiones conceptuales acaeci-das varias décadas atrás, quedesde el ámbito académico de lasociología, la antropología y otrasdisciplinas de las ciencias socia-les, buscaban identificar a lossujetos sociales vinculados con laproblemática agraria. Por ello,cabe preguntarse ¿qué es la AF?¿qué tiene de diferente la catego-ría de agricultor familiar y la decampesino, pequeño productor,colono, chacarero, trabajadorrural, minifundista? O mejor aún:¿a quién incluye y a quién excluyeesta nueva definición?
No es el fin del presente trabajorecuperar aquella polémica histó-rica sobre el sujeto social agrario.En un trabajo anterior (Manzanal,1993: 23) planteábamos que yadesde la teoría clásica y desde elmarxismo, “campesino” aludía a larelación trabajo familiar-tierra quese daba en una pequeña explota-ción de producción-consumo,generalmente agrícola. Posterior-mente, y a partir de la distinciónentre campesino pobre, medio y
rico, comenzó desde las políticaspúblicas a asociarse el conceptode campesino con una variablemás operativa como la de “peque-ño productor”. Conjuntamente,este modo de observar distintosestratos de campesinos viabilizóla construcción de tipologías paragestionar dichas políticas.
Archetti y Stolen (1975) al inten-tar mostrar la variada composiciónde las explotaciones familiares enel caso argentino, propondránhablar de farmers, para diferen-ciar entre el campesino y aquelproductor que aun utilizandomano de obra familiar, logra acu-mular capital. A este sector se diri-gieron diversos planes de desa-rrollo promovidos desde los pro-pios gobiernos y organismos definanciamiento internacional. Así,por ejemplo, durante los años ‘60y ‘70, el Comité Interamericano deDesarrollo Agrícola -CIDA- impul-só estudios sobre tenencia de latierra y planificación económicaen seis países de América latina.Uno de ellos era la Argentina, aquíel trabajo estuvo a cargo de unorganismo de planificación delEstado: el ex Consejo Nacional deDesarrollo -CONADE- y el Con-sejo Federal de Inversiones -CFI-(Manzanal, M. 1993: 97). En aquelmomento histórico primaba laconcepción de que la concentra-ción de la propiedad de la tierraimpedía una agricultura competiti-va. Se buscaba, entonces, gene-rar oportunidades para agriculto-res y colonos, de tipo “farmer”,para que accedieran a explotacio-
16 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
nes cuyos tamaños permitieran laproducción competitiva en merca-dos nacionales e internacionales.Por otro lado, también entoncesse reconocía la figura del minifun-dista, como aquel productor cuyaparcela en explotación tenía untamaño tan pequeño que resulta-ba inviable para el mantenimientodel grupo familiar en las condicio-nes medias de la producción encuestión. Esta situación, sumadaal contexto de grandes explotacio-nes improductivas, planteaba lanecesidad de transformar laestructura agraria y, en muchoscasos de países latinoamerica-nos, promover la reforma agraria.
Ya al promediar la década de1980 comenzó desde la políticapública a hablarse de pobres rura-les y de pequeños productores, aveces indistintamente y es máscerca del segundo milenio cuandose generaliza el término: agricultu-ra familiar. Soverna et al (2008: 1)sostienen que “la instalación de laproblemática de la agriculturafamiliar (AF) en el país llega de lamano del MERCOSUR”. Y afir-man que fue la COPROFAM -Coordinadora de Organizaciones
de la Producción Familiar delMERCOSUR-3 la que “solicita enla Cumbre de Presidentes deMontevideo, en diciembre de2003, la creación de un grupo adhoc para que proponga una agen-da de política diferencial para laagricultura familiar”, la que sedebería diferenciar de la agricultu-ra empresarial.4 Estos autoresinterpretan que: “la novedad noestá representada por el uso delconcepto, que tenía abundantesantecedentes, sino en que elmismo apareciera asociado a lanecesidad de definir políticas, enconsonancia con lo que ya veníanhaciendo Chile y Brasil”.5
Al respecto Schiavoni (2010) yen relación con el caso argentinoconsidera que:
La agricultura familiar en la Argenti-na es una categoría en construcción.Su definición y alcances son objetode múltiples negociaciones en lasque intervienen científicos sociales,técnicos, administradores y organi-zaciones agrarias. El uso de la denominación se gene-raliza en la última década, abarcan-do no sólo a los farmers pampeanossino a un amplio y heterogéneo con-junto de extensión nacional. La
3 Es importante señalar que actualmente en esta organización sólo participa por laArgentina la Federación Agraria Argentina (FAA). Este pedido se realiza mediante la“Carta de Montevideo”, y lleva también la firma de la Mesa Coordinadora deOrganizaciones de Productores Familiares.
4 En realidad los autores citan en este párrafo un trabajo de 2007 de Susana Marquesquien hizo un análisis al respecto siendo funcionaria responsable de la gestión y eje-cución de políticas públicas para la agricultura familiar en el ámbito del Ministerio deAgricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
5 Las referencias de antecedentes que provienen no sólo del Brasil sino también deChile van a reiterarse al tratar el tema de la creación de instituciones públicas especí-ficas vinculadas con el sector de la agricultura familiar y al desarrollo rural (Carballo,s/f)
17Soberanía alimentaria y agricultura familiar
noción comienza a circular en cone-xión con fines prácticos (definir polí-ticas) y, a partir de determinadosacontecimientos, tales como laMesa Nacional de Organizacionesde Productores Familiares (1994) yla Reunión Especializada sobreAgricultura Familiar del Mercosur(2004).
Con una mirada semejante,Schneider y Niederle (2010) ydesde el caso brasileño afirman(traducción nuestra):
¿Qué es un agricultor familiar? Sinapelar a las definiciones teóricas, sepodría concordar que un agricultorfamiliar es todo aquel sujeto quevive en el medio rural y que trabajaen la agricultura junto con su familia.Así definido, por el sentido común, elagricultor familiar abarca una diver-sidad de formas de hacer agricultu-ra. (…) Si tomamos el Brasil de nortea sur, es posible encontrar unadiversidad muy grande de agriculto-res familiares, muchos de ellos condenominaciones locales y regiona-les muy específicas, tales como loscolonos (en el Sur), “sitiantes” ymoradores (en el Nordeste), “caipi-ras” (en el Sudeste y Centro Oeste)y “ribeirinhos” (en la región amazóni-ca).La denominación agricultura familiarganó espacio político, académico ysocial en el Brasil a partir de media-dos de 1990. (…) La creación y elreconocimiento de la agriculturafamiliar se debe a las luchas delmovimiento sindical por crédito,mejora de precios, formas de comer-cialización diferenciadas, implemen-tación de la reglamentación constitu-cional de previsión social rural queocurrieron en el período en que elBrasil ingresaba en la “onda neolibe-
ral”, en el inicio de la década de1990. Pero la consolidación vino conla creación del Programa Nacionalde Fortalecimiento da AgriculturaFamiliar (PRONAF), a través deldecreto presidencial Nº 1.946, de 28de julio de 1996 y, más tarde, con laley de la Agricultura Familiar (Nº11.326, de 2006).
Por otro lado, cuando se trata deoperacionalizar este concepto(especialmente desde el ámbitopúblico) se utiliza una clasificacióna partir de distintas categoríasligadas con el tamaño de la parce-la, la contratación de mano deobra, la disponibilidad de maqui-naria y su antigüedad, la utiliza-ción del trabajo familiar en formapreponderante, etc. De este perfil(que prioriza categorías económi-cas) surgieron tres tipos de agri-cultores familiares según su nivelde capitalización (Obschatko,2007: 9). En una reciente actuali-zación de esta tipología se agregóuna cuarta categoría que incorpo-ra a productores más capitaliza-dos. Ambas tipologías fueronencargadas por el PROINDER-SAGPyA y esta ampliación sedebe a una decisión de laSAGPyA vinculada con “definirpolíticas de desarrollo rural paraun universo más amplio que el delos pequeños productores com-prendidos en el primer estudio”.Lo cual también se relaciona conla creación del Registro Nacionalde la Agricultura Familiar (ReNAF)y, según señalan, con el fin deaproximarse a una cuantificaciónde la agricultura familiar en los tér-minos de la resolución 255 que
18 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
define al Núcleo AgricultorFamiliar (NAF) como: “una perso-na, o grupo de personas, parien-tes o no, que habitan bajo unmismo techo en un régimen detipo familiar, es decir, compartensus gastos en alimentación uotros esenciales para vivir y queaportan o no fuerza de trabajopara el desarrollo de alguna activi-dad del ámbito rural. Para el casode poblaciones indígenas el con-cepto equivale al de comunidad”(Obschatko, 2009: 15). Los auto-res de este trabajo señalan expre-samente que su categoría seencuadra dentro de los límitesimpuestos por la información cen-sal y que entonces estas “explota-ciones agropecuarias familiares”no son la totalidad del universo dela “agricultura familiar -que incluyeotras familias vinculadas con laagricultura o el ámbito rural, peroque no necesariamente sonexplotaciones agropecuarias”(Ibíd.). Es decir, quedan afuerasectores rurales que trabajan enel campo o en actividades agríco-las bajo formas familiares peroque no aparecen en el censo por-que no lo hacen dentro de unaexplotación agropecuaria.
Precisamente, la manera comoel Foro Nacional de AgriculturaFamiliar (FoNAF) entiende a la AFincluiría a estos sectores porquees más amplia, no se vincula sólocon las explotaciones agropecua-
rias y dista de ser económica.6 ElFoNAF define a la AF como una“forma de vida” y “una cuestióncultural”. Aquí está presente elaporte familiar pero no sólo comofuerza laboral sino también comomedio en el que se da la transmi-sión de saberes, valores y otrascaracterísticas propias de la iden-tidad del sector. Esta concepción,al no ser estrictamente socioeco-nómica o estadística/censal, in-corpora a sectores que no apare-cen bajo otras definiciones. Así elFoNAF incluye como parte de eseuniverso, por ejemplo, a quienesrealizan minería artesanal o turis-mo rural (FoNAF, 2007) y que nolo hacen a partir de una explota-ción agropecuaria identificada enlos censos.
Esta amplitud en la delimitaciónde la AF constituye una estrategiapolítica de las organizaciones diri-gida a reconocerse y reivindicaruna base social amplia (comosostiene Baranger, 2008: 58-60).En cambio, la política públicarequiere cuantificar el universo desus beneficiarios y las posibilida-des de hacerlo no son siemprefactibles y similares entre los paí-ses. Es por ello que la REAF ensu reglamento interno estableceque los términos “agricultura fami-liar” y “agricultura campesina”podrán ser utilizados de acuerdocon la conveniencia de cadaEstado parte (REAF, 2004).
6 El FoNAF es una entidad que busca representar a los agricultores familiares deArgentina. Se presenta como un propuesta participativa de Desarrollo Rural para lasorganizaciones del sector, en el tercer apartado explicamos cómo fue el proceso quele dio origen.
19Soberanía alimentaria y agricultura familiar
Seguridad alimentariaEl término seguridad alimenta-
ría surge a mediados de la déca-da de los ‘70 a partir de trabajosrealizados por FAO. En 1974 tienelugar la Conferencia Mundialsobre la Alimentación convocadapor ONU y en ella se definió a laseguridad alimentaria como unasituación en la “que haya en todotiempo existencias mundiales sufi-cientes de alimentos básicos (...)para mantener una expansiónconstante del consumo (...) y con-trarrestar las fluctuaciones de laproducción y los precios” (FAO,2006: 1). Estas discusiones reto-maban documentos internaciona-les que ya desde 1924 planteabanla alimentación como un derechohumano (Aguirre, 2005: 27).Luego, durante los años ‘80, y enconsonancia con el contexto neo-liberal dominante, la idea implícitaen este concepto fue transformán-dose para centrarse sobre lacapacidad para abastecerse dealimentos, significando un trasla-do de responsabilidad hacia elindividuo (Ibíd.: 28).
Amartya Sen criticará esta pos-tura, ya que para él la problemáti-ca no reside en la producción,sino en el acceso de la poblacióna los alimentos.7 Un antecedentede esta posición la podemosencontrar ya a mediados del sigloXX en los trabajos de Josué deCastro, que afirmó que “el mundo
dispone de recursos suficientespara permitir tipos adecuados dealimentación por parte de todaslas colectividades. Y si, hastaahora, muchos de los huéspedesde la tierra continúan sin participardel banquete, es porque todas lascivilizaciones, inclusive la nuestra,se han mantenido y estructuradosobre la base de una extremadesigualdad económica” (DeCastro: 1975: 357).
En la Cumbre Mundial sobreAlimentación realizada en 1996,se adopta la definición de seguri-dad alimentaria más aceptadaactualmente. En ella se sostieneque:
“existe seguridad alimentaria cuan-do todas las personas tienen en todomomento acceso físico y económicoa suficientes alimentos inocuos ynutritivos para satisfacer sus necesi-dades alimenticias y sus preferen-cias en cuanto a los alimentos a finde llevar una vida activa y sana”(cursiva nuestra -FAO, 1996).
No podemos dejar de mencionarque, como sostiene Carballo (s/f:2), este reconocimiento resulta unpoco tardío. El autor afirma: “quela seguridad alimentaria de lapoblación tenga mucho más quever con el acceso a los alimentosque con su producción, como`descubre´ por primera vez en lahistoria la `Cumbre Mundial, de laAlimentación´ organizada por laFAO en 1996, sólo reconoce un
7 Sen basó sus afirmaciones sobre el estudio de hambrunas. En todos los casos estu-diados los alimentos estaban disponibles, pero los pobres no pudieron acceder aellos. “A partir de este estudio, para comprender el hambre, la disponibilidad de ali-mentos perderá importancia frente al estudio del acceso” (Aguirre, 2004: 2).
20 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
fenómeno del que existían múlti-ples constataciones anteriormentenegadas”.
De todos modos, cabe señalarque esta forma de concebir la pro-blemática alimentaria ha tenidoprofundas consecuencias en laspolíticas que los países llevaron acabo, porque se piensa mayor-mente en el acceso a los alimen-tos en relación directa con elpoder de compra del salario querecibe una persona. En el caso deaquellos que han sido marginadospor el mercado laboral se propo-nen políticas de corte asistencialpara proveerles los alimentos queno puedan comprar en el merca-do. En la Argentina esta concep-ción tuvo recepción manifiesta através de diversos programas quedesde los años 80 se fueronimplementando y cuyas principa-les acciones se limitaron a garan-tizar el acceso físico a través decajas de ‘alimentos baratos’ repar-tidas en aquellos sectores socia-les sin capacidad de comprarlos.
Soberanía alimentariaLas limitaciones que muchas
organizaciones encontraron en ladefinición de los problemas de laalimentación realizada por laFAO, condujo al surgimiento deuna nueva idea-fuerza: la sobera-
nía alimentaria. El término surgemediante el impulso de VíaCampesina (VC)8, que ya en lacumbre de FAO de 1996 planteamiradas alternativas para reen-cauzar la producción de alimentosy para enfrentar las crisis alimen-tarias. Luego de aquel evento, VCimpulsó junto a otros actores losForos por la Soberanía Alimenta-ria, que se instituyeron como cum-bres paralelas a las realizadas porFAO. En 2001, en La Habana, seorganizó el primero de ellos. En éldefinieron qué soberanía alimen-taria es:
“el derecho de los pueblos a definirsus propias políticas y estrategiassustentables de producción, distribu-ción y consumo de alimentos quegaranticen el derecho a la alimenta-ción para toda la población, conbase sobre la pequeña y medianaproducción, respetando sus propiasculturas y la diversidad de los modoscampesinos, pesqueros e indígenasde producción agropecuaria, decomercialización y de gestión de losespacios rurales”.9
Es notorio el quiebre que estadefinición introdujo en relacióncon las políticas que la anteriordefinición de FAO pretendía insti-tuir. Lo fundamental es que talpropuesta ya no postula que paragarantizar la alimentación seanecesario proveer de alimentos abajos precios (muchas veces a
8 Vía Campesina es una organización internacional de agricultores, surgida en mayodel 1993, en una conferencia llevada a cabo en Mons, Bélgica. El objetivo común quepersiguen las diferentes organizaciones adheridas a VC es rechazar el modelo neo-liberal de desarrollo rural y lograr la soberanía alimentaria.
9 Declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. La Habana, Cuba, 7de septiembre de 2001.
21Soberanía alimentaria y agricultura familiar
través de grandes empresas dealimentación que monopolizan elmercado), sino que hace hincapiéen otras cuestiones. Las quecorresponde analizar detenida-mente porque implican modifica-ciones importantes para toda for-mulación de políticas y prácticasde desarrollo en general que pre-tenda reconocer o incorporar ensus planteamientos la soberaníaalimentaria
Esto se profundiza más aún enel siguiente Foro realizado enRoma durante el año 2002. Allí losmovimientos sociales participan-tes definen el término con másamplitud. Se habla ahora del dere-cho a definir “políticas agrarias, deempleo, pesqueras, alimentarias yde tierra”.10 Ahora, en esta nuevadelimitación se trasciende la meraproducción de alimentos y sepone mayor énfasis en la necesi-dad de que las comunidades loca-les puedan controlar las políticas ylos recursos.
Entonces, en este contexto ysubrayando sus principales alcan-ces, la soberanía alimentaria secaracteriza porque: a) es un derecho de los pueblos; b) son los pueblos y comunida-
des locales los que deben defi-nir y controlar sus propiasestrategias sustentables deproducción, distribución y con-sumo;
c) se fundamenta sobre la diver-
sidad de los modos de produc-ción local;
d) la base de la alimentación estáen la pequeña y mediana pro-ducción agropecuaria (lo cualimplica cuestionar el consumode alimentos proveniente delas agroindustrias);
e) respeta la diversidad de lasprácticas alimentarias de cadacultura, es decir se plantea unconsumo que siga las pautasalimenticias propias de lasdiferentes comunidades, regio-nes, ámbitos territoriales (nomasivo, ni normalizado, niregulado por el modelo domi-nante);
f) promueve que los actoreslocales encaren procesos deautogestión en sus territorios,controlando sus políticas yrecursos para en definitivapoder fortalecer y consolidarsus propios modos de produc-ción, comercialización y ges-tión en cada ámbito rural encuestión
Sin lugar a dudas, esta posturase contrapone con muchas políti-cas de seguridad alimentaria que,con frecuencia, dependen derecursos provenientes de organis-mos internacionales. En estoscasos dichos organismos fijan loscriterios a aplicar y dejan escasomargen para la decisión desde losactores y desde los ámbitos loca-les.
10 Declaración política del Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria. Roma,8 al 13 de junio de 2002.
22 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
En América latina el términoviene teniendo mayor relevanciapor el impulso que los movimien-tos sociales le han dado. Lo cualha llevado a que algunos Estadoslo han empezado a tomar comopropio. Un ejemplo de ello apare-ce en los países miembro del blo-que de Alianza Bolivariana paralos pueblos de Nuestra América(ALBA) que en 2008 reunió en laciudad de Managua a sus manda-tarios en una Cumbre Presiden-cial sobre Soberanía Alimenta-ria.11
De todos modos, el sentido quele dan los Estados al término difie-re del de las organizacionessociales. En general, para losEstados la soberanía alimentariarefiere a que el país pueda garan-tizar la alimentación de su pobla-ción sin necesidad de importar ali-mentos de otros países. No poneel acento en el rol de las comuni-dades planteado por las organiza-ciones. Bajo esta concepción, losproductores familiares cumplen alo sumo la función de proveedoresde los alimentos para que elEstado garantice la alimentación
de la población en generalEn el caso argentino, esta con-
cepción estatal también quedóplasmada en las palabras de lapresidenta de la Nación, CristinaFernández, quien al momento delanzar la Subsecretaría deDesarrollo Rural y AgriculturaFamiliar, el 9 de octubre de 2009,sostuvo que los agricultores fami-liares son aquéllos que “contribu-yen todos los días a construirsoberanía alimentaria para el pue-blo argentino”. Esta afirmación noexpresa exactamente la posturadel FONAF, que considera que lasoberanía alimentaria es un dere-cho a ejercer por las propiascomunidades.12
Es necesario comprender estadivergencia en toda su dimensiónpara analizar las consecuencias ylas disputas que pueden gestarseen torno de las políticas públicasvinculadas con la problemática ali-menticia y con la AF. Ya que esta-mos observando que en el pre-sente en la Argentina aparecenpolíticas, proyectos, programas ypropuestas dirigidos tanto a losagricultores familiares,13 como al
11 En la actualidad, el ALBA está conformado por Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia,Honduras, Dominica, Nicaragua, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas.Un dato que refuerza esa afirmación es que Ecuador, Venezuela y El Salvador san-cionaron sus “leyes de soberanía alimentaria” (el último no pertenece formalmente albloque del ALBA, pero esta en vías de ingresar).
12 “La Soberanía Alimentaria es el derecho de las comunidades a definir sus políticasagrícolas, de pesca y ganaderas que sean apropiadas a sus circunstancias exclusi-vas. Esto incluye el derecho a la alimentación y a la producción de alimentos”. Ver enhttp://www.fonaf.com.ar/documentos/Soberania_Alimentaria.pdf
13 Es por ejemplo el caso del IPAF Pampeana del INTA. Dentro del Instituto Nacional deTecnología Agropecuaria (INTA) funcionan los Institutos de Investigación y DesarrolloTecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF). El IPAF de la zona pampe-ana promueve la vinculación entre AF y soberanía alimentaria.
24 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
sistema agroalimentario en suconjunto14, y que postulan diferen-tes acciones en nombre de lasoberanía alimentaria.
Debemos tener en cuenta quelas diferentes concepciones desoberanía alimentaria conllevandistintas prácticas. Por ejemplo, sinos ubicamos en el contexto pre-dominante de lo que podemosdenominar la “concepción esta-tal”, podrían postularse políticassustentadas sobre el abasteci-miento del mercado interno a par-tir de productos masivos elabora-dos por grandes empresas agroa-limentarias locales a precios acce-sibles. En este caso, aun cuandola materia prima (carne, leche,trigo) sea adquirida a los produc-tores familiares, no se estará sos-teniendo el tipo de modelo y detransformación productiva, cultu-ral y social, hacia la que apunta lasoberanía alimentaria para lasorganizaciones sociales que lasostienen. Porque para éstasimporta la autogestión, el controlde los recursos, de modo degarantizar el fortalecimiento de losproductores y actores locales. Esdecir, en cada territorio se estáapuntando a una disputa depoder, a una transformación delmodelo actual de producción, con-
sumo y comercialización, que endefinitiva requiere modificacionesen la estructura de tenencia de latierra y en el control de los recur-sos a favor de las actores y comu-nidades locales.
Breve reseña del hambre enel “granero del mundo”
Si tomamos como punto de par-tida la definición de seguridad ali-mentaria podemos definir al ham-bre (o inseguridad alimentaria)como la situación en que las per-sonas no pueden acceder a losalimentos básicos para sustentarsu vida. Y entonces, como lo plan-tea Josué de Castro en su obraGeografía del Hambre (1950),podemos distinguir entre hambresindividuales y hambres colectivaspero también de hambres totales(inanición) y hambres parciales(malnutrición).15 En esa gran obrael autor postuló que el hambre eraun tema tabú y que sus trabajostropezaban con la dificultad de lainexistencia de datos. Sin embar-go, pudo comprobar que “por lomenos dos tercios de las pobla-ciones sudamericanas (cerca de60 millones de individuos) seencontraban en un estado perma-nente de subnutrición y que por lo
14 Es el caso del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo yFederal, 2010 – 2016 (PEA2) recientemente anunciado por la Presidenta de laNación, y aún en elaboración.
15 Esa afirmación también la recuperan otros autores, como Aguirre (2005) quien dife-rencia entre dos niveles de seguridad alimentaria macro (países, regiones) y micro(personas, familias). Esta autora estudió el hambre oculta (lo que Josué de Castrollama parcial) a través de las estrategias de consumo de las familias del áreaMetropolitana de Buenos Aires.
25Soberanía alimentaria y agricultura familiar
menos un tercio (cerca de 30millones de individuos) vive en unestado de verdadera hambre cró-nica” (1950: 306). ¿Fue laArgentina, como tradicionalmentese piensa, una excepción a esasituación del subcontinente?
La apreciación generalizada esque en la Argentina el hambre noconstituyó un problema, salvocontadas excepciones. Histórica-mente se lo consideraba un paísdonde la provisión de alimentosestaba garantizada para toda lapoblación. Sin embargo, ya a prin-cipios de siglo XX, en pleno augedel modelo agroexportador, JuanBialet Masse en su “Informe sobreel estado de la clase obrera en elinterior de la República” habíaadvertido sobre situaciones enque las personas no alcanzaban acubrir sus necesidades alimenti-cias. Observó que en la provinciade Tucumán tanto el salario comola ración alimenticia eran insufi-cientes, situación que conllevaba“efectos de degeneración”, comoel alcoholismo (1985 [1904]: 230-231). Una situación parecidaencontró en otras regiones queanalizó.16 Otra muestra de quealgunos sectores no pudierontener acceso efectivo a una buenaalimentación son los sucesivosplanes enfocados hacia el sector
de la niñez y gestados desde elEstado y sus instituciones educa-tivas. Entre ellos está la Copa deLeche (1906), que fue derivandoen comedores escolares (1938),la ley Palacios -que creó la direc-ción de Maternidad e Infancia,encargada de repartir leche aembarazadas y niños (Britos et al,2003)-. Todos, al ser focalizadosal sector de la niñez, de algúnmodo ocultaban la falta de alimen-tación como un problema socialde amplio alcance.
A mediados de la década de los‘80, a poco de retornada la demo-cracia, el Estado reconoció eldeterioro de la situación alimenta-ria. Por ese motivo se implementóel Programa Alimentario Nacional(PAN). Un programa con uncarácter asistencial destinado acomplementar la alimentación demás de 1 millón de familias de lossectores más carecientes de lapoblación. A decir de Sergio Britos(et al): “el PAN es quizá el para-digma de una historia que conti-núa vigente luego de 20 años yque puede sintetizarse en la con-cepción gastronómica de las polí-ticas sociales y la concepciónasistencialista de las políticas ali-mentarias” (Britos et al., 2003:23)17.
16 En La Rioja: “Los pobres todos me lloran miseria, y ¿cómo no, si ganan 80 centavos yla ración mínima es de 99 (...) Ese déficit se traduce en miseria y hambre, en alimen-tación insuficiente (...)” (Bialet Masse, 1985: 254).
17 Para Britos la concepción gastronómica se basaba sobre que el foco del plan era lacomplementación alimentaria de las familias pobres, que buscaba alcanzar un aportenutricional cercano al 20% de las necesidades de esas familias. La concepción asis-tencialista es la que considera a ciertos sectores meramente como receptores de algún
26 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Los resultados de ese plan nopudieron amortiguar el impacto dela crisis que se desató hacia finesde la década. Así, en 1989 sepuso en evidencia, a partir de lossaqueos a supermercados, alma-cenes y casas de comida, que elhambre era un problema: (i) queafectaba a un amplio espectro depoblación y no sólo a pequeñosgrupos de sectores pobres con-centrados en la infancia; y ii) queno era sólo un problema circuns-tancial.
La histórica desigualdad socialse manifestó en toda su crudezacuando la hiperinflación de 1989elevó a tal extremo el precio delos alimentos que impidió que lossectores más empobrecidos acce-dieran a ellos y de este modo fueevidente que el hambre era “unproblema estructural inherente almodelo económico instaurado enel país y a la evolución que hatenido en él nuestro sistema agro-alimentario” (Teubal, 1989: 88).Miguel Teubal ubica los orígenesde este modelo a mediados de losaños 70; considera que entoncesse dio un cambio en los “regíme-nes de acumulación” que impactófuertemente en el sistema agroali-mentario. Entre los factores másimportantes, para entender el alzapermanente de los alimentosseñala: las características de laestrategia exportadora impulsadapor el agro pampeano; el surgi-
miento de ‘productos de marca’más elaborados pero más costo-sos; el surgimiento y la primacíade los supermercados e hipermer-cados que se transformaron en‘formadores de precios’; la cre-ciente integración vertical de lacadena agroalimentaria, en granmedida transnacionalizada (Ibíd.).
Durante la década de los ‘90, sibien el plan de Convertibilidadlogró detener la expectativa infla-cionaria, se fue configurando unacrisis profunda en el sistema ali-mentario. Entre las causas de esacrisis, está la eliminación de lasJuntas Nacionales de Granos y deCarnes, que garantizaban el pre-cio sostén para los pequeños ymedianos productores, lo cualhubiera evitado que muchos deellos fueran alcanzados por lacaída de los precios internaciona-les. Teubal remarca que, sinembargo, esta depreciación en elsector agroalimentario no produjoun descenso de precios de los ali-mentos. Sólo entre 1991 y 1993“los precios del rubro alimentos ybebidas que integran el IPCaumentaron 49,7%, o sea un nivelsustancialmente mayor al índicegeneral de precios” (Ibíd., 1994,62)18. Esta tendencia que siguióhasta el estallido de la segundaola de saqueos, en diciembre de2001, puso nuevamente en evi-dencia que los problemas deacceso a la alimentación seguían
bien, en este caso alimentos, negando de esa manera la posibilidad de solucionar demanera autónoma los problemas de la pobreza, entre ellos el hambre.
18 “Desde abril de 1991 hasta marzo de 1993 el IPC registra un incremento del 38,1%”(Teubal, 1994: 62).
27Soberanía alimentaria y agricultura familiar
sin solucionarse. La salida de esta segunda crisis
macroeconómica, se dio pormedio de una devaluación de lamoneda, que impulsó una nuevaestrategia exportadora por partede los grandes y medianos pro-ductores. Esto se tradujo en unaumento de precios de los alimen-tos en el mercado interno, ya quela política exportadora de laArgentina se debate en la parado-ja de que sus exportaciones bási-cas se componen de alimentos dela canasta familiar. Por ello, cadaaumento en los precios de expor-tación de los agroalimentos reper-cute directamente en los preciosinternos de los productos de con-sumo alimenticio masivo. Parahacer frente a esta situación afines del año 2003 se lanzó elPlan Nacional de SeguridadAlimentaria, conocido como “Elhambre más urgente”. Este plan,a diferencia de los anteriores,intentó articular, en alguna medi-da, la práctica asistencial con laautoproducción de alimentos -engranjas y huertas, familiares o
comunitarias- y con programasdestinados a los pequeños pro-ductores, por ejemplo con elPrograma-Pro Huerta19.
En los últimos años si bien lasituación social mejoró notable-mente respecto de 2002, sepuede afirmar que al menos un12% de la población se encuentrabajo la línea de pobreza y más deun 3% bajo la línea de indigen-cia.20 Esto significa que 4.800.000personas tienen dificultades paraalimentarse de manera estable,ya que no pueden acceder a laCanasta Básica Total (alimentos ybienes no alimentarios) y aproxi-madamente 1.300.000 no acce-den en forma autónoma a laCanasta Básica de Alimentos. Sinembargo, se han implementadorecientemente medidas queimpactan fuertemente en esossectores. Nos referimos a la pues-ta en marcha de la AsignaciónUniversal por hijo que, segúnestudios prospectivos realizadoscalculan que los niveles de indi-gencia podrían reducirse entre un55% y un 70 %.21
19 Ministerio de Desarrollo Social. Resolución Nº 2040, artículo 4: “El PNSA articulará suejecución con el Plan Materno-Infantil (...) asimismo, integrará en sus componentes alProyecto Pro-huerta, del Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria (INTA)”.
20 Esta información proviene del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Sin obviar la controversia pública existente sobre la fidelidad de los datos del INDEC,podemos concluir que estos datos resultan por sí mismos elocuentes, aunque ellospuedan estar por debajo de los niveles reales. Ver en: http://www.indec.gov.ar/nueva-web/cuadros/74/sh_pobrezaeindigencia_continua.xls
21 Dada su reciente implementación no hay datos (ni públicos, ni privados) sobre elimpacto de esta medida. La información arriba expuesta surge de un documento ela-borado por investigadores del CEIL, un centro de investigación reconocido, que tra-bajan a partir de proyecciones y datos hipotéticos: Agis, E.; Cañete, C y Panigo, D(2010). “El impacto de la Asignación Universal por hijo en Argentina”. Disponible en:http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf
28 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Finalmente, es importante men-cionar que en este marco de polí-ticas vinculadas con la seguridadalimentaria se lanzó recientemen-te el “Plan Estratégico Agroali-mentario y Agroindustrial, Partici-pativo y Federal 2010-2016”(PEA2), que según sus planteosbusca incidir en el precio de losalimentos actuando sobre lageneración de valor de la cadenaagroalimentaria nacional.22
El Brasil y la REAF en elfortalecimiento de laspolíticas para la AF
En el Brasil, la importancia relati-va que fue adquiriendo la agricul-tura familiar en las políticas públi-cas ha sido una consecuencia delas presiones ejercidas por lasorganizaciones del sector hacia elEstado desde mediados de losaños ‘80 y no una mera voluntaddel gobierno. De este proceso dancuenta varias investigaciones(Medeiros, 2010; Mielitz Netto,2010) que rescatan la historia dela formación de la noción de AFen el Brasil. Ya en 1988 laConstitución previó la sanción deuna ley agrícola dirigida a recono-cer la diversidad de situaciones alinterior de dicha actividad. Esa leyse sancionó tres años después.En 1995 se creó el Programa
Nacional de Fortalecimiento de laAgricultura Familiar (PRONAF) yen 2000 el Ministerio deDesarrollo Agrario (MDA). De estemodo, se conformó un segundoMinisterio ligado con el tema agrí-cola, aunque destinado a ocupar-se específicamente de la atenciónde la AF.23
En el año 2003 apareció elPrograma de Adquisición deAlimentos (PAA) desarrollado apartir de la experiencia del plan“Hambre Cero” y de propuestasde la sociedad civil a través delConsejo Nacional de SeguridadAlimentaria y Nutricional -CON-SEA, órgano consultivo que ase-sora el presidente de la Repúblicaen la formulación de políticas yotras orientaciones para garanti-zar el derecho a la alimentación-(Mielitz, 2010).
El PAA consiste en una políticaque al mismo tiempo que promue-ve la agricultura familiar atiende laproblemática de la inseguridad ali-mentaria y, además, se imple-menta a partir de las organizacio-nes sociales y del respeto a lasidentidades y a la cultura de cadaámbito local. Con mayor detalleMielitz (2010) sostiene:
La idea central del PAA es adquirirproductos de los agricultores familia-res, garantizándoles mercado yrenta y destinar estos mismos pro-
22 Se trata por ahora de un proyecto en elaboración que nos impide avanzar con unmayor análisis. Sin embargo, si llega a consolidarse constituirá un punto importante denuestras futuras indagaciones acerca de la soberanía alimentaria.
23 Mielitz resalta la contrariedad que produjo en muchos referentes la existencia de dosministerios dirigidos a la atención de los temas agrícolas (Mielitz, 2010).
29Soberanía alimentaria y agricultura familiar
ductos a los grupos de población encondiciones de inseguridad alimen-taria. El mismo es operado a travésde varias modalidades. Es posible lacompra directa o la formación dealmacenamiento de productos de laagricultura familiar a través de aso-ciaciones a través del MDA. Igual-mente existe la modalidad de com-pra para donación simultánea a ins-tituciones como asilos, poblacionescarentes, etc. y el estímulo a la pro-ducción y consumo de leche, opera-dos por el Ministerio de DesarrolloSocial (MDS). También la modalidadde adquisición para abastecimientode la alimentación escolar en escue-las públicas, guarderías etc. es ope-rada por el Ministerio de Educación(MEC).El límite de operación en 2008 fuede R$ 3.500 por familia /año, dandoprioridad a productos agroecológi-cos obtenidos en cooperativas o eniniciativas de la economía solidaria. De este Programa se destacancomo aspectos positivos la capaci-dad de promover la creación deorganizaciones de mercados localesy regionales (institucionales, coope-rativas y alternativos), la dinamiza-ción de las economías locales; lapromoción, fortalecimiento y empo-deramiento de las organizaciones delos agricultores familiares; de lasorganizaciones de la red socio-asis-tencial (beneficiarios); la regulacióny estabilización de los precios en elmercado local y regional; el estímuloa la organización y a la integraciónde sistemas locales de producción,comercialización y consumo delmismo modo que valoriza la transi-ción y/o la adopción de sistemas deproducción agroecológicos; mejora
de la renta y de la autoestima de losagricultores, mejora de la calidad delos productos, valorización de losproductos locales y frescos en detri-mento de los industriales, mejora delos precios pagados a los producto-res de la región por servir como refe-rencia, mejora de la calidad de la ali-mentación de la población atendida,entre otros. Sin embargo, variosaspectos negativos también debenser mencionados, casi todos ligadoscon la operacionalización del Pro-grama, tales como la difícil ingenie-ría financiera que articula a los tresniveles de gobierno (federal, esta-dual y municipal), el atraso y las dis-continuidades en la liberación derecursos, a veces por la falta deasistencia técnica adecuada, la faltade conocimiento por parte de losagricultores sobre las posibilidadesdel Programa y precios pagadosinferiores a aquellos presentes en laregión, desestimulando la adhesión.A pesar de las críticas que le sonhechas el resultado de la evaluacióndel programa es francamente positi-vo y las iniciativas de cambios queviene experimentando van corrigien-do sus imperfecciones. Por ser unprograma todavía de corta existen-cia, tal vez más que juzgar los resul-tados ya alcanzados, que no sonpocos, se deba valorizar su poten-cial en relación a los méritos arribaapuntados. 24
Es decir, el PAA es un programaque persigue al mismo tiempo laasistencia de dos sectores socia-les que, si bien en situacionesdiferentes, requieren la atencióndel Estado: i) los desnutridos cró-nicos y agudos, y ii) los agriculto-res familiares. En un caso se trata
24 Traducción nuestra.
30 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
de superar la situación de desnu-trición que padecen, y en el otropromover y dinamizar su actividadagropecuaria. Pero asimismo esimportante tener en cuenta elmodo de aplicación en cada ámbi-to local, buscando el respeto delas prácticas alimentarias y de lascaracterísticas culturales de cadaterritorio. Todo este conjunto ade-más plantea desafíos en términosde participación social y de desa-rrollo local.
Es como resultado de esta com-pleja línea de trabajo en el área dela AF que el gobierno brasileño,por medio del Ministerio deRelaciones Exteriores y del MDA,elaboró su propuesta de crear unespacio político del Mercosurdonde insertar la especificidad dela AF (según la exigencia plantea-da en la “Carta de Montevideo”,mencionada anteriormente). Unade sus fundamentaciones era queeste sector “representa la mayorparte de las explotaciones rurales,genera la mayor parte de losempleos y produce gran parte delos alimentos” (REAF, 2006: 3).Laudemir Muller, del MDA, definióque:
“no era posible lograr una integra-ción verdadera si la gran mayoría delos agricultores y agricultoras fami-liares estaban excluidos de lasnegociaciones. Fue por eso que tuvi-
mos la iniciativa política de apostar ala integración a partir de la solidari-dad y de la complementariedad,buscando la reducción de las asime-trías por medio de políticas públicasfuertes y promotoras del desarrollosocioeconómico de forma inclusiva,democrática y participativa. LaREAF representa la concreción deesta iniciativa” (Ibíd.: 33).
Ya a fines del año 2004 empezóa funcionar plenamente la REAF,cuyo reglamento institucional fuediscutido por los países miem-bros.25 La finalidad con la que secreó este organismo fue “fortale-cer las políticas públicas para elsector, promover el comercio delos productos de agricultura fami-liar y facilitar la comercializaciónde productos de la agriculturafamiliar” (Res. 11/04 del GrupoMercado Común -GMC). El cum-plimiento del objetivo emanado deesta resolución se puso por enci-ma de la discusión sobre quiénespertenecían a la categoría deAF.26 Tanto fue así que recién en2006, durante la VI reunión, en lasdiscusiones sobre facilitación delcomercio se establecieron las“Bases para el reconocimiento y laidentificación de la AgriculturaFamiliar en el Mercosur”. O seaque, durante los primeros años sediscutía sobre la importancia deafianzar políticas, pero no se tenía
25 En los 6 años que lleva funcionando la REAF se realizaron 13 reuniones, la últimaentre el 1 y el 4 de junio de 2010, en la ciudad de Mar del Plata.
26 Como mencionamos anteriormente, la REAF en sus primeros años no tenía definiciónsobre la categoría, por ello resolvió que: “Para fines de esclarecimiento, queda enten-dido que el término ‘agricultura familiar’ y ‘agricultura campesina’ podrán ser utiliza-dos de acuerdo con la conveniencia de cada Estado Parte” (REAF, 2004)
31Soberanía alimentaria y agricultura familiar
claro quiénes integraban el sectorbeneficiario. En el año 2007 esas‘bases’ se transformaron en‘directrices’ cuando fueron apro-badas por el Grupo Mercado Co-mún, y las delegaciones se com-prometieron a instrumentar susrespectivos Registros NacionalesVoluntarios (ReNAF para el casoargentino).
De este modo, en la Argentinacomenzó a afianzarse la AF en laagenda política (más allá de queel sector y bajo otras denomina-ciones -pequeños productores,campesinos, minifundistas- veníasiendo objeto de acciones públi-cas a través de diferentes progra-mas). Pero en este caso, corres-ponde señalar, no fueron las orga-nizaciones las que se impusieroncon su presencia en el Mercosur,sino que fue el Estado el que ins-trumentó los mecanismos necesa-rios para que éstas pudieranexpresarse. En un primer momen-to, se impulsó la Sección NacionalArgentina de la REAF, donde par-ticipaban diversas organizacionesque recibían el apoyo financieropara viajar y llevar su voz a lasreuniones plenarias de la REAF.En el devenir del proceso de diá-logo entre las autoridades y las
organizaciones, surgió el Fo-NAF.27 Es de destacar que esteespacio de encuentro y discusiónsobre los problemas de los agri-cultores familiares muy rápida-mente pasó a formar parte de laSAGPyA: mediante la resolución132/06 la SAGPyA resolvió quevarios de sus funcionarios (coordi-nadores de diversos Programas)pasaran a integrar el FONAF,designando como su presidente alpropio Secretario de la SAGPyA(quien podría delegar el cargo).28
Asimismo, la Sección Nacionalde la REAF, luego de creado elFoNAF, dejó de funcionar comoun encuentro amplio para todaslas organizaciones. Por lo contra-rio, desde entonces sólo partici-pan de la REAF quienes formanparte del FoNAF.29 Esto nos llevaa plantearnos algunos interrogan-tes contradictorios respecto de laincorporación del FoNAF a laSAGPyA. En primer lugar: ¿losintegrantes del FoNAF constitu-yen una genuina representaciónde los agricultores familiares delpaís que justifique que elGobierno los haya incorporado ala estructura estatal? ¿Es estamedida consecuente con los inte-reses de la AF, o inhibe su inde-
27 Ver FoNAF (2007). 28 Ver Resolución de la SAGPyA Nº 132/06. Disponible en: http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=LEX-FAOC063124&format_name=@ERALL&lang=eng.
29 Llegamos a esta conclusión luego de comparar la integración de la FoNAF y de laREAF. Asimismo, observamos que después de junio del 2006 no se registraron parti-cipaciones de organizaciones por fuera del FONAF con excepción de la UATRE(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) que mandó tres represen-tante sólo a una reunión en pleno conflicto del campo (2008).
32 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
pendencia, comprometiendo susfuturas demandas y acciones? ElMovimiento Nacional Campesino-Indígena (MNCI) descree de estasituación y considera que elFoNAF se convierte en una enti-dad “paraestatal”, que coaccionaa las organizaciones del sectorpara que se integren al Estado. Alrespecto afirma que sólo puedenacceder a los beneficios de laspolíticas dirigidas a la AF quienesse registran en el ReNAFArgentina y denuncian que sólopueden participar de las mesas deelaboración de proyectos lasorganizaciones que pasen a inte-grar el FoNAF. 30
La inclusión de la soberaníaalimentaria en la agendaregional
Fueron las organizaciones de laAF las que incorporaron, en laregión, la relevancia del concepto“soberanía alimentaria”, delmismo modo como sucedió en elnivel internacional. Desde un pri-mer momento, se plantearon quepara alcanzar el desarrollo sus-tentable y la soberanía alimentariaera necesario establecer planesde reforma agraria. De esta mane-ra marcaron la diferencia con laconcepción estatal.
En la IX REAF, durante el año
2008, el Brasil sostuvo que dada“la coyuntura internacional yregional de alza de precios de losalimentos y sus impactos en laestabilidad socioeconómica de lospaíses” debía considerarse la pro-puesta de crear un Grupo de AltoNivel para discutir una estrategiade soberanía y seguridad alimen-taria para el MERCOSUR.
Lo anterior coincidió con el lan-zamiento de la “campaña por unMercosur libre de hambre” porparte de COPROFAM. En lamisma se critica el modelo dedesarrollo rural de los países de laregión y se propone redefinir laspolíticas para alcanzar la sobera-nía alimentaria en el corto plazo.Esta campaña pedía también lacreación de un espacio institucio-nal similar al propuesto por elBrasil.
La discusión acerca de estacampaña y sobre la estrategia quedebe tomar el MERCOSUR atra-vesó la XIII REAF recientementerealizada en Mar del Plata, dondese abordaron otras cuestionescentrales para la construcción dela soberanía alimentaria, comoreforma agraria integral, agroeco-logía, acceso al agua y energíasrenovables.
En la Argentina no hay avancesen esta cuestión pero es posible
30 El MNCI es un movimiento que agrupa a campesinos de diferentes territorios del país.Forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas(CLOC) y de VC. Si bien algunos de sus integrantes participó de los primeros encuen-tros de la Sección Nacional y de la REAF, no forman parte actualmente del FoNAF.Sobre su posición frente al FoNAF ver http://mocase-vc.blogspot.com/2009/08/algu-nas-verdades-sobre-el-fonaf.html
que se sucedan novedades en elfuturo, a causa de: a) el accionar yla presión de las organizacionessociales de productores familiaresen diferentes ámbitos del país; yb) el mayor reconocimiento que laAF está adquiriendo en la gestiónpública en general (especialmentedesde el enfrentamiento con losgrandes productores agropecua-rios). De todos modos, correspon-de señalar que los nuevos ámbi-tos institucionales creados (comola Subsecretaría primero y laSecretaría de Desarrollo Rural yAgricultura Familiar, después) aúnno han conducido a la formulaciónde una verdadera política para laAF. En algunos casos de progra-mas específicos, como en el delPEA2 (que mencionamos arriba)tampoco se observa la participa-ción de los referentes de la AF ensu elaboración. Porque, aunqueeste plan es muy reciente, susplanteamientos difieren de lo quesostienen las organizaciones de laAF. Por ejemplo, el PEA2 consi-dera un eje estratégico de su pro-puesta el modelo de agriculturafamiliar, afirmando que la AF debeconstituirse en un eslabón de lacadena de valor. Ello no secorresponde con la postura demuchas de las organizaciones del
sector de la AF que descartanintegrar la cadena agroalimentariao agroindustrial, no sólo porqueimplicaría una incorporaciónsubordinada al sector industrialdominante de la misma, sino por-que no condice con sus concep-ciones de desarrollo y autonomía.En el mismo sentido en el PEA2 lasoberanía alimentaria opera comoun simple complemento de laseguridad alimentaria y no comoun tema central de la política ali-mentaria. Estas diferencias signifi-cativas en la concepción de estascuestiones, nos están indicando laausencia o la marginación de lasorganizaciones en la formulacióndel plan.31.
Programas y acciones públicas que relacionanAF y seguridad y/o soberanía alimentaria32
En la Argentina las accionespúblicas vinculadas con la seguri-dad y/o soberanía alimentariaaparecen principalmente en pro-gramas insertos en el ámbito delMinisterio de Desarrollo Social ydel actual Ministerio deAgricultura, Ganadería y Pesca(ex SAGPyA).33
33Soberanía alimentaria y agricultura familiar
31 El PEA2 se encuentra en una etapa de elaboración participativa y aún es escasa lainformación disponible acerca de los ejes del mismo. Véase:http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/areas/PEA2/index.php
32 La mayoría de los programas que existen actualmente se refieren a la seguridad ali-mentaria, sólo recientemente se está incorporando en el ámbito público la concepciónde soberanía alimentaria.
33 Una parte de la información aquí presentada proviene de un documento elaborado enel marco de la delegación argentina en la X REAF en el año 2008. Ver REAF (2008)
El Ministerio de Desarrollo Socialtiene bajo su órbita el PlanNacional de Seguridad Alimen-taria, puesto en marcha en el año2003, el mismo busca brindarasistencia alimentaria acorde conlas particularidades y costumbresde cada región del país; facilitar laautoproducción de alimentos, rea-lizar acciones en materia de edu-cación alimentaria y nutricional.Dentro de este plan está el Pro-Huerta, con 20 años de existen-cia, que promueve prestacionesbásicas (insumos, capacitación)para que familias y grupos gene-ren sus propios alimentos frescosde huertas y granjas. Tambiénbusca que los/as productores/asparticipen en Ferias Francas,redes de trueque y microempren-dimientos.
A partir del año 2008, momentoen que fue creada la Subsecreta-ria de Desarrollo Rural y Agri-cul-tura Familiar -dentro de la SA-GPyA- distintos programas dirigi-dos a atender las necesidades dela AF quedaron bajo la órbita deesta Subsecretaría. El ProgramaSocial Agropecuario (PSA) sirviócomo estructura base (por sualcance nacional, con delegacio-nes técnicas en prácticamentetodos los territorios provinciales)para muchas de las acciones aencarar por esta Subsecretaría.
Específicamente en materia deseguridad alimentaria, podemosseñalar que en el PSA se ha pro-movido la producción de alimen-tos para el autoconsumo de las
familias de agricultores y en algu-nos casos se vienen instrumen-tando ferias francas en determina-das localidades, para la comercia-lización de los excedentes delautoconsumo. En estos casosparticipan también otras institucio-nes como el INTA, el Prohuerta yel Ministerio de Desarrollo Social.
Dentro del Ministerio de Agricul-tura también hay otras dependen-cias que ponen en práctica líneasde acción vinculadas con la AF yla soberanía alimentaria. La Di-rección Nacional de Alimentosbrinda asistencia técnica parainnovación tecnológica y cumpli-miento de condiciones sanitarias.Asimismo, es este Ministerio elque comenzó a formular las líneasde trabajo de lo que sería el nuevoPEA2. El objetivo de este plan esque la Argentina sea un país queproduzca bienes y servicios agro-pecuarios, forestales, agroalimen-tarios y agroindustriales con cre-ciente valor agregado en origen,garantizando seguridad y sobera-nía alimentaria para todos losargentinos y una oferta exportablepara abastecer al mundo, consustentabilidad ambiental, produc-tiva, territorial y social.
A su vez dentro del INTA funcio-nan otros programas, como elPrograma para Productores Fa-miliares (PROFAM), el ProgramaNacional de Investigación y De-sarrollo Tecnológico para la Pe-queña Agricultura Familiar (cuyoaccionar se da en el marco de losIPAF mencionados arriba). Los
34 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
programas del INTA tienen cober-tura nacional, se basan sobreasistencia técnica y se financiancon aportes provenientes delTesoro Nacional. En cambio unabuena parte de los programas delMinisterio de Agricultura, Gana-dería y Pesca que estamos consi-derando tienen financiamientointernacional pero además deasistencia técnica otorgan subsi-dios y créditos.
En la tabla Nº 1 presentamosProgramas que podrían conside-rarse con algún tipo de vincula-ción real o potencial entre AF y laproblemática de la seguridad ysoberanía alimentaria. Se trata deuna relación en algunos casosmás notoria a través de la promo-ción del autoconsumo, la asisten-cia a poblaciones pobres y margi-nales (como comunidades aborí-genes) y el apoyo a la produccióny comercialización de alimentos.Los programas que se detallanfueron presentados (junto conotras políticas para la AF) en laREAF X de noviembre de 2008 yen el acta respectiva se señalaba:“La delegación argentina informóque lo descrito en el Anexo VIcorresponde a ejes de políticasvigentes al momento de la crea-ción de la Subsecretaría deDesarrollo Rural y AgriculturaFamiliar. Sobre esta base se estáformulando un único programa dedesarrollo rural que entrará envigencia en 2009”. Dicho “únicoprograma” aún no está elaborado.
La diversidad de programas, de
dependencias ejecutoras y lasmúltiples fuentes de financiamien-to nos indican la ausencia de unapolítica pública única y coherentepara la AF. Además, ninguno delos programas arriba señaladospromueve que la AF sea el eje entorno del cual gire el abasteci-miento de alimentos para la pobla-ción careciente y en situacionesde riesgo nutricional (al estilo delPAA del Brasil). Al respecto, ymás allá de las posibilidades quepuede tener una política públicapara implementar esta conexión,por todas las disputas de poderque implica (por ejemplo, con elsector agroindustrial de produc-ción de alimentos) observamosque han comenzado a apareceren algunos ámbitos públicosnacionales y provinciales intentospara gestar esta vinculación entreAF y seguridad y/o soberanía ali-mentaria. Esta orientación puedeejemplificarse con el accionar de: a.El IPAF de la región pampeana
que, en su boletín Nº 5 dediciembre 2006 y enero de2007, plantea una concepciónde soberanía alimentaria máscercana a las de las organiza-ciones que a la estatal, soste-niendo que los actoresclavepara encarar esta propuesta sonlos agricultores familiares.
b.Las organizaciones de produc-tores misioneros que, junto conprogramas públicos del Gobier-no de la Provincia de Misiones ycon la Secretaría de DesarrolloRural y Agricultura Familiar de la
35Soberanía alimentaria y agricultura familiar
36 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Tabla Nº 1. Programas de Desarrollo Rural de la Secretaría de DesarrolloRural y Agricultura Familiar
Fuente: REAF X, 2008.
Programa Cobertura territorial Líneas de acción Inicio/
FinFinancia-miento Observaciones
Programa SocialAgropecuario (PSA) 21 provincias
- Apoyo a proyectos deautoconsumo y activida-des tradicionales.
1993- s/f -TesoroNacional
Proyecto de DesarrolloRural de las Provinciasdel Noroeste Argentino.(PRODERNOA)
5 provincias:Catamarca , LaRioja, Tucumán,Santiago del Esteroy Jujuy
- Apoyo a producción,comercialización y desa-rrollo empresarial y asis-tencia financiera.- Apoyo a grupos aborí-genes.
2003-2010
- FIDA(Endeuda-miento Nac. yProv.)
Proyecto de DesarrolloRural de las Provinciasdel Noreste Argentino(PRODERNEA)
4 provincias:Misiones, Corrientes,Chaco y Formosa.
- Apoyo a producción,comercialización y desa-rrollo empresarial y asis-tencia financiera.- Apoyo a grupos aborí-genes.
2001-2007,(finalizado)
- FIDA(Endeuda-miento Nac. yProv.)
Las provinciasenmarcadas eneste programa sonahora cubiertas porel PRODEAR(nacional en vezde regional).
Proyecto de DesarrolloRural de las Provinciasde la Patagonia. (PRO-DERPA)
4 provincias:Neuquén, RíoNegro, Chubut ySanta Cruz.
- Asistencia legal ycomercial a organizacio-nes de pobladores rura-les pobres.
2007-2013
- FIDA(Endeuda-miento Nac. yProv.)
Proyecto de Desarrollode PequeñosProductoresAgropecuarios (PROIN-DER)
Nacional
- Capacitación, financia-miento, asistencia técni-ca y acceso a merca-dos.
1998-2010
Banco Mundial(Endeuda-miento Nac. yProv.)
Programa de Desarrollode Áreas Rurales (PRO-DEAR).
Nacional con priori-dad en 10 provin-cias.
- Capacitación, financia-miento, asistencia técni-ca y acceso a merca-dos.- Fortalecimiento delsector público.
2009-2014
- FIDA(Endeuda-miento Nac. yProv.)
Se presenta comouna superación delPRODERNEA.
Mujer Campesina NacionalFortalecimiento de laorganización de mujeresrurales
1989 - s/f ___
Es un proyecto quese ejecuta a travésde los programasde DR.
Proyecto “Buenas practi-cas agrícolas y organi-zación comunitaria parala generación de ingre-sos y acceso a los mer-cados de la AF”
Nacional, con alcan-ce restringido a 500productores familia-res.
- Asesoramiento enaspectos tecnológicos,sociales (seguridad ali-mentaria), ambientales(agua, suelo) y econó-micos (comercialización)
2008-2010 FAOSe ejecuta a travésde los programasde DR.
Nación, vienen promoviendoacciones tendientes a conectaren el nivel provincial la sobera-nía alimentaria con la AF a tra-vés de distintas medidas, comoregular la actividad de las feriasfrancas y crear el Centro deComercialización para laAgricultura Familiar en Oberá(un mercado mayorista que con-centrará la producción de 400pequeños productores de frutasy hortalizas, sin intermediarios -http://www.territoriodigital.com/,26-1-2010). Todo lo cual a suvez tiene antecedentes en elPrograma Provincial de Pro-ducción de Alimentos, creadopor el decreto 677 de mayo de2008.
En realidad, sostenemos queesta vinculación de la AF con laproblemática de la seguridad y dela soberanía alimentarias se iráconfigurando cada vez más haciael futuro y a partir del accionar delas organizaciones sociales. Susdiversas demandas conectadascon la soberanía alimentaria con-fluyen hacia dos objetivos simultá-neos y complementarios en estecampo: a) crear condiciones defortalecimiento y sustentabilidadde la AF familiar y b) enfrentar losproblemas de hambre y nutriciónpara amplios estratos de la pobla-ción, a partir de una alimentaciónadaptada social y culturalmente alas particularidades territorialesespecíficas. Desde luego que nopodemos desconocer que esto esun proceso de largo plazo, entanto exigirá una compleja cons-
trucción social de poder y decapacidad de autogestión en cadaámbito local y en cada sector de laAF de que se trate.
Reflexiones finales
Promover el desarrollo de la AFconectándola con las políticas deseguridad y soberanía alimenta-ria, o dicho de otro modo, dinami-zar la AF incluyéndola como unactor central en la provisión de ali-mentos para sectores carecien-tes, es una cuestión que tomófuerza y estado público en laArgentina por el impulso que alrespecto generó la creación de laREAF en el Mercosur, productode las demandas y presiones ejer-cidas previamente por organiza-ciones de la AF de Brasil ante sugobierno.
Lo anterior no implica descono-cer que en la Argentina se suce-dieron desde mediados de 1980diversas acciones y programasdirigidos a sostener y fortalecer laproducción de autoconsumo en laAF con el fin de asegurar la ali-mentación de las respectivasfamilias de agricultores. Así comotambién, más tarde se organizó lacomercialización de los exceden-tes del autoconsumo, creando lasFerias Francas de Misiones, quese iniciaron en 1995 con la deFeria de Oberá. Desde luego quetodas estas valiosas experienciasdeben ser retomadas y recupera-das para la discusión de nuevaspropuestas que relacionen AF y
37Soberanía alimentaria y agricultura familiar
Soberanía Alimentaria. Finalmente, del análisis previo
consideramos importante desta-car:
1. La diferente concepción queorganizaciones sociales o sectorpúblico le imprimen a la agricultu-ra familiar:a. Las organizaciones luchan por
una visión amplia e incluyenteen la categoría “agricultor fami-liar”. Esto es resultado de que:(i) identifican variadas situacio-nes asimilables o afines entre síy comprendidas en lo que deno-minan “Núcleo Agricultor Fa-miliar” y (ii) buscan construir unafuerza social con una base ysustento político que derive enuna representación y ejerciciode poder significativo. De todosmodos, este proceder encierraalgunos riesgo como son los de:(i) desvirtuar la “idiosincrasia”que sostiene a este grupo comoun “modo de vida, una cultura”particular y diferente; y (ii) pro-mover o facilitar la inclusión degrupos cuya mayor capacidady/o capital económico, social ocultural conlleve a nuevas desi-gualdades, aumentando elpoder de unos y fragilizandoaún más el de otros.
b. Los gobiernos del Mercosur noadoptan una posición uniformeentre sí. En el caso de laArgentina no se llegó a una defi-nición al respecto. Es claro quela indefinición es parte, a veces,del propio juego político, porquefavorece la multiplicación de
negociaciones entre el gobiernoy las organizaciones, obligandoal intercambio de variados favo-res entre las partes y condu-ciendo a un accionar discrecio-nal que termina favoreciendo aciertas organizaciones respectode otras. Es por ejemplo el casode ciertas organizaciones deproductores rurales de laArgentina que vienen sostenien-do que su participación endeterminados programas hasido condicionada a su adhe-sión o no al FoNAF. También escierto que cuando la AF amplíasu base social, se opera dentrode ella una menor uniformidadentre sus integrantes (o unamayor diversidad) . Ello significauna política pública más com-pleja, más específica segúnsectores, en cuanto a la aplica-ción de medidas de promociónproductiva, de comercialización,tecnológicas, financieras o defomento y de asistencia social.De lo contrario se pueden pro-ducir resultados no deseados,como generar una mayor desi-gualdad social en sentidoamplio.
2. La evolución de las políticaspara atender el hambre enAmérica latina avanzan de laseguridad a la soberanía alimen-taria. Este devenir ha permitidoconformar un reconocimiento másajustado acerca de las causas delproblema del hambre y de losmodos de enfrentarlo. Aunquetenga y vaya teniendo diversasinterpretaciones y aplicaciones,
38 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
según organizaciones sociales oámbitos públicos, la sola puestaen discusión y difusión del temaabre un campo de amplias posibi-lidades para el accionar social y laintervención pública en una mate-ria de fuerte compromiso social.
3. La diferente apreciación ydirección que la práctica políticaintrodujo en el modo de concebir ygestionar la soberanía alimentariasegún se trate de las organizacio-nes sociales o del sector público:a.Las organizaciones sociales
están avanzando cada vez máshacia la adopción de una posi-ción a favor de la soberanía ali-mentaria, cuyas formas deaccionar y características que-darían determinadas a partir desus propias decisiones autóno-mas.
b.Los gobiernos soslayan estadiscusión, adoptando según lascircunstancias criterios de segu-ridad (cuando encaran progra-mas sostenidos por el financia-miento internacional) o de sobe-ranía aunque bajo una acepcióndiferente, ligada con la sobera-nía ejercida por cada Estado –Nación.
Sin embargo, las posicionestanto de las organizaciones comode los gobiernos, se refieren atendencias generales y promedio,porque también podemos encon-trar, tanto en ámbitos socialescomo estatales, posiciones dife-rentes u opuestas a la que predo-mina en su sector de referencia, locual da cuenta de la posibilidad
para accionar políticas en un sen-tido o en otro.
4. El reconocimiento público queactualmente tiene la existencia dehambre en la Argentina contradicela tradicional historia de que “elgranero del mundo” era un paíssin hambre, un país de oportuni-dades y de igualdad. Las sucesi-vas crisis y saqueos obligaron aun reconocimiento explícito ygeneralizado de la existencia deotra realidad polarizada y desi-gual. Esto, en definitiva, avala elaccionar y las luchas de diversasorganizaciones sociales que vie-nen denunciando sistemáticamen-te otra faceta, la de una Argentinaexcluyente, que demanda mayorequidad.
5. Las distintas demandas de lasorganizaciones sociales depequeños productores rurales oagricultores familiares por susreclamos históricos (de tierra,agua, condiciones ambientales,infraestructura) encuentra en lasoberanía alimentaria un marcode referencia que las incluye atodas conjuntamente y que lesmarca un sendero de prácticapolítica. El hecho de que estasdemandas sean satisfechas oatendidas, o bien sean atravesa-das por diferentes modalidadesde cooptación de parte de distin-tos políticos y gobiernos (naciona-les, provinciales, locales) depen-derá de los grados de autonomíaque las organizaciones vayanlogrando. Esto, en el ámbito de laAF puede expresarse a través de
39Soberanía alimentaria y agricultura familiar
las luchas por una soberanía ali-mentaria que, en tanto se opone alas prácticas productivas, decomercialización y de consumodominantes, constituye una opor-tunidad para transformar las rela-ciones de poder existentes yconstruir su propio poder, su terri-torio.
6. Hay en toda esta relaciónentre AF y soberanía alimentaria:a.Un gran desafío para el ejercicio
de la “autonomía” que promue-ve la soberanía alimentariadada la gran diversidad regionaly territorial del país, cada unacon sus particularidades agro-nómicas, ecológicas, producti-vas, económicas, sociales, cul-turales, políticas e instituciona-les. Porque se pone aquí enjuego la relación contradictoria yconflictiva entre participaciónsocial y rol del Estado, entreautonomía social y poder delEstado, con toda su diversidade implicancias para la praxis
social (como bien señala MabelThwaites Rey, 2004).
b.Una oportunidad política, tantodesde el sector público comodesde el privado (ONG, organi-zaciones de productores y de lasociedad civil en general) paraasumir simultáneamente el for-talecimiento de la AF y enfrentarlos problemas de desnutrición yhambre de la población máscareciente. Pero además, si seaplican estas experienciasteniendo en cuenta: (i) lasmodalidades culturales y ali-menticias de cada ámbito parti-cular; (ii) la promoción de for-mas organizadas de participa-ción y de solidaridad social; y(iii) la consolidación de un accio-nar descentralizado que forta-lezca la gestión del ámbito localen cuestión, también ciertamen-te constituye una oportunidadpara un desarrollo con mayorautonomía desde los territoriosen cuestión
40 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Bibliografía
AGIS, E.; CAÑETE, C. y PANIGO, D. (2010). “El impacto de la AsignaciónUniversal por hijo en Argentina”. Disponible en: http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf (Junio 2010)
AGUIRRE, Patricia (2005). Estrategias de consumo: qué comen los argentinosque comen. Ciepp / Miño y Dávila. Buenos Aires.
ARCHETTI, E. Y STOLEN, K. A. (1975). Explotación familiar y acumulación decapital en el campo argentino, Siglo XXI, Buenos Aires.
BARANGER, Denis (2008). “La construcción del campesinado en Misiones: delas Ligas Agrarias a los ‘sin tierra’” En Schiavoni, G (2008) Campesinos yagricultores familiares: la cuestión agraria en Misiones a fines del siglo XX.Ed. CICCUS. Buenos Aires
BIALET MASSÉ, Juan (1985[1904]). Informe sobre el estado de las clases obre-ras: en el interior de la República. Vol. I .Colección Nuestro Siglo. EdicionesHyspamérica. Buenos Aires.
BRITOS, Sergio, et. al. (2003) Programas alimentarios en Argentina. Disponibleen: http://www.cesni.org.ar/sistema/archivos/35-programas_alimentarios_en_argentina.pdf Centro de Estudios sobre nutri-ción infantil. Buenos Aires. (Junio 2010)
CARBALLO, Carlos (s/f). “Seguridad Alimentaria y Desarrollo RuralSustentable: Orientaciones para la Transición”, mimeo Proyecto UBACyT2004/5 “Institucionalidad y tecnología para el desarrollo sustentable de losproductores familiares”.
COPROFAM (2003) Carta de Montevideo. Disponible en: http://www.copro-fam.org/?id_seccion=5#link1 (Junio 2010)
COPROFAM (2008). “Manifiesto de COPROFAM y ACTIONAID. SoberaníaAlimentaria Para Un MERCOSUR libre del hambre” Disponible enhttp://www.coprofam.org/?id_seccion=5#link1(Junio 2010)
DE CASTRO, Josué (1950) Geografía del Hambre. Ediciones Peuser. BuenosAires.
DE CASTRO, Josué (1975) Geopolítica del Hambre. Ensayo sobre los proble-mas alimentarios y demográficos del mundo. Ed. Solar / Hachette. BuenosAires
FAO (1996). Plan de Acción de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación.Disponible en http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm
FAO (2006). Informe de políticas. Junio 2006. Nº 2. Disponible enftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf (Junio 2010)
FAO (2009). El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. Crisis econó-micas: repercusiones y enseñanzas extraídas. Disponible enftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0876s/i0876s.pdf (Junio 2010)
FoNAF (2007). Documento base del FoNAF. Para implementar las políticaspúblicas del sector de la Agricultura Familiar. Disponible enhttp://www.fonaf.com.ar/documentos/Documento_base_FoNAF.pdf (Junio2010)
IPAF Pampeana, Boletín Nº 5, diciembre 2006-enero 2007, INTA, Buenos Aires.MANZANAL M., BASCO M., ARQUEROS, M.X,, NARDI, M.A.(2008). “Los
pequeños productores y la institucionalidad para el desarrollo rural.Alcances y Propuestas”, en Serie Estudios e Investigaciones Nº 16, PROIN-DER, SAGPyA, Buenos Aires.
MANZANAL, Mabel (1993). Estrategias de sobrevivencia de los pobres rurales,Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
MEDEIROS, Leonilde Servolo (2010). “Agricultura familiar no Brasil: aspectosda formação de uma categoría política” en Manzanal M. y Neiman G.(comp.) Las agriculturas familiares del Mercosur. Trayectorias, amenazas ydesafíos, Edit. CICCUS, en prensa.
MIELITZ NETTO, Carlos G. A. (2010). “Agricultura familiar no contexto das polí-ticas públicas brasileiras” en Manzanal M. y Neiman G. (comp.) Las agricul-
41Soberanía alimentaria y agricultura familiar
turas familiares del Mercosur. Trayectorias, amenazas y desafíos, Edit. CIC-CUS, en prensa.
OBSCHATKO, Edith (2007). “La importancia de la Agricultura Familiar en laRepública Argentina”, en Barril García, A. y Almada Chávez, F. -editores-(2007) La Agricultura Familiar en los países del Cono Sur, InstitutoInteramericano de Cooperación para la Agricultura, Disponible enhttp://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2321e/A2321e.pdf (Junio 2010)
OBSCHATKO, Edith (2009) Las explotaciones agropecuarias familiares en laRepública Argentina: un análisis a partir de los datos del Censo Nacionalagropecuario 2002. Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, InstitutoInteramericano de Cooperación para la Agricultura. PROINDER. BuenosAires
REAF (2004). Reaf I y II. Anexo IV. Reglamento Interno. Disponible enhttp://www.reafmercosul.org/arquivos/documentos/2009_6_10_14_3_52_pt.zip
REAF (2006). Primer Ciclo. Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA/Brasil),Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE/Brasil), Programa Regional delFondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (Programa FIDAMERCOSUR). Disponible en: http://www.reafmercosul.org/arquivos/publica-coes/2008_11_19_20_3_10_es.pdf (Junio 2010)
REAF (2008). Reaf X. Anexo VI. Matriz Políticas Argentina. Disponible enhttp://www.reafmercosul.org/arquivos/documentos/2009_5_12_12_12_8_pt.zip
SCHIAVONI, Gabriela (2010). “Describir y prescribir: la tipificación de la agricul-tura familiar en la Argentina”, en Manzanal M. y Neiman G. (comp.) Las agri-culturas familiares del Mercosur. Trayectorias, amenazas y desafíos, Edit.CICCUS, en prensa.
SCHNEIDER, Sérgio e NIEDERLE, André (2010). “Estratégias de articulaçãoaos mercados da agricultura familiar” en Manzanal M. y Neiman G. (comp.)Las agriculturas familiares del Mercosur. Trayectorias, amenazas y desafí-os, Edit. CICCUS, en prensa.
SOVERNA, Susana, TSAKOUMAGKOS, Pedro y PAZ, Raúl (2008). “Revisandola definición de agricultura familiar, Serie documentos de capacitación Nº 7,PROINDER, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.Buenos Aires.
TEUBAL, Miguel (1989). “Hambre y Alimentación en la Argentina”. En RealidadEconómica Nº 89. Agosto de 1989. Instituto Argentino para el DesarrolloEconómico. Buenos Aires.
TEUBAL, Miguel (1992). “Hambre y crisis agraria en el ‘granero del mundo’”. EnRealidad Económica Nº 121. Octubre-Noviembre de 1994. InstitutoArgentino para el Desarrollo Económico. Buenos Aires.
TEUBAL, Miguel (1992). “Hambre, pobreza y régimenes de acumulación: Elcaso argentino. En Realidad Económica Nº 111. Octubre-Noviembre de1992. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Buenos Aires
42 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
43
Tensiones y conflictos en la era del Tensiones y conflictos en la era del neocolonialismo de los agronegocios y neocolonialismo de los agronegocios y el cientificismo-tecnológicoel cientificismo-tecnológico
El modelo sojero en Argentina
* Dr. en Biología, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, UniversidadNacional de Córdoba (UNC)
** Lic. en Sociología, Grupo de Estudios Rurales - Instituto de Investigaciones GinoGermani, UBA.
En el contexto histórico que describe este artículo es importantedestacar que el modelo sojero de desarrollo en la Argentina no esotra cosa que la expresión actual de la agricultura capitalista lati-fundista, inserta en el marco de la actual crisis de la modernidad.Este modelo económico de desarrollo ligado con los agronegociosse instaló con fuerza gracias al contexto “propicio y planificado”de la década de los ‘90 en la Argentina, y hoy se expande rápida-mente por otras países latinoamericanos como el Brasil, elParaguay, el Uruguay y Bolivia, con las mismas consecuenciassociales y ambientales que se observan en nuestro país. Además,muchos estudios desmitifican a los agronegocios como grandesproductores de alimentos, empleadores de mano de obra y tecno-logías. Se está generando así, a partir del modelo sojero de desa-rrollo, un mecanismo en el que los pequeños agricultores soninducidos por el mercado a emplear tecnologías y estrategias pro-ductivas insostenibles, donde acciones como la piratería genéticay la privatización de los códigos de la vida no son sólo mecanis-mos de enriquecimiento especulativo del capital ligado con losagronegocios, sino además un verdadero “ecocidio”, un atentadoa la biodiversidad, un suicidio planetario .
Fer nando Bar r i *Juan Wahr en**
44 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Introducción
A partir de la década de 1990comienza a profundizarse en laArgentina un modelo de desarrolloeconómico basado en la produc-ción intensiva del monocultivo dela variedad de soja transgénicaRR (Roundap Ready, por su siglaen ingles), commoditie de altovalor en el mercado internacional(U$ 900 la tonelada en la Bolsa deChicago) (CME, 2010), orientadoprincipalmente hacia la exporta-ción. En efecto, la Argentinavende sólo a Europa alrededor de2.000 millones de dólares anualesen derivados de la soja. Otro actorimportante del esquema de co-mercialización del monocultivo desoja es el mercado asiático (prin-cipalmente China) que, a partir deun aumento del consumo de car-nes rojas en la dieta de su pobla-ción, incrementó la demanda desoja como alimento para el gana-do doméstico (son necesariosaproximadamente 5 kilos de sojapara producir 1 kilo de carne)(Latarroca et al., 2004). En estesentido, cabe resaltar que lasganancias por las exportacionesde soja durante el año 2008 repre-sentaron 25.000 millones de dóla-res (La Nación, 2008a), aproxima-damente un 10% del PIB Nacional(INDEC 2009).
Otro actor importante de estemodelo lo constituyen las empre-sas semilleras y de agroquímicos.Por ejemplo, la semilla de sojatransgénica y el agroquímico quese utiliza sobre la misma (el herbi-
cida glifosato) son producidas porMonsanto, empresa multinacionalque en 2007 llegó a un volumende negocios de 27.000 millonesde dólares en la escala global,compañía que es a su vez seria-mente cuestionada internacional-mente por sus prácticas extorsi-vas y la contaminación del medioambiente (Robin, 2008). Otrosactores importantes que dan sus-tento a la producción masivaintensificada de la soja transgéni-ca son los llamados pools desiembra (fondos de inversión quearriendan grandes extensiones detierra para sembrar soja transgé-nica por medio de los últimosavances agro-tecnológicos) y loscontratistas (sociedades anóni-mas que realizan los contratos eintercambios de servicios para laproducción de cultivos transgéni-cos en gran escala, quienes terce-rizan los servicios de cosecha,siembra y traslado de granos).Ambos en conjunto son responsa-bles de alrededor del 70% de laproducción de granos en todo elpaís (Teubal, 2003; La Nación,2007a).
Para comprender la magnituddel fenómeno de la “sojización” enla Argentina basta con señalarque la producción de soja transgé-nica pasó de 15 millones de tone-ladas en 1996 a más de 50 millo-nes de toneladas en 2008, cu-briendo prácticamente toda lasuperficie de la región pampeana,y avanzando en forma expansivahacia otras regiones del país, fun-damentalmente el noroeste (gráfi-
45El modelo sojero en la Argentina
co Nº 1) (SAGPyA, 2008).Asimismo, la superficie sembradade este cultivo pasó de menos de7 millones de hectáreas en 1996 amás de 19 millones en 2008 (el55% de la superficie cultivada enel país), ubicándose en el podio
mundial de los cultivos transgéni-cos (Suplemento iECO de Clarín,2008a; SAGPyA, 2008). Este pro-ceso incrementó el avance de lafrontera agropecuaria, haciendodesaparecer cientos de miles dehectáreas de bosque nativo por
Gráfico Nº 1. Superficie sembrada de soja en 2007 en la RepúblicaArgentina
46 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
año, por lo que nuestro país regis-tra una de las tasas de deforesta-ción más altas del mundo para lasúltimas décadas (Burkart, 1993;SMAyDS, 2008; Barri y Wahren,2009). Sólo entre las campañas2006-2007 la mancha sojera cre-ció en 500 mil hectáreas, princi-palmente en la región de los bos-ques chaqueños del Noroeste delpaís, en las que hasta hacemenos de una década se desarro-llaban una diversidad de sistemasproductivos y de autoconsumo(Bartra, 2008a).
La lógica de este modelo econó-mico se sustenta sobre el creci-miento de los agronegocios(Giarracca y Teubal, 2008), y hasido denominado como “el mode-lo sojero de desarrollo” (Domín-guez y Sabatino, 2006: 214). Estemodelo de desarrollo, que implicaconsecuencias muy negativaspara el futuro socioambiental delpaís (Silva, 2008; Barri y Wahren,2009; Roa Avendaño, 2009),puede enmarcarse dentro de loque distintos investigadoressociales latinoamericanos deno-minan como “colonialidad delsaber” (Quijano, 2003; Lander,2003; Mignolo, 2003; Grosfoguel,2006). Estos procesos neocolo-niales (Sousa Santos, 2006: 43-58) se sustentan sobre el “cientifi-cismo-tecnológico”, una de lasherramientas fundamentales,junto con la geopolítica de losrecursos naturales y el paradigmadel “desarrollo”, que han dado unnuevo impulso al capitalismo glo-bal en las últimas décadas
(Ceceña y Sader 2002; Teubal,2006).
El modelo sojero de desarrollo en la Argentina,antecedentes y caracterís-ticas generales: de larevolución verde a la era
de los agronegocios
El modelo de desarrollo sojerose encuentra ligado con profun-das y complejas transformacionesdel sistema agroalimentario nacio-nal y mundial de larga data. En lasdécadas de los ‘60 y el ‘70 irrum-pe en el mundo la denominada“revolución verde” (que implicabael uso masivo de fertilizantes,agroquímicos y moderna maqui-naria agrícola), impulsada por laspotencias capitalistas bajo elargumento de que así se lograríauna mayor producción mundial dealimentos (Altieri, 2001; SevillaGuzmán, 2006). En la Argentina,la “revolución verde” fue fomenta-da principalmente por el InstitutoNacional de Tecnología Agrope-cuaria (INTA, creado durante elgobierno militar de 1956), y adop-tada acríticamente tanto por lossectores terratenientes como losmedianos productores pampea-nos y extrapampeanos (tabaco,azúcar, yerba mate, etc.) ligados ala agroindustria (Teubal et al.,2005). Sin embargo, el tiempodemostraría que lo que en reali-dad generó la revolución verde enla Argentina fue un proceso detransformación de las relacionesproductivas del campo (que pasa-
47El modelo sojero en la Argentina
ron a regirse por la lógica produc-tiva de la agroindustria), siendo laconsecuencia directa de estatransformación el deterioro de lascondiciones de vida del campesi-nado (cientos de miles de trabaja-dores rurales y pequeños campe-sinos terminarían expulsadoshacia los suburbios de las gran-des ciudades como Buenos Aires,Rosario y Córdoba) (Giarracca yTeubal, 2005).
Previo al contexto de la revolu-ción verde la soja era un cultivomarginal en el campo argentino,con el proceso de “agriculturiza-ción” que vivió nuestro país amediados del siglo pasado, ymediante el avance de la “doblecosecha” de trigo y soja, esta ole-oginosa comenzó a crecer expo-nencialmente, desplazando enprimer término a la ganadería(Rulli y Boy, 2007), y luego a otroscultivos tradicionales de la regiónpampeana como el sorgo, el trigo,el maíz y el girasol, así tambiéncomo a la producción tambera deSanta Fe y Córdoba (Teubal et al.,2005). El peso relativo de lospequeños y medianos producto-res en este proceso de avancetecnológico y crecimiento de laagroindustria, todavía era impor-tante y las economías regionales,aunque en crisis, mantenían surelativa relevancia dentro delmodelo económico, conteniendo ala población rural, aunque demanera desigual, dentro de esteesquema productivo agroindus-trial (Giarracca y Teubal, 2008).
Por su parte, a partir del golpe de
Estado de 1976 la oligarquíaterrateniente vuelve a tomar con-trol de las políticas agrarias, resti-tuyendo el monopolio sobre lapropiedad de la tierra. A partir deallí se inicia un nuevo proceso deconcentración de la tierra, en elque unas 6.900 familias-empre-sas se quedan con el 49.7 % de latierra de todo el país (35,5 millo-nes de hectáreas) (Lapolla, 2004).Se violentó además el comporta-miento histórico que tenía el sec-tor agropecuario pampeanodesde la industrialización en ade-lante y, fundamentalmente, seprodujo la mayor liquidación gana-dera en la Argentina, reduciendoel stock ganadero en más de 12millones de cabezas, hecho quetiene como contrapartida un incre-mento del área sembrada de soja(Basualdo, 2008).
Se instala así en la Argentina unproceso que transformó el trabajorural tradicional, desarrolladoentre mediados del siglo XIX alXX, que requería la ocupación demano de obra (y por ende deldesarrollo de una importantepoblación rural), hacia un caminode tecnificación de la producciónen el campo, dando paso al llama-do modelo de “agroindustria” yluego al de “agronegocio” (Teubalet al., 2005). Si bien el campoargentino históricamente habíasufrido procesos de dominacióneconómica y dependencia neoco-lonial, la llegada de la agroindus-tria de la mano de la revoluciónverde instalaba una nueva era delcapitalismo agrario, cuyo próximo
48 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
paso, tres décadas después, fuela conformación del modelo del“agronegocio” (Giarracca, 2003).
En efecto, la consolidación delmodelo sojero de desarrollo y losagronegocios comienza a princi-pios de la década de los noventa,cuando se produce una serie detransformaciones tanto institucio-nales como estructurales en elsistema agropecuario argentino.En 1991, el decreto de desregula-ción de la actividad agropecuariaimplicó un giro radical en las polí-ticas públicas en torno del desa-rrollo agropecuario, librando a lasreglas del mercado la regulaciónde la actividad comercial, financie-ra y productiva del sistema agro-pecuario (Giarracca y Teubal,2008). Inspirado en las políticasenunciadas en el Consenso deWashington, el gobierno delentonces presidente Carlos Me-nem introduce los cambios quedesarmaron todo el andamiajeinstitucional que había sostenidoel modelo de desarrollo agrope-cuario desde las décadas de los‘30 y ‘40. Los considerandos delpropio decreto nacional (decreto2284/91) son sintomáticos de lainspiración “librecambista” y de loque se pretendía generar en elámbito rural: “Que la persistenciade restricciones que limitan lacompetencia en los mercados oque traban el desarrollo delcomercio exterior.... afectan lacompetitividad externa de la eco-nomía nacional, poniendo engrave riesgo los logros alcanza-dos por el Gobierno Nacional en
materia de estabilidad y creci-miento.... Que habiendo iniciadola Nación una nueva fase de suhistoria política y económica,caracterizada por el afianzamien-to de los principios constituciona-les en todos los planos y la instau-ración de una economía popularde mercado.... donde los preciosse formen como consecuencia dela interacción espontánea de laoferta y de la demanda, sin inter-venciones distorsionantes y gene-ralmente contrarias al interés delos consumidores”.
En concordancia con estas rece-tas neoliberales aplicadas al sec-tor agrario (que provocaron elendeudamiento y posterior rematede campos de los pequeños pro-ductores, al tomar créditos usura-rios que luego no pudieron afron-tar), el entonces Subsecretario dePolítica Agropecuaria afirmabaque: “en la Argentina deben desa-parecer 200.000 productoresagropecuarios por ineficientes”(Bidaseca, 2007). En efecto, alrealizarse el Censo NacionalAgropecuario del año 2002 la cifrade los pequeños y medianos pro-ductores (poseedores de entre 0,5y 50 has y entre 51 y 500 has, res-pectivamete) había disminuido en82.854 en relación con el censode 1988 (Teubal et al., 2005).
Simultáneamente (y no casual-mente) a la aplicación de estaspolíticas para con el agro, se creaen el ámbito de la Secretaría deAgricultura, Ganadería, Pesca yAlimentos (SAGPyA) la Comisión
49El modelo sojero en la Argentina
Nacional Asesora de Bioseguri-dad Agropecuaria (CONABIA,ente compuesto por representan-tes de distintos organismos esta-tales y del sector privado-empre-sarial), que será la encargada deregular la aprobación de los orga-nismos genéticamente modifica-dos en la Argentina. Cinco añosdespués, en 1996, la Secretaríade Agricultura y la CONABIA auto-rizan (y fomentan) la propagaciónde la soja RR, siendo así el primerpaís en hacerlo oficialmente, sinningún estudio científico que per-mitiera evaluar sus riesgos sobreel ecosistema y la salud de lapoblación (Perelmuter, 2007) seabandona el “principio de precau-ción”, por el cual si aún no se hapodido comprobar que existenriesgos para las personas o elmedio ambiente, se sugiere no uti-lizar masivamente tales avancestecnológicos.
En el año 2004 es autorizada lasemilla transgénica del maíz BT,con lo que la Argentina pasa delmonocultivo sojero a una suertede oligocultivo transgénico entreel maíz BT y la soja RR, querefuerza la dependencia del“paquete tecnológico” de las multi-nacionales de los agronegocios(semillas transgénicas, maquina-rias, agroquímicos, fertilizantes,almacenamiento, logística, servi-cios satelitales, etc.) que, aunquedisminuyen los costos de mano deobra, incrementan enormementelos vinculados con insumos(López Monja et al., 2008).
En este escenario, aumentó en
nuestro país la injerencia de lasmultinacionales semilleras comoMonsanto, Syngenta, y otrasgrandes compañias de origennacional como Biosidus, Bioseresy Aceitera General Deheza, algu-nas de éstas ligadas directamentecon las empresas contratistas ylos pools de siembra. Entre estosúltimos se destacó la empresa“Los Grobo” (que gestiona más de80.000 hectáreas y factura másde 100 millones de dólares anua-les, según puede observarse ensu página web http://www.losgro-bo.com.ar/), cuyo presidente,expuso que “la propiedad no seestá concentrando, lo que se estáconcentrando es el gerenciamien-to. Gracias a este sistema dearrendamientos mucha gentepudo mantener su campo y se evi-taron muchos remates. Nosotrosno tenemos propiedad. Yo soy unsin tierra. El 80 por ciento de loque siembro no es en tierra pro-pia. Acá se destruyó el mito delterrateniente. Cualquier personaque tenga una buena idea y buenmanagment puede sembrar”(Suplemento Cash de Página 12,2004, el subrayado es nuestro).Por su parte, Jorge Scoppa, presi-dente de la Federación Argentinade Contratistas de MáquinasAgrícolas (FACMA), en comenta-rios al diario La Nación (2007b),afirmaba que “se van a seguirabriendo más fronteras agrope-cuarias, como en la provincia deFormosa... en la Argentina toda-vía queda mucho por hacer; tene-mos unos 10 o 15 años más para
50 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
seguir abriendo fronteras como seha hecho en lo últimos años enSantiago del Estero, norte deCórdoba, Chaco, Salta yTucumán”. Estas declaracionessintetizan claramente las nuevaslógicas productivas y empresaria-les que resultan hegemónicas enel nuevo modelo del agronegocioimperante en nuestro país.
Puede afirmarse de esta maneraque ha existido un pasaje de unmodelo agropecuario de desarro-llo agroindustrial, caracterizadopor incluir en la lógica productiva adistintos sectores subalternos delcampo (trabajadores rurales,campesinos, pequeños y media-nos productores familiares, etc.,aunque en un esquema de marca-da desigualdad), a un modelo dedesarrollo del agronegocio, queno sólo profundiza la desigualdad,sino que además fomenta laexclusión social, el desplazamien-to y arrinconamiento de lospequeños productores, campesi-nos e indígenas, a la vez que semuestra altamente perjudicialpara el medio ambiente (Giarrac-ca y Teubal, 2008, Barri yWahren, 2009).
La “colonialidad del saber”y el paradigma “científicista-tecnológico”que sustenta el modelosojero de desarrollo
Debido a las reiteradas crisiseconómicas globales sufridas apartir de mediados del siglo XX,surge como respuesta ideológica
del capitalismo internacional el“neoliberalismo” (Hobsbawn,1998), que intentó ser una nuevaestrategia de lo que Marx llamaba“acumulación por expoliación”(Bartra, 2008b). La aplicación delas políticas neoliberales en lospaíses del llamado tercer mundo,tuvo como resultado directo lamasiva expropiación y privatiza-ción de la tierra y los recursosnaturales, hecho que afectó pro-fundamente las bases materialesde la reproducción social, gene-rando lo que es considerado comoun proceso neocolonial (Harvey,2004, Sousa Santos, 2006). Eneste contexto de expansión capi-talista puede hablarse, entonces,de un nuevo marco de acumula-ción globalizada. Es así comovastas regiones de los paísessubalternos cobraron un valorgeoestratégico para el crecimien-to y el desarrollo del mercadofinanciero internacional, por laposibilidad (prácticamente sin res-tricciones) de utilización de losrecursos naturales y recursos bio-genéticos allí existentes (como loshidrocarburos, la tierra, el agua,los minerales, los bosques, y labiodiversidad en general). Así, los“territorios del sur” se reconvirtie-ron dentro del esquema producti-vo mundial, en el marco de unanueva división internacional deltrabajo y de la producción (Ce-ceña y Sader, 2002).
El desarrollo tecnológico y susaplicaciones en la economía delas sociedades occidentales impu-sieron un nuevo tipo de racionali-
51El modelo sojero en la Argentina
dad científico-técnológica. La agri-cultura industrial supone la cre-ciente artificialización de los pro-cesos biológicos implicados en elmanejo de los recursos, la meca-nización y agroquimización de losprocesos de trabajo, y la conse-cuente mercantilización del proce-so de producción global (SevillaGuzman, 2006). Como señalaSevilla Guzman (2006: 83) “ellosignifica que la agricultura indus-trializada creyó poder artificializarla naturaleza, reproduciéndola através de la ciencia, y por lotanto... configurar la estructura delas sociedades posindustriales”.Así, desapareció la “agriculturacomo forma de vida” de las socie-dades posindustriales y fue susti-tuida por una “agricultura comonegocio”, bajo los esquemasracionalizadores que impone elmercado, donde los agricultoresdejan de participar en la toma dedecisiones, dependiendo cadavez más del sistema de los agro-negocios (Sevilla Guzmán, 2006).
Sin embargo, el desarrollo deestos sistemas productivos basa-dos sobre la mercantilización delos recursos naturales, que nointernalizan los costes ambienta-les ni sociales producidos porellos, posee una responsabilidadcentral en la crisis ambiental queatravesamos en el nivel planetario(Toledo, 1993; FAO, 2008).Además, un modelo de desarrollocomo el que analizamos, basadosobre el monocultivo de sojatransgénica, no sólo provoca“daños colaterales” en el medio
ambiente y los sectores margina-les de nuestra sociedad, sino queademás implica una pérdida derecursos valiosos para nuestrofuturo económico productivo,como el agua y los nutrientes delsuelo, que se van de nuestro terri-torio en magnitudes insospecha-das al exportar los millones detoneladas de granos, y que noscostará muchísimo recuperar(Pengue, 2009). Los modeloseconómicos basados sobre eldesarrollo de los agronegocios nosólo hacen perder soberanía ali-mentaria a sus pueblos (es decir,la posibilidad de producir local-mente los alimentos nativos parael autoconsumo), sino que impli-ca, por la circulación de materiasprimas alrededor del mundo, undespilfarro energético sin prece-dentes (Shiva, 2007). Bien valeaclarar que las leyes de la termo-dinámica no se pueden amoldar alas leyes económicas, cuando enel mundo se acaben los recursosy las fuentes de energía, no habrátecnología capaz de remediar elcolapso que ello ha de provocarpara la humanidad.
Por este motivo desde la ecolo-gía política Enrique Leff (2005)plantea la necesidad de repensarel término “desarrollo sostenible”,que enmascara esta nueva formade apropiación de los territorios ylos recursos naturales en el marcode la globalización. Según esteautor la “geopolítica de la biodiver-sidad y del desarrollo sustentable”no sólo prolonga e intensifica losanteriores procesos de apropia-
52 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
ción destructiva de los recursosnaturales, sino que cambia las for-mas de intervención y apropiaciónde la naturaleza, llevando a sulímite la lógica de la racionalidadeconómica, y produciendo una“homogenización forzada delmundo inducida por la unidad dela ciencia y el mercado... bajo unalógica simplificadora, clasificato-ria... que emplea tecnologíasintensivas y unificantes” (Leff,2005: 47). Un claro ejemplo deello es lo que Armando Bartra(2008b: 68-69) señala como “colo-nialismo genético o segunda revo-lución verde...., donde los nuevosconocimientos de la ciencia no sebasan en los ecosistemas, comoocurrió tradicionalmente por partede los agricultores, sino sobre suscomponentes simples... un com-portamiento contra natura cuyoresultado es que el agricultor yano sólo está obligado a trabajarpara el capital, sino también a tra-bajar como el capital”.
En efecto, lo que hoy denomina-mos neoliberalismo es el discursocristalizado y hegemónico, no sólode un modelo económico, sino deun modelo cultural y civilizatorioque surge con la llamada “moder-nidad” (Lander, 2003: 11). Estecomplejo proceso de universaliza-ción del capitalismo es acompa-ñado de la “colonialidad del saber”(Sousa Santos, 2006), que remitea un complejo entramado social yepistemológico que surge juntocon el capitalismo moderno. Estasnociones nos habilitan a reflexio-nar críticamente, situados desde
el contexto latinoamericano, entorno de los modos de producciónde la ciencia y la tecnología, y delos mecanismos de poder, domi-nación y concentración de lariqueza, así también como a unanoción del saber centrada sobre elpensamiento occidental, íntima-mente ligada con la idea de “desa-rrollo”, por cierto, claramenteexcluyente (Lander, 2003:16).
Es a partir de esta neocoloniali-dad que se construye el saber“científico-tecnológico” de la mo-dernidad, dentro de lo que SousaSantos (2006: 13-33) señala“como un localismo globalizado,que invisibiliza otros saberes quecontribuyen a construir un modelode uso y tenencia de la tierra y losrecursos naturales ligado con lastradiciones de la agricultura fami-liar, la ecología política y los sabe-res y experiencias de campesinose indígenas”. Este conocimientocientífico-tecnológico dominanteaparece como el único legítimo,avalado además por las universi-dades y laboratorios privados deEuropa y Estados Unidos (y susréplicas locales latinoamerica-nas). En este contexto, se desa-rrollan “tecnologías de punta” quecolisionan con saberes ancestra-les, los que, paradójicamente, sonapropiados y explotados por lasmultinacionales y las universida-des del primer mundo a través delpatentamiento de la biodiversidad.Un buen ejemplo son las varieda-des de semillas cultivadas porpequeños campesinos o el uso deplantas medicinales practicado
53El modelo sojero en la Argentina
por comunidades indígenas a lolargo de miles de años, que sonpatentadas por estos centros depoder bajo la lógica del mercadocapitalista (Toledo, 2000).
A partir de estas nuevas colonia-lidades, es como el capital se rea-propia de vastos territorios yrecursos naturales, generandouna nueva territorialización de losmundos rurales, fomentando en elnivel global una “agricultura sinagricultores”, expulsando de susterritorios a miles de familias cam-pesinas e indígenas (Toledo,2000; Bartra, 2008a). En este con-texto los países subalternos nosólo generan materias primaspara el mercado de los paísescentrales, sino que también fun-cionan como reservorio biológicoy genético del desarrollo de laeconomía mundial a cambio de lapérdida de la soberanía económi-ca, política y alimentaria (Ceceñay Sader, 2002). Esta nueva formade colonialidad, basada sobre unsupuesto sustento científico-tec-nológico, excede el plano mera-mente político o económico, hacialas subyacentes lógicas de domi-nación culturales, raciales, sexua-les y de género (Lander, 2003;Quijano, 2003; Grosfoguel, 2006).
En la Argentina, esta coloniali-dad del saber se instaló con fuer-za a mediados del siglo XXmediante la imposición en las uni-versidades nacionales de lo quefue denominado como “cientificis-mo” (Varsavsky, 1969). Las mis-mas comenzaron a incorporar lalógica del Hemisferio Norte para la
producción de conocimiento (pu-blicación en revistas indexadasextranjeras como único método deevaluación del trabajo del investi-gador, formación de profesionalesen países como EUA y los euro-peos, subordinación del desarrollode los laboratorios locales a losdictámenes de los laboratoriosmatrices en el exterior, imposiciónde “prioridades de investigación ydesarrollo tecnológico” por partede organismos multilaterales decrédito, etc.). Por lo tanto, el cien-tificismo generó una dependenciacultural de las formas y sentidosde la producción científica, ligadacon los intereses de las potenciascapitalistas, en detrimento de unaciencia local emancipadora y alservicio de su sociedad (Varsav-sky, 1969). En palabras de OscarVarsavsky (1969: 6), uno de losprimeros investigadores localesen denunciar esta realidad, “elcolonialismo cultural impuesto porel cientificismo fue como un lava-do de cerebro: más limpio y máseficaz que la violencia física”.Cuarenta años después del llama-do de atención de Varsavskysobre el colonialismo cultural queestábamos sufriendo, la realidadindica que éste se ha profundiza-do, incrementando la dependen-cia y la producción de conocimien-to al servicio de intereses ajenos alas reales necesidades de lasociedad Argentina (Kreimer,2006).
En este sentido resulta paradig-mático el proyecto de un complejobiotecnológico del Consejo Nacio-
54 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
nal de Investigaciones Científicasy Técnicas (CONICET) en la pro-vincia de Santa Fe, el CentroRegional de Investigación yDesarrollo Rosario (CERIDER),donde funciona el Instituto deAgrobiotecnología Rosario (INDE-AR) que, con una inversión de 5millones de dólares en infraestruc-tura, alberga a más de 400 beca-rios e investigadores dedicados aldesarrollo científico y tecnológicode la biotecnología. En este pro-yecto participan diversas empre-sas privadas de biotecnologíacomo Biosidus y Bioceres, queaportan las inversiones en infraes-tructura, equipamiento, insumos yfuncionamiento general. El Estadoaportaría solamente los recursoshumanos, y no directrices deinvestigación, formados en lasuniversidades públicas y en el sis-tema científico nacional abonandolos salarios de los becarios einvestigadores del CONICET yotras agencias estatales de pro-moción científica (Clarín, 2005;MINCyT, 2008). Cabe mencionarademás en este contexto, que yaen 2005 el Comité Nacional deÉtica en la Ciencia y la Tecnología(CECTE), del entonces Ministeriode Educación, Ciencia y Tecnolo-gía, emitió una resolución contrael Convenio firmado por el CONI-CET con MONSANTO para eldesarrollo de “premios” a proyec-tos de investigación en el área debiotecnología y medio ambiente(CECTE, 2005).
Estos son ejemplos de una ten-dencia en la cual se naturaliza el
saber científico como el únicoconocimiento viable y universal,es decir, se toma a éste como latendencia espontánea del desa-rrollo del conocimiento humano,aquel que es un conocimientosituado, eurocéntrico, ligado conla tradición científica y tecnológicaque, si bien es válida y ha genera-do importantes aportes a mejorarla calidad de vida de la sociedad,no siempre aparece como elmodelo deseable para el desarro-llo equitativo y sustentable de lamisma (Escobar, 2003; Quijano,2003). Es, entonces, desde estaperspectiva epistemológica de la“colonialidad” que afirmamos queel modelo sojero de desarrollo y lalógica del “agronegocio” junto conel discurso hegemónico científico-tecnológico que lo acompaña ylegitima socialmente actúan comouna nueva forma de colonialidaddel saber, en cuanto invisibilizaotros saberes y otras experien-cias. Saberes y experiencias quea su vez podrían desarrollar unaproducción agropecuaria distinta,que satisfaga las necesidades delconjunto de la sociedad y asegurela soberanía alimentaria, desdeuna alternativa ecológicamenteviable y socialmente justa (Morelloy Pengue, 2000).
El conflicto “campo versus.. gobierno”
El modelo sojero de desarrolloen la Argentina sufrió su primerconflicto en el año 2005, cuandola compañía Monsanto decidió
55El modelo sojero en la Argentina
aumentar por cada cargamentocon granos o harina que llegara apuertos europeos de 3 a 15 dóla-res, en concepto de regalías por el“derecho de patente de la sojaRR”, lo que equivalía a unos 500millones de dólares anuales(Robin, 2008). Ello generó unfuerte enfrentamiento con elgobierno argentino, que decidióno reconocer la patente deMonsanto, comenzando así unaescalada de presiones económi-cas y diplomáticas (principalmen-te a través de la OrganizaciónMundial de Comercio, que actual-mente intenta uniformar el siste-ma mundial de patentes). En elmarco del crecimiento exponen-cial de este modelo de desarrollosojero, surgieron nuevas tensio-nes a partir de la decisión delgobierno argentino, en marzo de2008, de incrementar las retencio-nes a la exportación de soja RR(de un 35% fijas a unas retencio-nes móviles, superiores al 45% enese momento, de acuerdo con elprecio del mercado internacionalde entonces de la tonelada desoja transgénica).
Sorpresivamente, la decisiónanunciada por el Estado nacionalgeneró una fuerte crisis políticainterna en la Argentina que durócasi cuatro meses, desde media-dos de marzo a julio del 2008. Lossectores capitalizados del sectorrural y los agronegocios, denomi-nados “el campo” por los mediosmasivos de comunicación (deno-minación que homogeneizaba avastos sectores rurales incluso
contrapuestos entre sí y que invi-sibilizaba a los actores subalter-nos como campesinos e indíge-nas), realizaron cortes de ruta queprovocaron desabastecimiento dealimentos en las grandes ciuda-des del país, como Buenos Aires,Córdoba y Rosario, generando loque se dio en llamar “el lock-outempresario”. Así se generó unclima de conflicto que fue incre-mentando a medida que el gobier-no argentino decidía no negociarcon los representantes de las enti-dades agropecuarias (a excep-ción de Federación Agraria, lamayoría de ellas históricamenteligadas a la oligarquía terratenien-te argentina, como la SociedadRural y CRA).
Los principales argumentos queesgrimió el gobierno nacional endefensa de la medida adoptadafueron la necesidad de “combatirla sojización” que sufría el país,controlando así la suba interna deprecios de los productos de origenagropecuario (leche, pan, carne,entre otros), y redistribuir parte dela renta extraordinaria obtenidapor los grandes productores desoja (el 70% de la producción desoja se realiza por el sistema dearriendo, lo que hizo que la mayo-ría de los productores movilizadoscontra el gobierno pudieran man-tener los cortes de ruta, ya que lamayoría de ellos no se encontra-ban trabajando en sus campos enese momento). Los argumentosde las entidades del “campo” fue-ron básicamente que la medidaera confiscatoria y que el creci-
56 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
miento económico del país depen-día de la riqueza que generaba elsector agropecuario (sosteniendola llamada “teoría del derrame” entérminos económicos, que fracasóestrepitosamente en la década delos 90’ en la Argentina, y culminócon la crisis social de 2001).Sugestivamente, estas mismasentidades del “campo” poco tiem-po antes del conflicto con elgobierno nacional, se opusieronrotundamente a mejorar las condi-ciones laborales de los peonesrurales y otorgarles la jornada deocho horas de trabajo (Página 12,2008).
Sin embargo, a nuestro enten-der, por las medidas adoptadas ylos discursos esgrimidos desdeuno y otro sector, ni el gobiernonacional ni el “campo” pusieron entela de juicio durante el supuestoconflicto el modelo sojero dedesarrollo en la Argentina. Por locontrario, la discusión de fondopareció centrarse sobre qué sec-tor se quedaba con la mayor pro-porción de la ganancia producidapor el monocultivo masificado desoja transgénica sobre nuestroterritorio. De hecho, los principa-les “gurúes mediáticos” del mode-lo sojero de desarrollo y los agro-negocios auguraban que, fueracuál fuera el desenlace del conflic-to, el escenario de sojización delpaís se aceleraría (Bertello, 2008;Huergo, 2008). Podría pensarse,además, que detrás de los argu-mentos públicamente esgrimidos,existía “otra realidad” de uno yotro lado de los actores en “con-
flicto”. Por el lado del gobiernonacional, la necesidad de recau-dar más fondos para hacer frentea los cerca de 20.000 millones dedólares de deuda externa quedebía enfrentar en el año 2009(La Nación, 2008b), y por el ladodel “campo”, no dejar pasar laoportunidad de convertirse enmillonarios en muy corto tiempo, araíz de la extraordinaria renta quedejaba en esos años la produc-ción intensiva de soja transgénica,donde, por ejemplo, el incrementodel margen bruto de ganancia deeste sector agropecuario en 2008fue un 94% más elevado que en ladécada anterior (Basualdo, 2008).
Finalmente, luego de meses detensión, la resolución que propo-nía el aumento de las retencionesmóviles fue enviada al CongresoNacional, y allí, a pesar de la con-fianza inicial del gobierno, se pro-dujo un virtual empate técnicoentre el oficialismo y la oposición,que fue dirimido maquiavélica-mente por el vicepresidente de laNación (titular de la cámara desenadores) votando en contra desu propio gobierno. Así, culmina-ba una disputa que había divididoy polarizado la opinión pública delgrueso de la sociedad. En agostode 2008, un mes después de fina-lizado el conflicto “campo vs.gobierno”, el Estado volvía a sen-tarse a la mesa de negociacióncon Monsanto. La compañía delos agronegocios pretendía llegara un acuerdo que implicaba unainversión por 125 millones dedólares (entre ellas la instalación
57El modelo sojero en la Argentina
de una nueva variedad de sojatransgénica, la RR2BT), a cambiode que en la Argentina se autori-zara el cobro de regalías a losproductores por el uso de sussemillas transgénicas (Suplemen-to iEco de Clarín, 2008b).
La “derrota” del gobierno signifi-có que ganaran los grandes gru-pos económicos ligados a losagronegocios, y alrededor de4.500 grandes productores desoja transgénica, que vieron incre-mentados sus ingresos en un 11%respecto del año anterior con elmismo esquema de retencionesfijas (Suplemento Cash, Página12 2008b). Sin embargo, y apesar de lo que se suponía, lafranja a la que pertenecen losalrededor de 45.000 denominadosproductores medianos y chicos,concentrados principalmente en la“zona sojera” del país (quienes
conformaron el sector más impor-tante de los cortes de ruta), se vie-ron perjudicados por la pérdida delos beneficios impositivos queestaban incluidos en el proyectodel Ejecutivo debatido en elCongreso Nacional, por lo cualterminaron perdiendo para finesde 2008 aproximadamente un10% más que lo previsto en lafamosa resolución 125 (Dellatore,2008; Miguez, 2008). Cuanto máspequeños los productores soje-ros, más habrían ganado con elproyecto de ley oficial (gráfico Nº2).
Por fuera del “conflicto campoversus gobierno”, y de toda discu-sión medíatica, quedaron los240.000 pequeños productores(con superficies menores a las 50h) dedicados a cultivos diversifica-dos de la agricultura familiar, quie-nes aportan el 50% de lo que se
Gráfico Nº 2. Margen bruto de explotación de soja RR en US$ por hectáreaa diciembre de 2008
Fuentes: Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación yrevista Márgenes Agropecuarios 2008.
250
270
290
310
330
350
Productores de hasta 1500
toneladas
Productores de hasta 750
toneladas
Productores de hasta 300
toneladas
Situación sin sanción del proyecto de ley Situación con sanción del proyecto de ley
58 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
consume en el país en frutas,legumbres, hortalizas, té, yerbamate, etc. (Rofman et al., 2008).Un 40% de ellos se encuentra pordebajo de la línea de pobreza y nisiquiera tuvieron participación enla discusión en ese conflicto.Menos aún se tuvo en cuenta alos cientos de miles de campesi-nos e indígenas del Noroeste, quesufren y disputan en sus territoriosfrente al avance de la fronteraagropecuaria, aquellos que cose-chan productos del bosque o críananimales para autoconsumo y tie-nen una relación especial con latierra porque no la consideran úni-camente un medio para los nego-cios (Toledo, 2000; Bartra,2008a). También se vio perjudica-do el grueso de la sociedad por-que, entre otras cosas, se generóun proceso inflacionario en el mer-cado interno a raíz del encareci-miento de los principales compo-nentes de la canasta básica ali-menticia, provocado por la mermaen la producción de trigo y maíz,cuya superficie sembrada se vioreducida en un 24% y 14% entrelas campañas 1996/7- 2006/7,respectivamente (SGPyA, 2008).
Conclusiones
Desde la década de los ‘60 a laactualidad, en promedio la pro-ductividad mundial por hectárease cuatriplicó de la mano de la“agrotecnología”, lo suficientecomo para alimentar a 8 mil millo-nes de personas (Toledo, 1993;Altieri, 2001). Sin embargo, en el
mismo período el número deseres humanos que pasan ham-bre en el mundo aumentó de 80millones a cerca de 1.000 millones(Sevilla Guzmán, 2006; FAO,2008). Coincidentemente en elmismo período, la denominada“tercera revolución del capital orevolución ambiental” (luego de laagraria y la industrial) (Max-Neef,2001), ha provocado la degrada-ción de los ecosistemas y lasobreexplotación de los recursosnaturales, llevando al planeta a uncolapso de magnitudes insospe-chadas (Costanza et al., 1997).Hoy más que nunca queda en evi-dencia que estas “revolucionesdel capital” no son sino el origende los procesos más destructivosde un sistema económicosocialque, como pronosticaba Marx,“asi como esquilma al obrero,también esquilma la naturaleza....la gran agricultura y la gran indus-tria forman una unidad... la prime-ra devasta y arruina la fuerzanatural del hombre, y la segundala fuerza natural de la tierra”(Bartra 2008b: 60).
En este contexto histórico, esimportante destacar que el mode-lo sojero de desarrollo en laArgentina no es otra cosa que laexpresión actual de la agriculturacapitalista latifundista (Fernandes,2005), inserta en el marco de laactual crisis de la modernidad(Sousa Santos, 2006; SevillaGuzmán, 2006). Este modelo eco-nómico de desarrollo ligado conlos agronegocios se instaló confuerza gracias al contexto “propi-
59El modelo sojero en la Argentina
cio y planificado” de la década delos ‘90 en la Argentina, y hoy seexpande rápidamente por otraspaíses latinoamericanos como elBrasil, el Paraguay, el Uruguay yBolivia, con las mismas conse-cuencias sociales y ambientalesque se observan en nuestro país(Goldfarb, 2007, Rulli y Boy, 2007;Robin, 2008). Además, muchosestudios desmitifican a los agro-negocios como grandes producto-res de alimentos, empleadores demano de obra y tecnologías(Rolando García 1988, Toledo1993, Altieri 1999, Sevilla Guz-mán 2006). Se está generandoasí, a partir del modelo sojero dedesarrollo, como plantea Ar-mando Bartra (2008b: 73, 83-84)“un mecanismo en el que lospequeños agricultores son induci-dos por el mercado a emplear tec-nologías y estrategias productivasinsostenibles, donde accionescomo la piratería genética y la pri-vatización de los códigos de lavida no son sólo mecanismos deenriquecimiento especulativo delcapital ligado con los agronego-cios, sino además un verdadero“ecocidio”, un atentado a la biodi-versidad, un suicidio planetario”.
Paradójicamente, el sostén ide-ológico del modelo sojero dedesarrollo estuvo avalado no sólopor sus impulsores, como el grupoLos Grobo, socio de Monsanto,quienes argumentan que los agro-negocios son el “nuevo paradigmade la sociedad del conocimiento”(Grupo los Grobo, 2009), sino queesta noción que sostiene que los
nuevos conocimientos de la bio-tencología se aplican para el “biencomún” ha sido sistemáticamentesustentada por altos funcionariosdel Estado de los últimos gobier-nos, y miembros de institucionescomo el CONICET y el INTA, yhasta de las universidades nacio-nales, como la Escuela paraGraduados de la Facultad deAgronomía de la UBA que, porcierto, posee importantes conve-nios de investigación y formaciónprofesional con Monsanto (FA-UBA, 2008). En efecto, es tan sin-tomático el componente de colo-nialidad del saber basado sobre elcientificismo-tecnológico, queincluso gobiernos populares comoel venezolano de Hugo Chávez oel boliviano de Evo Morales,ambos con importantes lazos conmovimientos indígenas y campe-sinos muy críticos a los agronego-cios, permiten, y en algunos casosfomentan, este tipo de modeloeconómico de desarrollo basadosobre los agronegocios y los cult-vos transgénicos.
Sin embargo, hay que destacarque esta “segunda revoluciónverde”, a diferencia de la primera,no es impulsada principalmentepor los Estados capitalistas cen-trales, sino por las multinacionesdel agronegocio. Su herramientapara aplicar estas políticas es la“biotecnología”, desarrollando asíuna guerra silenciosa contra lospequeños campesinos y las eco-nomías tradicionales de todo elmundo (Toledo, 2000, Shiva,2007). Así se ven directamente
60 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
afectados la mayoría de los con-sumidores y los pueblos de lospaíses subalternos, que se con-vierten en rehenes de los mono-polios del agro, perdiendo susoberanía alimentaria al ser obli-gados a consumir lo que éstosproducen (incluso aún cuandoestos productos puedan ser noci-vos para su salud) (Altieri, 1999).
Combatir el neocolonialismocientifico-tecnológico no implicacombatir la tecnología per se,sino, como bien señala ArmandoBartra (2008b: 52), comprenderque “el problema del capitalismomoderno no radica tanto en la pro-piedad de los medios de produc-ción como en la naturaleza deesos medios, que está determina-da por que su propósito es la valo-rización y esto los lleva a la espe-cialización e intensificación pro-ductiva, es decir a la erosión de ladiversidad humana y natural”.Ante este proceso ecodestructivofundado sobre la racionalidadeconómica, como bien señalaEnrique Leff (1998: 142) “hay quecontraponer un principio ecotec-nológico de producción orientadopor otros objetivos y valores, esdecir, generar en todo caso unatecnología de procesos y no deinsumos”. Este nuevo modeloeconómico de desarrollo, comobien plantea Walter Pengue(2009) desde la economía ecoló-gica, debe basarse sobre otralógica de cálculo que internalicelos costos socioambientales, ypermita un desarrollo armónico dela vida de nuestra sociedad pre-
sente y futura con su medio natu-ral.
El modelo sojero de desarrolloen la Argentina se ha instaladocon más fuerza que nunca y no seavizoran posibilidades de cambioa futuro, más allá de la resistenciaque le plantean diversas organiza-ciones indígenas y campesinas(entre ellas el movimiento campe-sino e indígena), junto con unpequeño sector urbano conforma-do por intelectuales y activistassociales y ambientales. Con eltriunfo de los grandes grupos eco-nómicos que concentran laganancia de la producción delmonocultivo de soja transgénica,lejos quedaron las chances deque la Argentina construya uncamino de real sustentabilidad entérminos ambientales sociales yeconómicos. Para construir estaalternativa resulta imprescindiblecomenzar a transitar el camino deluso racional y planificado denuestros recursos naturales, en elmarco de un indispensable orde-namiento territorial, que promuevaa la vez las economías regionalesy la soberanía alimentaria.
A pesar de la oportunidad perdi-da en la crisis de 2008 de contra-rrestar el modelo sojero de desa-rrollo, queda como saldo el hechode que en el país se haya instala-do “el debate”, generando una re-politización de la sociedad argen-tina respecto del modelo económi-co de desarrollo a seguir (habili-tando incluso análisis críticos pre-vios sobre la “sojización”, que se
61El modelo sojero en la Argentina
encontraban invisibilizados), yque, a pesar de la desinformaciónreinante (instalada sugestivamen-te por los grandes medios decomunicación asociados con losagronegocios), se pueda debatirsobre la producción de soja trans-génica y otros monocultivos, eluso de los recursos naturales, larealidad del “otro campo”, la con-centración de la riqueza y las desi-
gualdades sociales en el marcode nuestra dependencia político-económica bajo esta nueva formade colonialidad que sufrimos, y lasperspectivas y consecuencias queuna u otra decisión de Estado, o lamovilización social en defensa delos intereses comunes, puedenacarrear en este sentido sobre lavida del pueblo argentino.
AGRADECIMIENTOS: A Miguel Teubal, Norma Giarracca, NormaFernández y Juan Barri por sus oportunos comentarios sobre el artícu-lo. A Tamara Perelmuter y Yamila Goldfarb por la valiosa informaciónque nos brindaron en el desarrollo de este trabajo.
Bibliografía
Altieri, Miguel A. 1999 Agroecología: bases científicas para una agricultura sus-tentable. Nordan (Ed.), Montevideo. 338 Pp.
Altieri, Miguel A. 2001. “Biotecnología agrícola. Mitos, riesgos ambientales yalternativas”. En: Sociología, capitalismo y demografía. Morata (Ed.),Madrid.
Bartra, Armando. 2008a. “Argentina: ¿hacia una agricultura sin agricultores?”.En: La Jornada del campo, 15 de enero, México.
Bartra, Armando. 2008b. El hombre de hierro: los límites sociales y naturales delcapital. UNAM (Ed.), México.
Basualdo, Eduardo. 2008. Conflicto agrario. Tierra, oligarquía, tecnología y dis-tribución del ingreso. En: Jornadas de Debates organizada por CartaAbierta, Biblioteca Nacional, Buenos Aires.
Barri, Fernando & Wahren, Juan. 2009. “El modelo sojero de desarrollo en laArgentina: consecuencias sociales y ambientales en la era de los agrone-gocios”. En: XXVII Congreso ALAS, Buenos Aires.
Bertello, Fernando. 2008. “Pese a todo, se sembrará más soja que nunca”. EnLa Nación, 14 de julio, Buenos Aires.
Bidaseca, Karina. 2007. “Interrogando la posibilidad de un mundo sin sujetos.Colonas y colonos de cereal, caña y algodón: cultura y política en unaarqueología de los mundos rurales”, Documento de Trabajo N° 50, Institutode Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires.
Burkart, R. 1993. “Nuestros bosques norteños. Desvalorización y deterioro”.Realidad Económica Nº 114/115. pp 26.
62 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Ceceña, Ana E. y Sader, Emir. 2002. La Guerra Infinita: Hegemonía y terrormundial. CLACSO (Ed.), Buenos Aires.
CME Group. 2010. Soybeans futures. En: <http://www.cmegroup.com>.Comité Nacional de Ética la Ciencia y la Tecnología (CECTE). 2005.
Recomendaciones e informes. En: <http://www.cecte.gov.ar>.Costanza, R.; R. d´Arge; R. de Groot.; et al. 1997. “The value of the world
ecosystem services and natural capital”. Nature, 387:253-260.Decreto 2284/91 “Desregulación económica” (Buenos Aires), 31 de octubre. En:
< h t t p : / / i n f o l e g . m e c o n . g o v . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e x o s / 5 0 0 0 -9999/7539/texact.htm>.
Domínguez, Diego y Sabatino, Pablo. 2006. “Con la soja al cuello: crónica de unpaís hambriento productor de divisas”. En: Alimonda Héctor (comp.) Los tor-mentos de la materia, aportes para una ecología política latinoamericana,CLACSO (Ed.), Buenos Aires.
Escobar, Arturo. 2003. “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿glo-balización o postdesarrollo?”. En: Lander, Edgardo (Comp.) La colonialidaddel saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanasCLACSO (Ed.), Buenos Aires.
FAO. 2008. Action on Food Crisis. En: <http://www.fao.org>.FAUBA. 2008. “Fundamentos de la especialización en agronegocios y alimen-
tos de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA”.En: <http://epg.agro.uba.ar>.
Fernandes, Bernardo M. 2005. “Movimientos socio-territoriales y movimientossocio-espaciales”,Observatorio Social de América Latina Nº 16, BuenosAires.
García, Rolando. 1988. Deterioro ambiental y pobreza en la abundancia pro-ductiva: el caso de la Comarca Lagunera. Centro de Investigación y deEstudios Avanzados del I.P.N. e IFIAS (Eds.), México.
Giarracca, Norma. 2003. “Radiografía del capitalismo agrario”. En: Le Mondediplomatique, Nº 47, Buenos Aires.
Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (coord.) 2005 El campo argentino en laencrucijada. Alianza (Ed.), Buenos Aires.
Giarracca, Norma y Teubal, Miguel. 2008. “Del desarrollo agroindustrial a laexpansión del agronegocio: el caso argentino”. En: Campesinado yAgronegocio en América Latina, CLACSO (Ed.), Buenos Aires.
Goldfarb, Yamila. 2007. A luta pela terra entre o campo e a cidade: as comunasda terra do MST, sua gestação, principais atores e desafios. Tesis deMaestria, Universidade de São Paulo (Brasil), Faculdade de Filosofia Letrase Ciências Humanas, Departamento de pós-graduação em GeografiaHumana.
Grosfoguel, Ramón. 2006. “La descolonización de la economía política y losestudios postcoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colo-nialidad global”, Tábula Rasa N°4, Bogotá.
63El modelo sojero en la Argentina
Grupo los Grobo. 2009. Visión de la empresa. En:<http://www.losgrobo.com.ar/>.
Harvey, David. 2004. Novo Imperialismo, Loyola (Ed.), São Paulo. Hobsbawn, Eric. 1998. Historia del siglo XX, Grijalbo Mondadori (Ed.). Buenos
Aires.Huergo, Héctor. 2008. “El nuevo escenario acelera la sojizacion”, Clarín
(Buenos Aires) 6 de julio.Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 2009. Cuentas Nacionales,
Serie Histórica, Producto Bruto Interno 2001. En: <http://www.indec.gov.ar>.Kreimer, Pablo. 2006. “Ciencia, Universidad e Investigación”. En: Nomadas
(Universidad Central de Colombia), N° 24.
La Nación 2007a (Buenos Aires) 7 de abril.
La Nación 2007b (Buenos Aires) 8 de agosto.
La Nación 2008a (Buenos Aires) 27 de junio.
La Nación 2008b (Buenos Aires) 29 de agosto.Lander, Edgardo. 2003. “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”.
En: Lander, Edgardo (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo yciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, CLACSO (Ed.), BuenosAires.
Lapolla, Alberto. 2004. Problemática de la expansión del monocultivo de SojaTransgénica -RR- y otros cultivos genéticamente modificados en laArgentina, El Cid (Ed.), Buenos Aires.
Latarroca, Martín; Martínez, Maximiliano y Montero, Hugo. 2004. “Hambre en elpaís de la tierra. Imparable proceso de concentración en el campo argenti-no”, Le Monde Diplomatique, Nº 62.
Leff, Enrique. 1998. Ecología y capital, racionalidad ambiental, democracia par-ticipativa y desarrollo sustentable, Siglo XXI (Ed.), México.
Leff, Enrique. 2005. “La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustenta-ble. Economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiaciónsocial de la naturaleza”, Observatorio Social de América Latina N°17,Buenos Aires.
López Monja, Carolina; Perelmuter, Tamara y Poth, Carla. 2008. “El avance dela soja transgénica”. En: ¿Progreso científico o mercantilización de la vida?Un análisis crítico a la biotecnología agraria en la Argentina, Centro Culturalde la Cooperación (Ed.), Buenos Aires.
Max-Neff, Manfred. 2001. Desarrollo a escala Humana, Nordan (Ed.),Montevideo.
Míguez, Daniel. 2008. “Como seguir después del efecto Cleto”,Página 12(Buenos Aires) 23 de Julio.
64 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Mignolo, Walter. 2003. “La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferiooccidental en el horizonte colonial de la modernidad”. En: Lander, Edgardo(comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.Perspectivas latinoamericanas, CLACSO (Ed.), Buenos Aires.
Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación (MINCyT). 2008. Desarrollo delcomplejo biotecnológico de Rosario. En <http://www.mincyt.gov.ar/noti_rosario.htm>.
Morello, Jorge y Pengue, Walter. 2000. “Economía ecológica y biodiversidad:Un enfoque desde el sur”, Realidad Económica Nº 173:149-154.
Organización Mundial de la Salud (OMS). 2008. Informe sobre riesgos para lasalud de los OGM. En: <http://www.oms.org/>.
Página 12 2008 (Buenos Aires) 22 de junio. Pengue, Walter. 2009. Fundamentos de economía ecológica, Kaicron (Ed.),
Buenos Aires. Perelmuter, Tamara. 2007. 2El Acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual
(TRIPs) y el nuevo modelo agroalimentario argentino. Sus incidencias sobrela autonomía de los productores agrarios”, Congreso LASA 2007, Montreal.
Quijano, Aníbal. 2003. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y AméricaLatina”. En Lander, Edgardo (comp.) La colonialidad del saber: eurocentris-mo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas , CLACSO (Ed.),Buenos Aires.
Revista Márgenes Agropecuarios. Soja 08/09 con resultados inciertos.Noviembre de 2008. Buenos Aires, Argentina.
Roa Avendaño, T. 2009. “Crisis alimentaria ¿crisis del desarrollo?”, RealidadEconómica. Publicado 28/8/2009.
Robin, Marie-Monique. 2008. El mundo según Monsanto, Arte (Ed.), Paris.Rofman, A; García, A; García, L.; Lampreabe, F.; Rodríguez, E. y Vázquez
Blanco, JM. 2008. “Subordinación productiva en las economías regionalesde la posconvertibilidad. Crecimiento económico y exclusión social en loscircuitos del tabaco, la vid, el azúcar, el algodón y el olivo”, RealidadEconómica Nº 240: 97-132.
Rulli, Jorge y Boy, Adolfo. 2007. “Monocultivos y monocultura: la pérdida de lasoberanía alimentaria”. En: Repúblicas Unidas de la soja: realidades sobrela producción de soja en América del Sur, Scorza (Ed.), Buenos Aires.
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA). 2008.Informes sobre superficie de cultivos sembrados en la Argentina. En:<http://www.sagpya.mecon.gov.ar>.
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMAyDS). 2008.Informes sobre deforestación de bosque nativo en Argentina. En:<http://www.ambiente.gov.ar>.
Silva, María A. 2008. “Los desafíos de la Argentina en torno del crecimientorural a espaldas del medioambiente y la salud”, Observatorio de laEconomía Latinoamericana Nº 92: 1-31, Buenos Aires.
65El modelo sojero en la Argentina
Shiva, Vandana. 2007. Las nuevas guerras de la globalización, Popular (Ed.),Madrid.
Sousa Santos, Boaventura de. 2006. Renovar la teoría crítica y reinventar laemancipación social, CLACSO (Ed.), Buenos Aires.
Suplemento Cash Página 12 2004 (Buenos Aires) 25 de abril.
Suplemento Cash Página 12 2008b (Buenos Aires) 10 de agosto.Suplemento Cash Página 12 2009 (Buenos Aires) 8 de febrero.
Suplemento iECO de Clarín 2008a (Buenos Aires) 19 de septiembre.
Suplemento iEco de Clarín 2008b (Buenos Aires) 28 de agosto.Teubal, Miguel. 2003. “Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario
argentino”, Realidad Económica Nº 196, Buenos Aires.Teubal, Miguel; Domínguez, Diego y Sabatino, Pablo. 2005. “Transformaciones
agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agroalimentario”.En: Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (coord.) El campo argentino en laencrucijada. Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad, Alianza(Ed.), Buenos Aires.
Teubal, Miguel. 2006. “El proceso de globalización y la escasez de recursosnaturales: nueva etapa del capitalismo”, Suplemento Cash, Página 12(Buenos Aires) 31 de diciembre.
Toledo, Víctor. 1993. “Modernidad y ecología: la nueva crisis planetaria”,Ecología Política N° 3.
Toledo, Víctor. 2000. La paz en Chiapas. Quinto Sol (Ed.), MéxicoVarsavsky, Oscar 1969 Ciencia, política y cientificismo Centro Editor de
América Latina (Ed.), Buenos Aires.
66
Experiencias
* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XXVII Congreso Internacional de laAsociación Latinoamericana de Sociología, realizado en Buenos Aires del 31 de agosto al 4 deseptiembre de 2009.
** Licenciada en Sociología (UBA), Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA), becaria doc-toral del CONICET con sede en el CEIL-PIETTE [email protected]
Para comprender la dinámica del desarrollo de la organización gremial es imprescindibledar cuenta de la relación siempre dinámica entre la dominación y la resistencia en el espa-cio de trabajo. La organización de los trabajadores y la corporación empresarial componenun vínculo estructuralmente contradictorio, en el que las acciones de cada parte condicio-nan y moldean el accionar de la otra, y en el que el objetivo de fondo es conservar la ini-ciativa política para ganar terreno en la disputa por el control del espacio de trabajo. Desdeesta perspectiva, este trabajo propone aproximarse a la comprensión de la dinámica ytransformaciones de la dominación social en un proceso micro, analizando las reconver-siones de las estrategias empresariales en función de los acontecimientos políticos gene-rados desde la práctica sindical al interior de la empresa Metrovías, concesionaria deltransporte subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que dicho caso reúne unconjunto de particularidades que dan cuenta de su potencialidad para reflexionar en tornode esta problemática, en la medida en que tiene lugar al interior de un tipo de empresa pri-vatizada paradigmático de los cambios en las relaciones del trabajo en las últimas déca-das, a la vez que se trata de un sector cuya organización sindical ha sido particularmenteexitosa en las luchas por sus reivindicaciones. Frente al avance de estos procesos reivin-dicativos, a lo largo de los años, la empresa ha ido desarrollando distintas estrategias paracontrarrestar la incidencia de la organización colectiva, que abarcaron desde políticas decoerción directa hasta técnicas orientadas a la fidelización e implicación afectiva de los tra-bajadores. Precisamente serán las causas, modos y consecuencias de estas transforma-ciones el objeto privilegiado de nuestra indagación.
Patr i c ia Ventr i c i**
Ensayo y error: la reconversiónEnsayo y error: la reconversiónde las estrategias empresarialesde las estrategias empresarialesen la disputa política en la disputa política en el espacio de trabajo.en el espacio de trabajo.Metrovías y el cuerpo de delegados deMetrovías y el cuerpo de delegados deSubterráneos de Buenos Aires*Subterráneos de Buenos Aires*
67El cuerpo de delegados de Metrovías
Introducción
La dinámica de desarrollo de laorganización gremial y sus deve-nires son imposibles de compren-der por fuera de la relación siem-pre dialéctica entre la disciplina yla resistencia en el espacio de tra-bajo. La organización de los traba-jadores y la corporación empresa-rial componen un vínculo estructu-ralmente contradictorio y en ten-sión, en el que las acciones decada parte condicionan y moldeanel accionar de la otra, y en el queel objetivo de fondo es conservarla iniciativa política para ganarterreno en la disputa por el controldel espacio de trabajo.
El caso de la empresa Metrovíasy su vínculo con el Cuerpo dedelegados del subterráneo (CD)resulta especialmente sugestivopara observar este dinamismoque caracteriza a las relacionesde poder en el ámbito del trabajoy que se expresa en un movimien-to constante en el que cada unode los actores va ideando, ensa-yando, poniendo en práctica dis-tintas estrategias de acuerdo conel accionar del otro y a cómo se vaconfigurando la correlación defuerzas en cada momento especí-fico.
En este punto, la trayectoria deMetrovías a lo largo de los añosde crecimiento del CD resultasumamente interesante, en espe-cial por la diversidad de tácticaspuestas en juego y fundamental-mente por la notable reconversiónde sus estrategias en función de
los acontecimientos políticosgenerados desde la práctica sindi-cal.
En el marco de esta disputa, esnecesario aclarar, entra en juegola intervención del sindicato ofi-cial, que ostenta la representacióncolectiva del sector (la UniónTranviarios Automotor), que hadesempañado un papel insoslaya-ble en la confrontación CD-empresa, en la medida que histó-ricamente la política rectora de laUTA fue la de establecer unaalianza estratégica con Metrovías.Este pacto tácito de mutua conve-niencia se selló bajo el objetivocomún de neutralizar la incidenciapolítica del CD en el lugar de tra-bajo. La desarticulación del CDsignificaría para ambas partespoder retomar el control político,en el caso de la empresa, del pro-ceso productivo y en el de la UTA,de la organización sindical debase.
Dentro de la complejidad quepresenta el proceso de puja políti-ca que señalamos, en este artícu-lo proponemos en particular elanálisis del singular derrotero depolíticas empresariales (desde elinicio de su gestión, a partir de laprivatización hasta la consolida-ción del CD, diez años después)orientadas al control de la fuerzade trabajo, reparando especial-mente en los puntos de inflexiónque reconoce este recorrido y loscambios que sobrevinieron encada etapa.
El caso del subterráneo es a lavez un caso testigo de ciertos pro-
68 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
cesos y un caso de carácterexcepcional respecto de otros. Setrata de un espacio de trabajoque, durante la década de losnoventa, sufrió las drásticas trans-formaciones que vinieron de lamano de la oleada privatizadoraneoliberal pero que, al mismotiempo, logró articular, a partir dela conformación de un colectivosindical de base, una respuestapolítica inédita en ese contexto.Así, en contraposición con lasinterpretaciones que consideranque la reacción frente al avancedel proceso flexibilizador de losnoventa en los espacios de traba-jo estuvo signada por la resigna-ción y la pasividad por parte de lostrabajadores, en el caso del subte-rráneo es claro que se ha podidohacer una elaboración distinta,que habilitó el despliegue de unaestrategia de resistencia activasostenida en el tiempo. Buenaparte de esa capacidad para sos-tener políticamente la experienciacreemos que ha radicado en sucorrecta lectura política de las ver-sátiles estrategias de la empresay por tanto, en su posibilidad dereaccionar a tiempo. A la vez,algunos de sus principales límitesy desafíos como organizacióntambién radican en el reto de rein-ventar sus prácticas para afrontarestas políticas cambiantes.
Ensayos, estrategias, reconversiones
El pasaje de la empresa al ámbi-to privado implicó una reformula-ción radical de la organización y
las relaciones al interior del lugarde trabajo. Como en la granmayoría de las empresas de servi-cios públicos, la privatización sig-nificó una reducción brutal de laplantilla estable de trabajadores yuna reestructuración organizativadiseñada en función de la intro-ducción de políticas de flexibiliza-ción en términos técnico-organi-zacionales, funcionales y -enmenor medida- salariales, quedelinearon una impronta empre-sarial fuertemente disciplinaria.Bajo el discurso de la eficiencia, eldesarrollo profesional, la producti-vidad y la modernización -contra-puestos al anquilosamiento de laera estatal- se llevó adelante unareconversión total de la empresaque reconfiguró de lleno la dinámi-ca de las relaciones laborales.
En la primera etapa inmediata-mente posterior a la privatización,la política de la empresa estuvocaracterizada por una estrategiaclásica, explícitamente ofensiva yde carácter abiertamente represi-vo, centrada sobre la persecucióna los activistas a través de ame-nazas, aislamiento de su grupo detrabajo, descuentos importantísi-mos e injustificados en sus sala-rios, sanciones disciplinarias yempeoramiento de sus condicio-nes de trabajo, entre otras cosas.A medida que el CD fue fortale-ciendo su capacidad de represen-tación y movilización entre los tra-bajadores, el cambio en las rela-ciones de fuerza neutralizó laestrategia fundada sobre la coer-ción directa, retando a la organi-
69El cuerpo de delegados de Metrovías
zación empresarial a repensarotros modos de intervención. Lossucesivos conflictos ganados porel CD, especialmente desde elaño 2000 en adelante, fuerondegradando simbólicamente lafigura de autoridad de la empresa;desterrado el despido como ins-trumento disciplinador, y en elmarco de los avances del CD enla disposición de las condicionesde trabajo, la capacidad de impo-ner decisiones por parte de laempresa se veía notablementerebajada.
El cambio de dirección en laspolíticas de la empresa se mani-festó, en un primer momento, através del rediseño de la estructu-ra del Departamento de Relacio-nes Laborales, reforzando su rolcomo articulador entre el Área deRecursos Humanos -encargadade bajar las directivas políticas delGrupo-, las gerencias operativasde las distintas líneas y sectores,la UTA y el CD. Esta reformula-ción implicó a su vez, una mayorpresencia en los lugares de traba-jo de representantes de esteDepartamento destinados a unafunción de mediación. Conjun-tamente, otro de los recursos queempezó a ponerse en prácticadespués de los conflictos gremia-les fue la reorganización del orga-nigrama de puestos de trabajo,descentralizando las jefaturas,multiplicando la presencia desupervisores y redistribuyendo alpersonal para disipar los focos deactivismo. Esta táctica de la rees-tructuración como medio para ero-
sionar la organización colectivafue implementada por la empresaen varias oportunidades, tanto demanera extendida como en casosaislados y constituye una técnicasiempre vigente para desactivarnúcleos de organización.
Esta serie de modificaciones sevieron acompañadas, al mismotiempo, por un notorio cambio deactitud por parte de Metrovías,que paulatinamente deja ensegundo plano el perfil coercitivoque caracterizaba a las relacioneslaborales para dar lugar a un esti-lo de gestión orientado a mejorarla imagen de la empresa entre lostrabajadores; este cambio de polí-tica se materializó en cierto mejo-ramiento de las condiciones dedesempeño del trabajo cotidiano(servicios básicos antes ausentescomo agua potable, sillas acol-chadas, jabón y papel higiénico,etc.) y la moderación en el tratohacia los empleados. Después delos conflictos que dieron lugar a laimplementación de la jornadareducida y la incorporación de lostrabajadores de las empresas ter-cerizadas al convenio de UTA, elcambio de estrategia empresarialse profundizó.
En el Plan Estratégico para losrecursos humanos de Metrovíasdel año 2005 se presentan losprincipales lineamientos de lanueva apuesta de la empresa. Elacceso a este documento decarácter privado nos permitióconocer un primer desarrollo con-cerniente al diagnóstico y luego el
70 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
planteo de los ejes de acción prio-ritarios a mediano plazo y algunasde las implementaciones concre-tas a desarrollar en consecuencia.
En la primera parte, bajo el títulode Reflexiones generales sobre elestado de situación, se lleva ade-lante una caracterización de lasrelaciones laborales al interior delsubte en la que se postula que lacrisis de liderazgo por parte de laempresa y la crisis de la autoridadcomo valor son los principalesobstáculos para consolidar elnuevo modelo empresarial supe-rador que intentan promover paraafrontar la pérdida de la iniciativapatronal. Contamos con personalde base idóneo para realizar sustareas, pero a veces poco dis-puesto para actuar como quere-mos, continúa diciendo el texto yla clave de esa escasa predisposi-ción se ubica, de acuerdo conesta lectura, en la falta de recono-cimiento personal a la labor indivi-dual de cada trabajador:
Para evitar conflictos las relacionesdeben ser cooperativas, para lo cuallos empleados deben percibir que suaporte a la empresa recibe una retri-bución proporcional (...) Cuando elreconocimiento personal no estápresente, se maximiza la demandade otras retribuciones1. Por eso lasbuenas relaciones laborales sonnecesarias, y además, son un buennegocio.2
El análisis continúa con unaindagación acerca de la imagen
que los trabajadores tienen de laempresa. En la sección Cómo nosven desde adentro aparece unarecopilación de citas supuesta-mente textuales de dirigentes delCD, a través de las cuales seintenta ilustrar el avance de la inci-dencia de estos dirigentes entrelos trabajadores, y la consiguientedegradación de la imagen y capa-cidad de mando de la empresa.Entre otras, se publican lassiguientes, referidas a diversosítems:
El personal “El discurso anti-empresa ha caladohasta la médula en la inmensa yabrumadora mayoría de la gente, yestá claro que el que pelea recibe surecompensa.”El cuerpo de delegados“Por distintas vertientes el Cuerpode Delegados ha sabido tomarpoder y lo muestra ostentoso, con locual su prestigio aumenta, y cadavez llega a más compañeros.”Los delegados y la gente“Se puede ver a muchos de los vie-jos compañeros, a los besos coneste Cuerpo de Delegados al que lesupo temer. De ser los loquitos quelos llevarían a una aventura y de allía la calle, se han convertido en losgarantes de la continuidad laboral.”Consecuencias “Esto ha sentado las bases de unanueva conciencia, la que parecedecirles a todos, se puede, sepuede´.”
1 Subrayado en el original.2 Plan Estratégico para los Recursos Humanos, publicación interna de Metrovías, año
2005.
71El cuerpo de delegados de Metrovías
El futuro “Este Cuerpo de Delegados puedeser derrotado. Entre sus enemigosmás poderosos está su soberbia, laque los puede matar si la empresahace los ajustes necesarios, claroestá.”
Estas frases, presentadas comode carácter temerario, vendrían afuncionar como muestra y corro-boración de la crisis de conduc-ción a partir del avance de lapopularidad y adhesión hacia elCD, y fundamentalmente comoilustración de las posibles amena-zas que esta situación suponepara la parte empresarial. En fun-ción de este diagnóstico, se plan-tea la necesidad de generar uncambio fundado sobre una políticapensada a largo plazo y se esta-blecen los objetivos generales dela nueva estrategia. Las tres líne-as directrices se vinculan con elrefuerzo del liderazgo, la cons-trucción de un vínculo de confian-za con los empleados y en contra-rrestar el desarrollo del CD, objeti-vo enunciado como poner límitesa la influencia negativa.
En lo que respecta a los dos pri-meros aspectos, es interesanteobservar cómo el eje del trabajopolítico está fuertemente orienta-do a interpelar al trabajador, no yano desde su identidad como tal,sino en el plano afectivo, comoindividuo y desde el punto de vistadel vínculo personal. Así, paraapuntalar el liderazgo (convertir-nos en guía de la gente) y recupe-rar el control, los ejes vectores
son construir un vínculo de con-fianza con la gente a partir demejorar la comunicación, reforzarlas relaciones personales, enta-blar relaciones con la familia, ygenerar una interacción cotidianay participativa.
Para desestructurar el armadopolítico organizativo del CD, losobjetivos expuestos son másduros, de tinte más clásicamentedisciplinario, como invadir el espa-cio físico, apoyar a la conducciónde cada sector y recuperar el con-trol del día a día. Al mismo tiempo,también se promueve la forma-ción de líderes alternativos afinesa la empresa -como por ejemploactivistas que respondan a la diri-gencia de UTA o empleados liga-dos con el área de RecursosHumanos- para disputar la con-ducción que ejercen los delega-dos del CD.
Esta diferenciación en el planteode los objetivos se explica a partirde la caracterización del personalque los inspira. Los trabajadoresson definidos en función de trestipos de empleados, para cadauno de los cuales se dispondríanpolíticas específicas. Vale la penadestacar los tres arquetipos utili-zados: los apóstoles, los merce-narios y los terroristas. Se trata deuna caracterización retomada deun renombrado libro en el mundode los administradores de perso-nal denominado Servicios y bene-ficios. La fidelización de clientes yempleados. La inteligencia emo-cional en los negocios (Huete,
72 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
1996). Desde esta perspectiva, loque se mide es la pertenencia, laidentidad y la interiorización de lafilosofía de la empresa. Veamos acontinuación de qué modo carac-teriza la empresa a los tres arque-tipos: el terrorista sería aquel quetiene muy poca satisfacción y pre-senta también muy poca motiva-ción en la integración a la empre-sa, el que conspira contra susintereses y adopta una actitudnegativa. Dentro del perfil, seincluye principalmente a los tra-bajadores más comprometidoscon la actividad sindical (delega-dos, activistas y simpatizantescercanos al CD) que son asumi-dos como permanentes sabotea-dores del proyecto organizacionalde la empresa. Por lo contrario, elapóstol es el empleado que tomauna actitud positiva, ideal y que
tiene un alto nivel de motivación eidentificación con la empresa. Elmercenario, arquetipo que estaríarepresentando a la mayoría de lostrabajadores, se caracteriza poruna actitud signada principalmen-te por la indiferencia. Se trata deuna falta de implicación y compro-miso tanto -y en igual medida-hacia la propuesta de integraciónde la empresa como a la militanciadel colectivo gremial. Pero a lavez, su carácter de mercenariostambién enfatiza cierta disponibili-dad desideologizada, es decir, lodefine como un conjunto de traba-jadores dispuestos a alinearseeventualmente en uno u otrobando en función, estrictamente,de sus intereses individuales einmediatos.
Como muestra el gráfico Nº 1,de estas propiedades característi-
Gráfico Nº 1
Fuente: Plan Estratégico para los recursos humanos, publicación interna de Metrovías,
73El cuerpo de delegados de Metrovías
cas de cada tipo de trabajador sedesprende una estrategia especí-fica por parte de la empresa: losterroristas deben ser excluidos,los mercenarios incluidos y losapóstoles fidelizados. En funciónde esta caracterización, el seg-mento de trabajadores que laempresa disputa es el de los mer-cenarios, en tanto los apóstolesya fueron conquistados y se asi-milan afectivamente con la empre-sa y los terroristas son concebidoscomo un virus que puede contami-nar al resto de los empleados.
Este procedimiento puedeencuadrarse dentro las técnicasdisciplinarias de diferenciaciónpor estigmatización (Montes Cató,2004). Estas técnicas operan gra-cias a la valoración del trabajadora partir de un solo atributo. Se leasigna a la persona una serie decaracterísticas asociadas quetienden a desvalorizarlo y a gene-rar un descrédito amplio. Si bien elestigma se refiere a una caracte-rística, no puede ser comprendidoen tanto atributo en sí mismo sinoque está inscripto en determina-das relaciones, es decir el estigmaresponde a una construcciónsocial que se realiza de él. ErvingGoffman (1989), plantea que eltérmino estigma se utiliza parahacer referencia a un atributo pro-fundamente desacreditador; perolo que en realidad se necesita esun lenguaje de relaciones, no deatributos. Un atributo que estig-matiza a un tipo poseedor puedeconfirmar la normalidad de otro y,
por consiguiente, no es ni honrosoni ignominioso en sí mismo(Goffman, 1989: 13). Estas cons-trucciones no permiten ver al otrocomo una totalidad sino quequeda reducido a un rasgomenospreciado socialmente, eneste caso menospreciado en elmarco de las creencias que buscaimponer la empresa.
La política de exclusión, dirigidaprioritariamente hacia los delega-dos y activistas cercanos al CD,estará basada fundamentalmentesobre el despliegue de variadosrecursos para lograr el aislamien-to de estos referentes del conjun-to de sus compañeros. Distintastácticas se pusieron en marcha eneste sentido. Por un lado se repo-tenció la política de persecución alos delegados y activistas a travésde sanciones salariales, suspen-siones, negación de ascensos,traslados y la judicialización de lasprotestas en las coyunturas deconflicto abierto, que desembocóen el procesamiento penal devarios de los representantes delCD. Así explica estos procedi-mientos uno de los delegados:
Normalmente la empresa cuandoprevé un conflicto baja a todas lascabeceras con un escribano, máqui-nas de fotos, filmadoras. Comienzaa filmar el paro y comienza a llamarpersona por persona para ver siestán de paro o no (...) En estosmomentos están imputados unos 80compañeros del conflicto del 14 dejulio del año pasado (...) La empresageneró una denuncia diciendo queinterrumpimos el normal funciona-
74 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
miento con el cargo de “interrumpirel transporte público” y en una líneapor roturas de material.3
En combinación con estos ata-ques también tiene lugar una polí-tica de intento de cooptación indi-vidual de los delegados a travésdel ofrecimiento de beneficios per-sonales tales como plus salaria-les, ascensos, puestos de trabajopara familiares, licencias extraor-dinarias y todo tipo de prebendaspara lograr neutralizar o sacar aldelegado del lugar de trabajo.
Buena parte de la implementa-ción de la estrategia de exclusiónfue asignada al Departamento deRelaciones Laborales, reactivadouna vez más a partir del nuevoplan y cuyas principales funcionesse abocan a la “contención gre-mial”, la negociación colectiva, larepresentación ante los sindicatosy los organismos externos -comoel Ministerio de Trabajo o elGobierno de la Ciudad- y la políti-ca disciplinaria. La nueva configu-ración le designa también la tareade apoyar a los responsables decada sector a través de la presen-cia permanente en todas las líne-as.
A su vez, también los nuevosmecanismos de reclutamiento depersonal fueron pensados comoun recurso para desalentar o debi-litar la organización gremial. Eneste aspecto, Metrovías fue ensa-yando a lo largo del tiempo laincorporación de distintos perfilesde ingresantes supuestamente
“no conflictivos”, cuya característi-ca común era el requisito de notener ningún tipo de experienciade sindicalización previa y reunircaracterísticas que los perfilabancomo empleados “dóciles”. Estaestrategia abarcó tanto la elecciónde trabajadores jóvenes práctica-mente sin trayectoria laboral,mujeres de mediana edad, fami-liares de empleados jerárquicosde la empresa y trabajadoresrecomendados del sindicato(UTA). En los hechos concretos,esta táctica no resultó muy efecti-va; pasado el primer tiempo detrabajo, lejos de la pretendida leal-tad a la empresa, el comporta-miento de estos grupos de traba-jadores demostró ser tan hetero-géneo como el del resto.
Otro de los elementos en los quetrabajó fuertemente la empresapara desgastar al CD fue la políti-ca de comunicación hacia losusuarios y la opinión pública engeneral. Especialmente en losconflictos de los últimos años,Metrovías asumió un rol muy acti-vo denunciando a los delegadosdel CD como saboteadores y agi-tadores partidarios aislados sinrepresentación, a través de propa-ganda gráfica en el subte, solicita-das en los diarios y declaracionesa los medios radiales y televisivos.El argumento del transporte sub-terráneo como servicio públicobásico imprescindible fue utilizadoreiteradamente para desacreditarel derecho a huelga de los emple-
3 Entrevista a delegado de la línea B, sector boletería.
75El cuerpo de delegados de Metrovías
ados, al tiempo que también seintentó deslegitimar los reclamosde los trabajadores presentándo-los como los empleados con losmejores sueldos del país. Muchosdelegados reconocen la efectivi-dad de este discurso que se insta-ló en el sentido común de almenos una buena porción de lasociedad capitalina:
Fue muy efectiva esa campaña, elproblema es que no es verdad.Ahora, la persona que viene desdeLa Matanza a trabajar a Once por800 pesos por 14 horas ve en el dia-rio que no puede viajar en el subteporque hay un grupo de locos queganan 4.500 pesos y quieren ganarmás y evidentemente que lo primeroque piensa es que sos un loco.4
En este punto, la empresa enten-dió tempranamente la importanciade suscitar el rechazo del públicoa las medidas de fuerza; tergiver-sando usualmente las razones delos conflictos y con el apoyo gene-ralizado y rotundo de los mediosde prensa -que en su mayoríademonizan sistemáticamente alCD- ha venido ganando acabada-mente la batalla por el consensodel público usuario. Esta reflexiónremite inmediatamente a la discu-sión por la incidencia en la con-tundencia y efectividad de lasacciones colectivas del CD delcarácter de sector estratégicoclave del subte en el transporte dela ciudad. En este sentido, algu-nas posturas un tanto reduccionis-tas sostienen que la capacidad de
lograr las reivindicaciones porparte del CD se explica funda-mental y casi exclusivamente porsu rol estratégico e imprescindiblepara el funcionamiento de la ciu-dad. Si bien es cierto que la posi-bilidad de paralizar las arteriasmás importantes de la ciudad, porlas que circulan un millón cuatro-cientas mil personas a diario, leotorga al CD una capacidad dis-ruptiva inestimable, de impactoinmediato, también puede decirseque constituye un arma de doblefilo, considerando el nivel de pre-sión que deben soportar dirigen-tes y trabajadores para sostenerla interrupción del servicio. El grannivel de exposición del sector, a lavez que les garantiza una reper-cusión contundente, genera que,cada vez que se lleva adelanteuna huelga, los trabajadoresdeban enfrentarse con una estra-tegia agresiva de desgaste articu-lada por varios actores, incluyen-do a los voceros de la empresa,los principales medios nacionales,los dirigentes de la UTA y,muchas veces, funcionarios degobierno que agitan un discursode fuerte deslegitimación que,como decíamos antes, ha tenidouna importante adhesión por partedel público usuario. A esto sesumó, sobre todo en los conflictosde la última etapa, una política demilitarización del lugar de trabajo,con presencia de policía e infante-ría para evitar que los delegadoscorten las vías y las formaciones
4 Entrevista a delegado de la línea B, sector tráfico.
76 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
puedan ser manejadas por perso-nal jerárquico.
“Las buenas relaciones laborales son un buennegocio”. El programaEsencia
Paralelamente a esta batería derecursos que componen la políticade exclusión hacia el sector de losterroristas, el Departamento deRecursos Humanos de Metrovíasdelineó, como señalábamosantes, una política de inclusiónpara crear sentido de pertenenciaentre los denominados mercena-rios y afianzar la fidelización delos apóstoles.
La gran innovación en este planofue la creación del Área deServicios a las Personas, a travésdel cual se puso en práctica elprograma corporativo Esencia,marcando un giro radical en lagestión de las relaciones con elpersonal por parte de la empresa.Una de las delegadas dice, res-pecto a este viraje empresarial:
Es una locura pensar en un lugardonde siempre estés teniendo quepelear, en algún momento alguientiene que parar. La otra parte tieneque reaccionar, recibís cachetazos,cachetazos, en algún momentodecís “bueno, cambio”. Eso fue loque le pasó a la empresa, dijo cam-bio, cambio del todo. Y así, muestrootra cara, y además no le digoMetrovías, le pongo otro nombre, se
llama Esencia el cambio.5
De acuerdo con lo que el PlanEstratégico prescribe, las princi-pales responsabilidades del Área,-conformada por profesionales dedistintas disciplinas como psicolo-gía, sociología, trabajo social,etc.- se refieren a la contenciónindividual, asistencia social, orien-tación a ingresantes y tutoría,educación, incentivos, vínculo conla familia, y creación de una línea0-800 RRHH para alcanzar unacomunicación fluida, abriendocanales para cualquier tipo deconsultas y comentarios de lostrabajadores. Se estipula, conesta finalidad, la presencia de unrepresentante por línea, ademásde la instalación de oficinas deapoyo en dos puntos fijos en algu-nas estaciones cabecera.
En una entrevista reciente,Charly Pérez, uno de los referen-tes históricos del CD, esboza elsiguiente análisis:
En el subte hay un 20 por ciento decompañeros decididos a luchar afondo, mientras que otro 20 por cien-to teme perder el trabajo, se refugiaen la burocracia y acepta las arbitra-riedades de la patronal. El asunto esdarse una política para el 60 porciento que queda en el medio.6
Precisamente esta también es,como veíamos a partir de lascaracterizaciones, la lectura ela-borada por la empresa, y es enpos de la disputa por la filiación de
5 Entrevista a delegada de la línea A, sector boletería.6 “Fue un paro formidable”, entrevista a Charly Pérez, disponible en el sitio
Metrodelegados (www.metrodelegados.com.ar)
78 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
esa mayoría dudosa y fluctuanteque cobra sentido la necesidaddel cambio en la actitud empresa-ria. Para captar a los mercenarios,Esencia viene desplegando unconjunto de políticas de seduccióno de atracción que abarcan desdefacilidades extraordinarias para laobtención de créditos bancarios,financiación para la compra deelectrodomésticos, viajes, crédi-tos, promociones con descuentospara actividades y productos, cur-sos y servicios personales de dife-rente índole, hasta la organizaciónde actividades recreativas y even-tos sociales gratuitos para fechasespeciales (por ejemplo el día dela madre o el niño) para promoverla integración de la familia. Elobjetivo de fondo de estas activi-dades está puesto en ir generan-do un vínculo de tipo afectivo eindividualizado entre el trabajadory la empresa. Una delegada des-cribe cómo perciben muchos delos trabajadores este cambio desituación:
La empresa empieza a verse como“la empresa buena”, da posibilida-des que decís “uy, mirá que bueno”(...) antes la empresa te trataba mal!Vos ibas y le decías “mirá, necesitoun adelanto, después lo ... NO”. Yahora te dan adelanto de sueldo yencima te dan el préstamo quenecesitás. O sea, cambió, y empe-zaron a actuar con personas, o sea,la empresa a personas.7
Otro de los ejes sobre los que seconcentró el nuevo programa fue
el diseño de una nueva política decomunicación interna, adoptandouna estrategia mucho más invasi-va -como la califica una delegada-que se tradujo en la puesta en cir-culación de dos publicacionesinternas (Notivías y Comunicán-donos) y la saturación de las car-teleras institucionales en los espa-cios de trabajo con propuestas dediferente índole de la empresahacia los trabajadores.
La empresa empezó a generarámbitos de discusión con los traba-jadores, a mandarles comunicacio-nes a sus casas, libritos, revistas. Atratar de presentar a la empresacomo una empresa más amigable yde esa forma empezar a desdibujarla línea que hay entre los trabajado-res y las patronales.8
En términos generales, a la horade analizar esta política en con-junto, lo que se pone de manifies-to es que la empresa lleva adelan-te una reconversión profunda delos fundamentos de su política degestión de la fuerza de trabajo yempieza a desarrollar (además desostener ciertas políticas de cortedisciplinario) una mirada integraldel control, que va más allá de laconfrontación con lo gremial y quese propone y sostiene en la pene-tración en la vida de los trabajado-res por fuera del trabajo. En lugarde diseñar políticas específicasorientadas a ganar terreno en laconfrontación con el colectivo gre-mial, la empresa cambia el eje yapunta a que la desarticulación de
7 Entrevista a delegada de la línea A, sector boletería.8 Entrevista a delegado de la línea B, sector tráfico.
79El cuerpo de delegados de Metrovías
la militancia gremial sea una con-secuencia inevitable de un proce-so político mucho más radical:ganar la implicación afectiva delos trabajadores.
En función de esta estrategia, laempresa supo, en primer lugar,detectar, apropiarse y potenciarredes y espacios de sociabilidadgenerados previamente por elcolectivo, y utilizarlos a favor deun mejoramiento de su imagen yla internalización de sus valores.
Metrovías copió muchas cosas quehacía la gente, la fiesta de fin deaño, del día del niño, las ayudas (...)nos copiaron a nosotros, lo quenosotros hacíamos.9
Pero, al mismo tiempo, ensegundo lugar, nos interesa des-tacar la capacidad de lectura queha tenido la empresa de losmodos de vida de sus trabajado-res. Entender el tipo de vincula-ción de éstos con el consumo, eltiempo libre, los medios de comu-nicación, la familia, la salud, etc.es el elemento clave que le hapermitido construir dispositivos(espacios, actividades, instrumen-tos comunicacionales) eficaces enfavor de su política de fidelización.
Indudablemente, la reformula-ción llevada adelante por laempresa reacomodó el entrama-do de relaciones dentro del ámbi-to de trabajo, obligando a la orga-nización sindical a pensar asimis-mo su propia reformulación. Esteproceso supone redefinir, a partirdel nuevo escenario, el modo de
intervenir del CD en la disputa porganar políticamente la adhesiónde los trabajadores, lo cual nece-sariamente conlleva el desafíopendiente de resolver el interro-gante político acerca de cómo sehace para desactivar una ofensivapatronal cuando ésta no es cen-tralmente represiva, sino que seasienta sobre una estrategia decontrol y cooptación a través de laimplicación afectiva. En este sen-tido, la conversión empresarial através de los dispositivos antesmencionados estableció la nece-sidad de repensar el contenido ylas formas de la práctica sindical.De alguna manera, es posibledecir que la lucha histórica del CDcontra la empresa y la UTA fuegenerando una identidad construi-da sustancialmente a partir delrechazo y la negación de las prác-ticas de estos actores, mientrasque la nueva etapa requiere, paracontrarrestar con eficacia el avan-ce de la lógica empresarial, expli-citar afirmaciones, es decir, defini-ciones positivas del tipo de organi-zación política y sindical que elCD se propondría ser. Esto impli-có, en cierta medida, la emergen-cia de la problemática de ampliarlos márgenes de la tarea gremialde manera de tender a conformarun tipo de acción sindical que tras-cienda lo meramente reivindicati-vo y abarque otras dimensionesde la vida de los trabajadores. Laraíz de estos cuestionamientos serefleja en las reflexiones de unode los delegados:
9 Entrevista a delegado de la línea B, sector boletería.
80 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Ellos vieron los campos débiles yempezaron a trabajar en este senti-do; igual la gente, en sí, en general,no vendió su alma al diablo por ir ajugar un campeonato de fútbol deEsencia de Metrovías, pero sí empe-zó a mirar de alguna forma, también,la cuestión sindical con otros ojos.Porque veía que no todo es sola-mente las seis horas y salario sinoque otros aspectos de la vida del tra-bajador no estaban cubiertos.10
Así, la sofisticación de la estrate-gia empresarial demanda una res-puesta que, lejos de una reacciónmecánica tradicional, capte lanovedad del movimiento y la parti-cularidad de este reposiciona-miento. Como han señalado mu-chos autores (Lahera Sánchez,2000; Moreno, 1992; Jobert yRozemblatt, 1985) este tipo depolíticas empresarias no tienden,como erróneamente se presume,a destruir necesariamente el sindi-cato, sino su estrategia de poder.Esto no supone ni siquiera des-truir el colectivo de trabajo, sinorecrearlo sobre formas nuevas envinculación directa con la empre-sa. La organización sindical se veobligada entonces a repensar suespecificidad para repotenciar sucapacidad de iniciativa social.Frente a esta política de promoverlos lazos de afiliación entre los tra-bajadores y entre ellos y la empre-sa en función de los intereses delcapital, el actor sindical se ve obli-gado a registrar ese reposiciona-miento de los actores y la reconfi-guración de las relaciones de
poder para estar en condicionesde detectar nuevos ejes de con-flictividad y diseñar nuevas formascapaces de canalizarlo en benefi-cio de sus objetivos de poder. Endefinitiva, se trata de la lucha porredescubrir y reapropiarse delconflicto. Estas políticas del nuevomanagement, que enfatizan ladimensión cooperativa del vínculoentre el capital y el trabajo, pro-mueven una individualización dela relación laboral que atentaseriamente contra las posibilida-des de generar una identidadcolectiva y lazos de solidaridadentre los trabajadores (Stolovich yLescano,1996; Cunninghan, Hy-man y Baldry,1996; Perrileux,2004). La meta estaría puestaentonces, en resignificar las con-signas y generar condiciones parala construcción de un nuevo senti-do de pertenencia.
Notas finales
A modo de cierre, quisiéramosresaltar algunos aspectos quecreemos pueden ser productivospara retomar en posteriores análi-sis. En principio, nos pareceimportante profundizar una pers-pectiva analítica que se afane encaptar -en el marco de las relacio-nes de poder al interior del espa-cio de trabajo y los procesos delucha entre el Capital y el Trabajo-el dinamismo que estos procesos,como toda relación de carácterpolítico, necesariamente encie-
10 Entrevista a ex delegado de la línea A, sector tráfico.
81El cuerpo de delegados de Metrovías
rran. En este sentido, rescatamosuna mirada que enfatice las com-plejidades, contradicciones, re-configuraciones y vaivenes de losprocesos relacionales intentandodar cuenta de los matices y lasambigüedades que se presentanmás que de recorridos pretendida-mente lineales.
Por otra parte, nos interesaseñalar nudos problemáticos queel caso pone de manifiesto, en unnivel micro, pero que ciertamentepueden pensarse como problemá-ticas comunes con otras experien-cias, en mayor escala. En estepunto, cabe detenerse particular-mente en los fundamentos de lareconversión de las políticas degestión de la fuerza de trabajo yen las implicancias que esto supo-ne para el colectivo sindical.
El giro empresarial supuso elpasaje de una política prominen-temente disciplinaria (aunque semantengan prácticas de este tipopara determinados segmentos detrabajadores “problemáticos”) auna dominación centrada sobre elcontrol a partir de la interpelaciónafectiva al trabajador en tanto per-sona, es decir, por fuera de suidentidad particular de trabajadorasalariado. La maquinaria queinstrumenta estas políticas defidelización se basa principalmen-te sobre la creación de redes yespacios de sociabilidad para lostrabajadores (actividades, eventossociales, cursos, talleres, juegos,fiestas, etc.) que son diseñados,gestionados, pensados por la
empresa, pero que justamente tie-nen lugar en los espacios y tiem-pos de la vida del trabajador porfuera de la empresa. Así, el capi-tal empieza a ensayar una estra-tegia más integral para la interna-lización de sus valores y sus nor-mas y crea un terreno propiciopara eso, crea un mundo al que eltrabajador sienta que pueda per-tenecer y que, sobre todo, sientaque lo puede contener. De ahíque la contención y el apoyo seanobjetivos reiteradamente presen-tes en la descripción de los objeti-vos del Departamento de Recur-sos Humanos para lo cual, enton-ces, adquiere un rol central la ins-trumentación de una política decomunicación invasiva que “acer-que” al trabajador a la empresa yestablezca una relación fluidaentre ambas partes.
Precisamente, este viraje en lasestrategias del capital para alcan-zar la docilidad de su fuerza detrabajo abre una segunda proble-mática compleja acerca de la rea-decuación de la acción gremial eneste nuevo contexto. Frente a unnuevo esquema de dominación,no sería viable seguir respondien-do con estrategias y recursos quequizá resultaban eficaces en unorden anterior. La necesidad detrascender el espíritu meramentereivindicativo y avanzar incluyen-do prácticas que se vinculen conotras dimensiones de la vida delos trabajadores se presentacomo un desafío ineludible de lanueva etapa. La capacidad de lec-
82 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
tura y de reacción política sobreeste punto (y la falta de rigidezque esto demuestra), de la cual elCD ha venido dando señales, son
claves para poder pensar, primerola supervivencia y luego el des-pliegue de esta experiencia deresistencia.
Bibliografía
CUNNINGHAM, I., J. HYMAN Y C. BALDRY (1996), “Empowerment: the powerto do what?” en Industrial Relations Journal, vol. 27, Nº 2.
GOFFMAN, E. (1989): Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu Ediciones,Bs. As.
HUETE, L. M. (1997): Servicios y beneficios. La fidelizacion de clientes yempleados. La inteligencia emocional en los negocios, Deusto, Bilbao.
LAHERA SÁNCHEZ, A. (2000), “La emergencia de nuevos modelos producti-vos: la participación de los trabajadores y la fabricación del consentimientoen la producción”, en Revista de Dialectología y tradiciones populares, tomoLV, cuaderno segundo.
MONTES CATÓ, J. (2004): “Disciplina y acción colectiva en tiempos de trans-formaciones identitarias. Estudio sobre las mutaciones en el sector de tele-comunicaciones”, en Battistini, O. Compilador, El trabajo frente al espejo.Continuidades y rupturas en los procesos de construcción identitaria de lostrabajadores. Prometeo. Bs. As.
MORENO, O (1992)., “¿Los trabajadores todavía tienen necesidad del sindica-lismo? (Hacia un nuevo enfoque de las relaciones del trabajo y el papel delsindicalismo)”, en Nuevo paradigma productivo, flexibilidad y respuestassindicales en América Latina, Neffa, J. C. (coord.), Trabajo y Sociedad, Bs.As.
PÉRRILLEUX, T. (2004), “Idéologie managériale et resístanse à l´aliénation”,Sociologia del lavoro, Nº 95.
STOLOVICH, L. Y LESCANO, G. (1996), “El desafío de la calidad total o cuan-do los sindicatos se sienten atacados”, Revista Latinoamericana deEstudios del Trabajo, año 2, Nº 4.
83
Cambios recientes en el rolCambios recientes en el roldistributivo del Estado.distributivo del Estado.El impacto de la intervención pública sobre laEl impacto de la intervención pública sobre ladesigualdad de ingresos personales (2001-2006)*desigualdad de ingresos personales (2001-2006)*
Parte II**Parte II**
Estado y sociedad II
* Una versión preliminar ha sido presentada en el VIII Congreso de la AsociaciónArgentina de Estudios del Trabajo (2007). Los autores agradecen los valiosos comen-tarios y sugerencias de Horacio Chitarroni y Ana Kukurutz a versiones anteriores, exi-miéndolos de cualquier responsabilidad por aquellos errores u omisiones que el lectorencuentre.
** La parte I de este trabajo se publicó en el número 254 de Realidad Económica. *** Sociólogo y politólogo, docente investigador UBACyT de la FCS, UBA
([email protected]).**** Economista ([email protected]).
Durante la década de 1990 la retirada del Estado dedistintos órdenes de intervención configuró un escena-rio en el que el bienestar de la población tendió a estargobernado casi con exclusividad por los avatares delmercado. En el marco de los cambios que siguieron alabandono de la convertibilidad -entre los que es posibleincluir el retorno de la inflación, las nuevas iniciativasen materia de política social y los diversos intentos porrecomponer los ingresos de los asalariados y los pasi-vos- reviste interés la evaluación del rol distributivo del
Gabr i e l Calv i ***Elsa Cimi l l o****
cual el Estado tendió a desentenderse en la etapa anterior.El presente trabajo tiene por objetivo explorar el impactodel accionar estatal sobre la distribución del ingreso enlos últimos años, a partir de la evaluación de su interven-ción en distintas esferas: política de ingresos, políticasocial y fiscalización de los precios internos. Entre lasconclusiones se señala una sensible revitalización -poste-rior a la devaluación- del accionar estatal en materia redis-tributiva, que se manifestó en forma temprana en la políti-ca social -desde la implementación, en 2002, del PlanJefes y Jefas de Hogar- y más tardíamente, en la políticade ingresos -con las progresivas actualizaciones del sala-rio mínimo y el haber jubilatorio mínimo-. Por su parte, lasmedidas destinadas a contener la inflación parecen habercontribuido (progresivamente) a saldar la brecha entre lasdispersiones de los ingresos nominales y reales de loshogares, brecha abierta por el efecto de la devaluaciónsobre los precios internos. No obstante esta importantereversión del autismo estatal de la década de los ‘90, seseñalan también las dificultades aún persistentes en estamateria.
84 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
85Rol distributivo del Estado
III. Política social ydesigualdad de ingresospersonales
Una de las herramientas a travésde las cuales el Estado actúa enforma directa (es decir, no media-da por el mercado) sobre las con-diciones de vida de la poblaciónes la política social. Esta dimen-sión del accionar estatal incluye,por cierto, un relativamente vastorepertorio de modalidades deintervención que van desde la pro-visión de bienes y servicios al con-junto de la población sin distinciónalguna (salud, educación) hasta laasistencia directa (mediantetransferencias monetarias o enespecie) a determinados sectoresconsiderados vulnerables. No sincorrer el riesgo de sobresimplificarla cuestión, podemos afirmar queambas formas polares del accio-nar estatal se corresponden con ladiferenciación que los especialis-tas del campo establecen entrecomponentes universales y focali-zados de la política social, cuyagravitación varía según los mode-los de desarrollo vigentes en cadaetapa. Hecha esta salvedad, cabe
considerar que en este trabajosólo intentaremos evaluar elimpacto distributivo del compo-nente focalizado de las políticassociales.
III.1. Política social y transferencias estatales
Las iniciativas estatales en mate-ria de intervención social orienta-das a subsidiar el ingreso de loshogares de menores recursos tie-nen una historia bastante recienteen nuestro país, que puederemontarse a la década de 1980:el Programa Alimentario Nacional(PAN) y el seguro de desempleodiseñados por el gobierno de latransición democrática constitu-yen los principales antecedentes.1
Sin embargo, es desde los prime-ros años de la década de 1990cuando esta forma de interven-ción tendió a cobrar mayor rele-vancia. Tras el objetivo de “preve-nir y regular las repercusiones delos procesos de reconversión pro-ductiva y de reforma estructuralsobre el empleo”,2 entre otros tan-tos, la primera forma reglamenta-da que asumió la flexibilización
1 Cf. Cortés, R. y A. Marshall, op cit. El PAN, que había sido creado en 1984, constitu-yó la iniciativa de mayor alcance realizada durante el gobierno radical en materiasocial y consistía en la distribución mensual de cajas de alimentos equivalentes al30% de los requerimientos alimentarios de una familia tipo. Este “programa de emer-gencia” es presentado por los especialistas como la primera iniciativa incorporada enforma orgánica al sistema de políticas sociales de la Argentina y representaba unreconocimiento explícito de la creciente importancia del fenómeno de la pobreza en elpaís. Cf. Lo Vuolo, R. y A. Barbeito (1998), La nueva oscuridad de la política social.Del Estado populista al neoconservador (Miño y Dávila Editores, Ciepp, BuenosAires); Grassi, E., et al. (1994), Políticas sociales, crisis y ajuste estructural (EspacioEditorial, Argentina).
2 Cf. art. 2° de la ley 24.013, Boletín Oficial de la República Argentina del 17/12/91.
86 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
del mercado de trabajo en los ‘90-ley Nacional de Empleo- ponía demanifiesto un oscuro pronósticoen torno al destino que le espera-ría a buena parte de la poblacióncomo resultado de la reestructura-ción económica en curso. A pesarde los altos costos en materia definalización de la relación laboralque imponían las normas enton-ces vigentes3 -que ulteriormenteserían alteradas, en general, per-judicando a los trabajadores-, elproblema de la reconversión pare-cía involucrar, por lo menos en loque puede desprenderse del textomismo de la Ley de Empleo, nosólo a futuros integrantes del mer-cado de trabajo, sino también aquienes ya habrían transitado lasfilas del empleo registrado y esta-ble -trabajadores estatales cesan-teados y desempleados inscriptosen la Red de Servicios de Empleo.Un rediseñado seguro de desem-
pleo de carácter contributivo4 -delque quedaban excluidos los traba-jadores rurales, los del sectorpúblico y los no registrados- y pro-gramas de empleo para los llama-dos grupos especiales de trabaja-dores5 estarían destinados a aten-der las necesidades de los even-tualmente excluidos en el procesode reconversión.6
Pero la gravitación de este tipode transferencias estatales sobrelas condiciones de vida de loshogares se ha intensificado nota-blemente durante los últimos añosa raíz de la puesta en marcha delPlan Jefes y Jefas de HogarDesocupados (en adelante PJJH).El PJJH fue implementado en elsegundo trimestre de 2002 -en elmarco del altamente conflictuadoabandono de la convertibilidadmonetaria- con el objetivo degarantizar un ingreso mínimo (de150 pesos) a los jefes y jefas de
3 Cf. Beccaria, L. Y P. Galín (2002), Regulaciones laborales en Argentina. Evaluación ypropuestas (OSDE-CIEPP, Argentina).
4 Cabe considerar que, en términos estrictos, el seguro de desempleo implementado en1991 no es una política social focalizada: su carácter contributivo lo distingue de lasrestantes transferencias monetarias o de especie. No obstante esta salvedad, el hechode que su finalidad sea paliar situaciones de vulnerabilidad de los asalariados hadeterminado que decidamos incorporarlo en este punto del análisis, a la par de otrastransferencias estatales destinadas a grupos igualmente vulnerables.
5 Cf. Título IV y Título III (cap. 3), respectivamente, de la ley 24.013, op. cit.6 A partir del año 1993 -y con mayor fuerza desde 1997 cuando se decreta el estado de
emergencia laboral- se fueron desarrollando numerosos programas, de dependencianacional y/o provincial. Se calcula que durante el período 1991-2000 se han imple-mentado -de manera sucesiva- más de veinte programas de empleo transitorio y capa-citación laboral. Para nombrar sólo algunos: Programa Intensivo de Trabajo -PIT-,Emprender, Trabajar -en sus versiones I, II, y III-, Forestar, Servicios Comunitarios,Barrios Bonaerenses, Programa de Asistencia Solidaria, Asistir, Programa deEmergencia Laboral -PEL-, etc. Cf. Pautassi, L. (2000), “El impacto de las reformasestructurales y la nueva legislación laboral sobre la mujer en la Argentina”, en Ley,Mercado y Discriminación (Editorial Biblos, Buenos Aires).
87Rol distributivo del Estado
hogar desocupados con hijos acargo. Tanto el alcance de esteprograma -que llegó a sumar másde dos millones de beneficiariosen su etapa de máxima cobertura-como las condiciones socioeconó-micas vigentes en el contexto desu lanzamiento -caracterizado porniveles de pobreza e indigenciasin precedentes- significaron, porlo menos en términos cuantitati-vos, un punto de inflexión en loque al rol asistencial del Estadorefiere.
Cabe considerar, sin embargo,que las transferencias del Estadoa los hogares de menores recur-sos no se agotan en la actualidaden las prestaciones derivadas delPJJH o por seguro de desem-pleo,7 que concentraron buenaparte del presupuesto destinado aprogramas sociales en los prime-ros meses de la gestión Duhalde(2002-2003). Existen otras moda-lidades de subsidio del Estadocuya gravitación sobre los ingre-sos de los hogares puede mensu-rarse y evaluarse -si bien con cier-tas limitaciones- a partir del siste-ma estadístico de encuestas ahogares vigente en nuestro país.Tales modalidades de subsidiosincluyen no sólo transferenciasmonetarias (becas, pensiones nocontributivas, planes de empleoprovinciales, entre otras) sinotambién subsidios en especie(complementos alimentarios, me-dicamentos, etc.).
III.2. Evolución reciente delgasto social del Estado
La evolución de la composicióndel gasto público de los últimossiete años constituye un primerindicador que señala los principa-les cambios en materia de políti-cas sociales (cuadro Nº4). Conanterioridad a la devaluación, enel contexto recesivo de los últimosdos años de vigencia de la con-vertibilidad (2000-2001), el gobier-no electo en 1999 se impuso unafuerte restricción fiscal con elobjetivo de mantener la vigenciade ese régimen y honrar los com-promisos de una creciente einsostenible deuda externa. Ladecisión política de llegar al “défi-cit cero” se tradujo en un ajustedel gasto público agregado, quesignificó una reducción de las ero-gaciones por servicios sociales,las que experimentaron un des-censo nominal cercano al 2,4%, yreal del 0,9%. La orientación pro-cíclica que adoptó la política fiscalafectó, en particular, a la inversiónpública social, que cayó de formanotable en esos años -en términosnominales (6,8%) y reales (5,3%)-principalmente por la reducción dela inversión en infraestructura yvivienda. Ya en 2000, en el con-texto de un crecimiento de losíndices de pobreza e indigencia,el recorte del gasto social habíainvolucrado también una reduc-ción del orden del 50% en elnúmero de beneficiarios de losplanes de empleo vigente el año
7 Cf. nota 28.
88 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
anterior, que pasaron de más de125 mil a cerca de 65 mil.
Durante 2002, luego de operadala devaluación, momento en el
que la crisis económico-socialalcanzó su mayor intensidad, lapolítica fiscal experimentó un pro-fundo viraje. En correspondencia
Cuadro Nº 4. Gasto público, social y por línea de intervención de laAdministración Pública Nacional (2000-2006)
Fuente: Elaboración propia sobre datos de MECON
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
En millones de pesos corrientes
A. Gasto Público Total 49228 48935 45806 59806 65623 88298 107808
B. Servicios Sociales 29366 28651 30742 38570 43647 52777 66361
C. Total Inversión Pública Social 4253 3965 6458 9533 12155 15689 18442C.1. Inversión Pública Social (GSF) –Programas Sociales 2216 2236 4867 6941 8113 8885 10355
C.2. Inversión Pública Social -Infraestructura y Vivienda 2037 1728 1591 2592 4041 6803 8086
D. PBI en pesos corrientes 284204 268697 312580 375909 447643 531939 654413
En porcentajes
Gasto público total / PBI (A/D) 17,3 18,2 14,7 15,9 14,7 16,6 16,5
Servicios sociales / PBI (B/D) 10,3 10,7 9,8 10,3 9,8 9,9 10,1
Gasto social focalizado / PBI (C/D) 1,5 1,5 2,1 2,5 2,7 2,9 2,8Servicios sociales / Gasto público total(B/A) 59,7 58,6 67,1 64,5 66,5 59,8 61,6
Gasto social focalizado / Gasto públicototal (C/A) 8,6 8,1 14,1 15,9 18,5 17,8 17,1
Tasa de variación anual real (%)
A. Gasto Público Total 0,3 1,0 -36,1 12,9 3,6 23,4 10,3
B. Servicios Sociales 0,4 -0,9 -26,7 8,5 6,9 10,9 13,6
C. Total Inversión Pública Social 3,5 -5,3 11,2 27,7 20,4 18,4 6,2C.1. Inversión Pública Social (GSF) –Programas Sociales -0,8 2,5 48,6 23,4 10,4 0,4 5,3
C.2. Inversión Pública Social -Infraestructura y Vivienda 8,4 -13,8 -37,2 40,9 47,3 54,4 7,4
PROGRAMAS SOCIALES (C.1)
Subsidios al ingreso y asistencia social 76,0 77,9 85,2 85,1 82,8 82,1 78,6
Subsidios al ingreso en dinero 55,4 60,0 75,8 76,5 71,0 69,3 66,8
Transferencias en especie 18,8 16,8 8,7 8,4 10,5 10,9 9,3
Emergencias 1,9 1,1 0,7 0,2 1,3 1,9 2,5
Desarrollo y promoción social 5,4 5,0 2,1 2,3 3,7 4,5 4,4
Programas sociales de educación 3,3 4,0 3,1 2,6 1,8 2,6 4,7
Programas sociales de salud 13,8 11,8 9,0 9,2 9,8 8,5 9,1Programas sociales de infraestructurasocial 1,5 1,3 0,6 0,8 2,0 2,3 3,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
89Rol distributivo del Estado
con los menguados recursospúblicos -se contrajeron 25% entérminos reales ese año- el gastopúblico total se redujo -en térmi-nos nominales (-6,4%) y reales (-36,1%)- y se alteró notablementesu composición: el default sobera-no puso un límite a las erogacio-nes estatales por pago de deuda,en tanto que el gasto social seorientó, resueltamente, a satisfa-cer las demandas de los sectoressociales más postergados, dura-mente golpeados por la crisis.Esta reorientación llevó a que lainversión pública social -destinadaa financiar programas socialespara los sectores más vulnera-bles- fuera el único componentedel gasto social que exhibió unaevolución positiva en términosreales (48,6%), mientras que elresto de los servicios sociales decarácter universal y los de laseguridad social declinaron, apro-ximadamente, en la misma magni-tud que el gasto total. En propor-ción al PIB el gasto social focali-zado se incrementó en 0,6 pp. y,con relación al gasto total 6,0 pp.,empujado por el mayor financia-miento para programas sociales,que experimentaron una dinámicamás intensa, en tanto la inversiónsocial en vivienda e infraestructu-ra se vio reducida.
Con posterioridad al año 2002,se inauguró un clima de bonanzaen las cuentas públicas: los ingre-
sos públicos crecieron significati-vamente en términos reales apo-yados en el fuerte y sostenidoritmo de crecimiento de la econo-mía, en la mayor participación delEstado en la renta agropecuaria ypetrolera -vía aumento de lasretenciones- y en el incremento delas contribuciones a la seguridadsocial originado por la mayorextensión del empleo registrado yla recomposición de sus remune-raciones. Paralelamente, el gastopúblico total en relación al PBIsiguió disminuyendo entre 2003 y20048 para volver a aumentarrecién desde 2005, aunque sinalcanzar el porcentual de los últi-mos años de la convertibilidad. Larelación entre el gasto por servi-cios sociales y el PIB se mantuvorelativamente estable, mientrasque las erogaciones por inversiónpública social (gasto por progra-mas sociales) siguieron su ten-dencia alcista. En estos años, elgasto por programas sociales seincrementó en forma constante,duplicándose prácticamente entre2002 y 2006. La tendencia positi-va persiste aún cuando se evalúala evolución en términos reales,aunque el ritmo de crecimiento sedesacelera progresivamente.
Al evaluar lo ocurrido al interiordel gasto por programas socialeslos cambios son también significa-tivos (cuadro Nº4). Mientras queen 2000 y 2001 los programas
8 La disminución del gasto público total en relación al PBI se origina en la suspensióndel pago de los servicios de la deuda en default. El aumento de esta relación desde2005 está asociada con la reestructuración de la deuda externa ese año.
90 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
que involucraban subsidios (mo-netarios o en especie) a los hoga-res representan no más del 78%del gasto total en programassociales, en 2002 su gravitaciónse eleva al 85%. Asimismo, cam-bian los instrumentos a través delos cuales se canalizan los subsi-dios monetarios: en 2000 y 2001las pensiones no contributivasconcentraban el 50% y más delgasto destinado a transferenciade ingresos a los hogares; en2002, en cambio, del total de ero-gaciones por subsidios moneta-rios más del 75% sería responsa-bilidad conjunta del seguro dedesempleo (13%) y de los planesde empleo (62%) (cuadro Nº 5).Con posterioridad a 2003, lastransferencias de ingresos a tra-vés de este tipo de programas, se
redujeron progresivamente, aso-ciado ello a los elevados nivelesde crecimiento y la consecuenterecuperación de los niveles deempleo: la incidencia presupues-taria de los planes de empleo den-tro de los programas de transfe-rencia de ingresos disminuye del73,9% al 43,2% entre 2003 y20069; paralelamente se advierteuna recuperación (absoluta y rela-tiva) del gasto en pensiones nocontributivas, alentada tanto poruna significativa expansión de laspensiones asistenciales (por vejeze invalidez y para madres de 7 ymás hijos) como por una impor-tante recomposición de sus habe-res medios.
Las tendencias arriba señaladasmarcan el impacto presupuestariode los principales cambios en
9 En el caso particular del PJJH también ha contribuido el mantenimiento en el tiempodel monto de la prestación ($150)
Cuadro Nº5. Beneficiarios, haber medio y proporción del gasto de programasde empleo, seguro de desempleo y pensiones no contributivas (2000-2006)
Fuente: Elaboración propia sobre datos de MTSSE, ANSES y presupuesto público.
Programas de empleo Seguro de desempleo Pensiones no contributivas
Beneficia-rios (pro-
mediomensual)
Habermedio
(en pesoscorrien-
tes)
% delgasto enprogra-mas detransfe-
rencia deingreso
Beneficia-rios (pro-
mediomensual)
Habermedio
(en pesoscorrien-
tes)
% delgasto enprogra-mas detransfe-
rencia deingreso
Beneficia-rios (pro-
mediomensual)
Habermedio
(en pesoscorrien-
tes)
% delgasto enprogra-mas detransfe-
rencia deingreso
2000 64.367 103 15,9 124.535 259 24,6 343.695 145 53,92001 91.806 145 19,8 144.545 256 26,4 337.005 140 48,62002 1.126.387 150 62,5 200.200 250 12,8 323.825 140 17,32003 2.128.408 150 73,9 105.349 247 4,5 333.775 159 14,02004 1.919.919 151 66,1 62.478 286 3,3 353.753 211 18,82005 1.747.455 150 56,1 63.460 318 3,4 408.076 251 22,52006 1.527.691 150 43,2 80.689 393 4,9 471.440 321 29,1
91Rol distributivo del Estado
materia de política social: esto esel mayor peso, desde el año 2002,de la política social compensatoriaen el agregado del gasto público.Los programas sociales, querepresentaban en 2001 el 8% delgasto público total, crecieron al14% en 2002 y al 17% en 2006.Pero la interpretación de estoscambios no puede dejar de tenerpresente la particular impronta dela implementación de un progra-ma social como el PJJH. Una ideadel impacto de este programasurge al comparar el alcance delos programas de empleo (dentrode los cuales desde 2002 quedaincluido, casi con exclusividad, elPJJH) con relación a los corres-pondientes al seguro de desem-pleo (cuadro Nº 5). Con anteriori-dad a la implementación del PJJHlos beneficiarios de programas deempleo (reducidos significativa-mente en el primer año de gestiónde la Alianza) representaban pocomás de la mitad de aquellas per-sonas alcanzadas por el segurode desempleo. Desde el año 2002en adelante esta relación seinvierte: durante ese año críticolos beneficiarios del PJJH másque quintuplicaban el ya elevadoalcance del seguro de desempleo,de más de 200 mil personas -cobertura que en condicionesmenos críticas no superaba las 95mil prestaciones-. Con posteriori-dad a ese año la relación se incre-menta aún más debido, en primerlugar, a la expansión de los bene-
ficiarios del PJJH -cuyo númerosobrepasa los 2,1 millones en2003- y, más tarde, a la progresi-va reducción de las prestacionespor seguro de desempleo.
A estos instrumentos de políticasocial (planes de empleo, segurode desempleo y pensiones nocontributivas) se suman otros pro-gramas de transferencias moneta-rias y en especie que también hancontribuido, si bien en menormedida, a explicar este interesan-te viraje experimentado por elgasto público. Dado su mayoralcance entre los primeros pode-mos señalar al Plan Familias porla Inclusión Social (al que progre-sivamente migran ex beneficiariasdel PJJH) y a las distintas modali-dades de becas estudiantiles.10
Entre los segundos se destacan elPlan Nacional de SeguridadAlimentaria, el Programa MaternoInfantil (PROMIN), el ProgramaRemediar y las transferencias delPAMI.
III.3. El alcance de la política social
Para estimar los cambios en elalcance agregado de las políticassociales compensatorias sepuede hacer uso de la informaciónsuministrada por la EPH. Aunquela información que surge de estafuente cuenta con una serie delimitaciones al momento de dife-renciar este tipo de transferen-
10 Algunas provincias también instrumentaron transferencias de ingresos a los hogaresa través de planes de empleo provinciales.
92 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
cias,11 permite estimar en formaadecuada el alcance de buenaparte de los programas de subsi-dio al ingreso de los hogares en elconjunto de los aglomeradosurbanos del país. Los datos quesurgen de la encuesta marcan unostensible punto de inflexión haciala segunda mitad de 2002: sihasta mayo de ese año el porcen-taje de hogares que recibíanalgún tipo de subsidio estatal eracercano al 4%, a partir de octubrelos hogares asistidos superan el13% del total -la mayor captaciónde este tipo de fenómenos por lanueva encuesta eleva notable-mente ese porcentaje desde elsegundo semestre de 2003-.
Con anterioridad a la puesta enmarcha del PJJH, alrededor del3,5% de los hogares recibíantransferencias monetarias y las demayor alcance eran las relaciona-das con los programas de empleotransitorio: a las mismas accedíacerca del 2,5% de los hogares delpaís (cuadro Nº 6). El nivel deacceso a este tipo de planes porparte de los hogares pobres noindigentes e indigentes triplicaba ycuadruplicaba, respectivamente,el correspondiente a los hogares
no pobres. Las restantes transfe-rencias que pueden ser captadasen ese período por la EPH (becasy seguro de desempleo) se carac-terizaban por un alcance más limi-tado y menos sesgado hacia lossectores postergados.
El acceso a transferenciasmonetarias por políticas compen-satorias cobra una nueva dimen-sión con la implementación delPJJH: su alcance en octubre de2002, primera onda de la EPH tra-dicional en la que resulta posibleidentificar a los beneficiarios deeste programa, superaba el 12%de los hogares. Por su parte, elclaro sesgo a favor de los hogaresde menores recursos que habíanmostrado los programas deempleo transitorio anteriores seintensifica considerablemente conel nuevo plan: por cada hogar nopobre beneficiario del programaexistían, en octubre de ese año,12 hogares pobres no indigentes y26 hogares indigentes.
La renovada EPH comienza acaptar, hacia el segundo semestrede 2003, otras modalidades desubsidio estatal a los hogares quese suman a las ya señaladas. A laidentificación de beneficiarios de
11 La información provista por la EPH sólo permite detectar claramente a los beneficia-rios del PJJH y del seguro de desempleo y discriminar algunas de las restantes fuen-tes de transferencias estatales a los hogares. La EPH continua hace factible diferen-ciar ingresos monetarios personales provistos por becas, otros subsidios monetarios yplanes de empleo distintos del PJJH, así como identificar a aquellos hogares que reci-ben subsidios institucionales en especie. Por su parte, las características del cuestio-nario de la EPH tradicional (puntual) limitan el grado de desagregación posible de lastransferencias estatales: no es factible identificar otros subsidios monetarios ni enespecie. Es por ello que las estimaciones anteriores al segundo semestre de 2003 sonmenos exhaustivas.
93Rol distributivo del Estado
Cuadro Nº 6. Hogares que reciben transferencias según condición de pobre-za (2001-2006) En porcentajes según condición de pobreza.
Nota: La sumatoria de los porcentajes de hogares según tipo de transferencia es mayor al porcentaje de hoga-res con transferencias debido a que algunos hogares acceden a distintos tipos de transferencia estatal.Fuente: Elaboración propia sobre EPH tradicional y continua (semestral). Los datos de ambas modalidadesde la encuesta no son estrictamente comparables en cuanto a la captación de subsidios (ver nota 11).
May-01
Oct-01
May-02
Oct-02
May-03
II2003
I2004
II2004
I2005
II2005
I2006
II2006
Hogares no pobres 2,2 2,4 1,9 2,8 2,6 8,4 8,9 8,8 9,7 9,6 9,6 10,9con beca 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 1.0 0.8 1.2 0.8 1.5 1.0 1.3con seguro de
desempleo 0.6 0.8 0.9 0.9 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
con otros subsidiosmonetarios 1.6 1.4 1.4 1.9 1.5 2.3 2.7
con planes deempleo 1.2 1.3 0.6 0.2 0.0 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
con PJJH 1.3 1.8 2.7 3.2 3.0 2.9 2.9 3.0 2.9con subsidios en
especie 3.5 3.4 3.6 4.2 4.2 4.0 4.4
Hogares pobres noindigentes 5.0 5.7 6.8 17.8 17.0 37.1 36.9 40.9 42.4 45.6 44.3 44.7
con beca 0.3 0.8 1.0 0.7 0.6 1.9 1.8 3.0 1.3 3.5 2.5 3.1con seguro de
desempleo 0.8 1.4 1.7 1.1 1.2 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 0.8
con otros subsidiosmonetarios 5.8 5.9 6.3 8.0 10.2 12.0 14.9
con planes deempleo 3.9 3.7 4.4 0.9 0.0 1.8 1.7 1.7 1.9 1.5 1.8 1.5
con PJJH 15.5 15.6 20.5 21.1 22.9 21.9 21.1 21.3 19.0con subsidios en
especie 15.8 16.8 19.5 20.5 21.3 19.7 19.4
Hogares indigentes 5.9 5.7 8.0 35.3 36.1 50.8 52.5 54.1 54.6 56.4 56.4
con beca 0.6 0.6 0.7 1.1 0.5 0.9 1.3 1.4 1.0 2.3 1.2 1.2con seguro de
desempleo 0.5 0.4 1.4 0.9 0.5 0.7 0.4 0.4 0.1 0.2 0.4 0.2
con otros subsidiosmonetarios 5.9 5.6 5.5 6.1 9.7 14.4 15.7
con planes deempleo 4.7 4.7 6.0 0.9 0.0 1.3 1.5 1.5 1.5 1.0 1.3 1.0
con PJJH 33.3 35.4 30.6 32.7 32.2 30.9 30.4 28.0 24.0con subsidios en
especie 26.6 28.1 29.6 32.6 31.1 30.5 28.8
Total de hogares 3.1 3.5 4.3 14.1 13.2 21.0 20.4 20.1 20.3 19.8 18.8 18.1
con beca 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 1.2 1.1 1.6 0.9 1.9 1.2 1.5con seguro de
desempleo 0.7 0.8 1.2 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4
con otros subsidiosmonetarios 3.1 2.9 2.8 3.5 3.7 4.8 5.1
con planes deempleo 2.1 2.2 2.7 0.6 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
con PJJH 12.3 12.2 10.8 10.7 10.1 9.3 8.4 7.9 6.4con subsidios enespecie 9.7 9.4 9.6 10.1 9.4 8.6 7.9
94 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
becas, seguro de desempleo yplanes de empleo (entre ellos elPJJH), el nuevo cuestionario haagregado preguntas que permitenindagar sobre la percepción deotros subsidios monetarios y desubsidios en especie. Los datosprovistos por la nueva encuestaconfirman la magnitud del alcancedel PJJH en comparación con elmás moderado de las becas y elseguro de desempleo, pero evi-dencian también la alta gravita-ción de las transferencias no cap-tadas por la EPH tradicional: en elsegundo semestre del año 2003los otros subsidios monetariosalcanzaban a poco más del 3% delos hogares del país y las transfe-rencias en especie a cerca del10% (cuadro Nº 6). Como resulta-do de esta mayor captación, elporcentaje de hogares que reci-ben algún tipo de transferenciaestatal asciende del 13,2% enmayo de 2003 al 21% en elsegundo semestre del año. Cabedestacar que las transferenciascaptadas por la nueva encuestase caracterizan también por sumayor impronta sobre los hogarespobres e indigentes: mientras quecerca del 6% de hogares pobres(indigentes y no indigentes) reci-ben otros subsidios monetarios,sólo el 1,6% de hogares nopobres accede a estos beneficios;por su parte, por cada hogar nopobre que declara recibir subsi-dios en especie se cuentan másde 4 hogares pobres no indigen-tes y más de 7 hogares indigentes(cuadro Nº 6).
La evolución posterior de lastransferencias estatales de mayoralcance, tal y como surge de losdatos provistos por la EPH conti-nua (II 2003-II 2006), señala unprogresivo cambio en su gravita-ción relativa: mientras la capta-ción de ingresos provistos porPJJH y de subsidios en especieha tendido a reducirse (de 10,8%a 6,4% y de 9,7% a 7,9, respecti-vamente, entre 2003 y 2006), lacorrespondiente a otros subsidiosmonetarios se ha ampliado (de3,1% a 5,1% de hogares en igualperíodo). La progresiva reduccióndel alcance del PJJH encuentrasu origen tanto en la mejora en losniveles de empleo (y la conse-cuente baja de la prestación),como en el traspaso de beneficia-rias al Plan Familias. Esto últimodaría cuenta del aumento en elalcance de los otros subsidiosmonetarios, debido a que lasprestaciones correspondientes alPlan Familias (IDH) quedan regis-tradas (en la EPH) bajo este con-cepto.
III.4. Transferenciasestatales y desigualdad de ingresos
De los datos del cuadro Nº 6 sedesprende el carácter claramentefocalizado de las políticas de sub-sidio al ingreso de los hogares: loshogares pobres e indigentesacceden a estos beneficios enmayor medida que los hogares nopobres y este mayor acceso a lapolítica asistencial se ha acentua-
95Rol distributivo del Estado
do a lo largo de los seis años con-siderados. Sin embargo, y no obs-tante su claro sesgo en favor delos sectores más vulnerables, laspolíticas sociales implementadascon posterioridad a la devaluaciónno han contribuido mayormente apreservar de la pobreza de ingre-sos a la población: la reducción depobreza explicada por este tipo deiniciativas asistenciales es casitan limitada como la que caracteri-zaba a los planes focalizados dela década anterior. Los montosbajos y fijos de las prestacionesde mayor alcance (PJJH, IDH,becas estudiantiles, por ejemplo)y el contexto de progresivoaumento del costo de vida estánen el origen de tal limitada efica-cia. Sin embargo, en términos dis-tributivos las implicancias de laspolíticas compensatorias post-devaluación resultan más signifi-cativas.
El impacto distributivo resultantede la implementación de los pla-nes sociales queda indicado alcomparar coeficientes de desi-gualdad de ingresos familiarescon y sin las transferencias quepueden ser captadas en la EPH.Los datos del cuadro Nº 7 seña-lan,12 en primer lugar, que las dis-tintas modalidades de transferen-cia estatal (en especie o en dine-ro) han tenido -en mayor o menormedida- un efecto igualador en
materia de ingresos familiares.Pero este efecto no es constantea lo largo del período así comotampoco parece serlo su origen.
Durante los últimos años de laconvertibilidad monetaria elmagro impacto igualador (de0,008 puntos del CG) de las políti-cas focalizadas sobre la desigual-dad de los ingresos familiares esla resultante de la combinación delas distintas estrategias asisten-ciales: los ingresos provistos porplanes de empleo dan cuenta deaproximadamente la mitad deesta impronta redistributiva, mien-tras que tanto las prestaciones porbecas y seguro de desempleo sedisputan el resto de la mejora delCG. Con posterioridad a la deva-luación, en mayo de 2002, seincrementa tanto el efecto iguala-dor asociado a planes de empleocomo el vinculado a los ingresosprovistos por seguro de desem-pleo (que alcanzó su máximacobertura en esos momentos),reduciéndose, consecuentemen-te, el impacto relativo de las asig-naciones por becas estudiantiles.Desde ese momento en adelante,tanto la gravitación de las políticasasistenciales sobre la inequidaddistributiva como sus principalesfactores explicativos se alteran enforma significativa.
Con la implementación del PJJH
12 Los cómputos de los coeficientes de Gini (CG) del cuadro Nº 7 se realizaron descon-tando (en forma acumulada) de los ingresos familiares los distintos montos por trans-ferencias monetarias. La valorización de las transferencias en especie (ver nota 37) seimputó a los hogares que declaran recibir estos subsidios y fue adicionada a los ingre-sos familiares declarados.
96 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Cuadro Nº 7. Desigualdad de IPCF con y sin transferencias estatales
Referencias:1 = Ingresos por becas estudiantiles / 2 = Ingresos por seguro de desem-pleo / 3 = Ingresos por otros subsidios monetarios / 4 = Ingresos por otros planes deempleo / 5 = Ingresos por PJJH* Las transferencias en especie fueron imputadas a los hogares que declaran recibir-las** En porcentaje del efecto transferencias monetarias (2)Fuente: Elaboración propia sobre EPH tradicional y continua para el total de aglome-rados urbanos. Los datos de ambas modalidades de la encuesta no son estrictamen-te comparables en cuanto a la captación de subsidios (ver nota 11).
Ginis de IPCF: May2001
Oct2001
May2002
Oct2002
May2003
II2003 I 2004 II
2004 I 2005 II2005 I 2006 II
2006A. Con ts.monetarias yen especie*
s/d s/d s/d s/d s/d 0.532 0.510 0.506 0.500 0.498 0.486 0.483
B. Con ts.monetarias (1,2, 3, 4, 5)
0.520 0.531 0.551 0.532 0.529 0.535 0.515 0.510 0.506 0.503 0.489 0.486
C. Con ts.monetarias (2,3, 4, 5)
0.522 0.533 0.552 0.536 0.532 0.536 0.516 0.512 0.506 0.504 0.490 0.487
D. Con ts.monetarias (3,4, 5)
s/d s/d s/d s/d s/d 0.537 0.517 0.512 0.507 0.505 0.490 0.488
E. Con ts.monetarias (4,5)
0.523 0.535 0.555 0.537 0.533 0.541 0.521 0.516 0.511 0.508 0.494 0.492
F. Con ts.monetarias (5) - - - 0.538 0.533 0.543 0.522 0.517 0.512 0.509 0.495 0.493
G. Sin transfe-rencias mone-tarias
0.527 0.538 0.559 0.563 0.556 0.561 0.538 0.531 0.524 0.519 0.503 0.499
1. Efecto ts. enespecie (A-B) s/d s/d s/d s/d s/d -0.004 -0.005 -0.005 -0.005 -0.004 -0.004 -0.003
2. Efecto ts.monetarias (B-G)
-0.007 -0.008 -0.008 -0.031 -0.027 -0.026 -0.023 -0.021 -0.019 -0.016 -0.014 -0.013
2.1. Efectobecas** 31.0 29.3 10.8 10.7 9.5 1.4 3.0 6.8 2.4 9.5 4.4 11.0
2.2. Efectoseguro dedesempleo**
18.6 26.2 31.7 5.6 5.3 3.3 2.2 2.3 2.7 2.6 3.1 3.7
2.3. Efectootos subsi-dios**
s/d s/d s/d s/d s/d 18.1 18.1 16.9 23.2 21.8 27.4 35.8
2.4 Efecto pla-nes deempleo**
50.4 44.4 57.5 3,6 0,0 6,1 6,2 6,3 6,6 6,4 7,2 6,6
2.5. EfectoPJJH** - - - 80,2 85,2 71,0 70,5 67,7 65,1 59,7 57,9 43,0
97Rol distributivo del Estado
-registrada por la EPH en la ondaoctubre de 2002- el impacto igua-lador de la política asistencial delEstado cobra una dimensión sinprecedentes. El PJJH contribuyea cuadruplicar el peso de la políti-ca social focalizada sobre elreparto de los ingresos familiares:esta modalidad de intervenciónpública significó en octubre de2002 una reducción de 0,031 pun-tos del CG y más del 80% de estabaja encontró su origen en el efec-to asociado al PJJH. No obstantelos ingresos provistos por esteprograma son bastante magros,su alcance ha sido notablementevasto y selectivo, y ha contribuidoa mejorar -levemente, pues nopreserva de la pobreza- los ingre-sos de los hogares más afectadospor la crisis económico-social deesos años. Esta elevada gravita-ción del PJJH sobre la desigual-dad se intensificó hacia mayo delaño siguiente y, a partir de esemomento, tendió a declinar enforma constante.
La merma progresiva del efectoigualador de las políticas sociales,que se observa con posterioridada octubre de 2002, no es ajena ala recuperación económica encurso. Las prestaciones del PJJHy del seguro de desempleo, porejemplo, han tendido a declinar
como resultado de la recomposi-ción de los niveles de empleo. Sinembargo, la migración de benefi-ciarias del PJJH a la órbita deotras iniciativas en materia asis-tencial ha tendido a compensar,fundamentalmente a partir de2005, la ostensible merma en sueficacia distributiva: el traspaso debeneficiarias al Plan Familias(captado por la EPH bajo la moda-lidad de otros subsidios moneta-rios) ha permitido mantener enniveles relativamente elevados lacontribución a la reducción de ladesigualdad explicada por progra-mas sociales. En el marco de estamerma del efecto igualador de lapolítica asistencial, se destacatambién el carácter limitado peroestable de la mejora asociada atransferencias en especie (cuyosmontos monetarios fueron imputa-dos).13
IV. Precios y desigualdad
Durante los diez años de vigen-cia de la convertibilidad los nivelesde equidad de ingresos experi-mentaron un fuerte retroceso,asociado fundamentalmente alempeoramiento de las condicio-nes del mercado de trabajo. Estaetapa se caracterizó por altosniveles de desempleo, una cre-
13 Se realizaron imputaciones de dos tipos de prestaciones alimentarias: las del Estadocentral y las otorgadas por el PAMI a sus afiliados. Se asignaron ambos tipos de pres-taciones (valorizadas a partir de la relación entre presupuesto ejecutado y total debeneficiarios en el año correspondiente) a los hogares que declaraban recibir subsi-dios institucionales en especie, diferenciándolos según tuviesen o no un jubilado opensionado entre sus miembros (en el primer caso sólo se imputaron prestaciones delPAMI).
98 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
ciente precarización del trabajo,una segmentación en las remune-raciones de los asalariados y unempobrecimiento de los trabaja-dores por cuenta propia. La esta-bilidad de precios, propia tambiénde esta etapa, evitó que el efectoprecios se sumara como otro fac-tor causal de desigualdad.
En la etapa post-convertibilidad,la inflación que generó la devalua-ción del peso -que produjo impor-tantes alteraciones en los preciosrelativos de los bienes y servicios-reintrodujo el efecto precios comootro componente de la desigual-dad. Este efecto gravita sobre elreparto de la capacidad de com-pra de los ingresos y encuentra sufundamento en la existencia depatrones de consumo diferencia-dos entre los hogares de distintasescalas de ingreso.
La adecuación del gasto de loshogares al nivel de sus ingresosdetermina que los grupos que sesitúan en los umbrales inferioresde la distribución tengan un patrónde consumo más básico y asocia-do a la satisfacción de las necesi-dades más elementales. En estoscasos se observa que el gasto enalimentos tiene una alta incidenciaen los presupuestos hogareños.Pero conforme se avanza en lasescalas de ingresos se diversifi-can los hábitos de consumo,adquiriendo una mayor pondera-ción los gastos en bienes mássofisticados y en servicios de dis-tinto tipo. Es precisamente estadiversidad de las pautas de con-sumo, que se refleja en diferentes
estructuras del gasto de los hoga-res, lo que hizo que la devaluaciónintrodujera -a través de la modifi-cación de los precios relativos- unnuevo factor de desigualdad, alampliar las brechas en la capaci-dad adquisitiva de los hogares.
IV.1. Fin de la convertibilidad y precios internos
La sanción de la ley deEmergencia Pública y Reformadel Régimen Cambiario (25.561),a principios de enero de 2002, dis-puso un conjunto de medidas queprovocaron cambios fundamenta-les en el escenario macroeconó-mico. La más importante fue elabandono del régimen de conver-tibilidad: recuperada la facultad defijar el tipo de cambio, a principiosde enero el gobierno provisionaldevaluó el peso en un 40%. Perolas exiguas reservas internaciona-les -debilitadas por la masiva fugade capitales del año anterior- leimpidieron sostener el tipo decambio en este nivel. Durante losmeses siguientes, un convulsio-nado mercado cambiario fue pro-pagando la devaluación casi enprogresión geométrica: mientrasque al finalizar el mes de enero elpeso ya se había depreciado un82% frente al dólar, en junio ladepreciación llegaba al 262%,configurando la mayor devalua-ción de la historia económica delpaís.
La devaluación de la monedaproduce, como es sabido, cam-
99Rol distributivo del Estado
bios en los precios relativos de losbienes transables y no transablesen el comercio mundial, aumen-tando el precio de los productosexportados e importados. En elcaso particular de nuestro país, lasuperposición de la canasta delos bienes salario y de los bienesexportables ha hecho que tradi-cionalmente la devaluación de lamoneda, al encarecer los bienessalario, tenga un impacto negativoe inmediato en el poder adquisiti-vo de los trabajadores.14 La deva-luación de enero de 2002 no fuela excepción.
En forma paralela a la devalua-ción, los niveles inflacionariostambién encontraron su origen enla particular evolución del merca-do mundial en estos años. Lamejora en los términos de inter-cambio del país, que es posiblerastrear desde hace ya más deuna década, se vio fortalecidadesde mediados de 2002 con elalza de los precios internaciona-les de las commodities agrícolas,originada tanto por la crecientedemanda de materias primas delas economías emergentes asiáti-cas como -dado el agotamientode las reservas mundiales depetróleo- por la progresiva reo-rientación del agro a la producciónde biocombustibles. Esto sumó,en el orden local, una presión adi-
cional sobre los precios de losproductos alimenticios básicos.
En un contexto que combinó elefecto de la devaluación y la pre-sión del crecimiento de los preciosinternacionales, la dinámica delos precios internos fue, sinembargo, relativamente modera-da. A diferencia de lo ocurrido endécadas pasadas, la modificaciónde la pauta cambiaria sólo se tras-ladó parcialmente a los precios delos productos alimenticios bási-cos, que lideraron el crecimientodel nivel general de precios mino-ristas. Diversos factores contribu-yeron a esta peculiar situación. Enel campo económico un conjuntode factores estructurales y coyun-turales tendieron a morigerar elimpacto de la devaluación sobrelos precios internos. Entre los pri-meros se destacan los cambiosque se produjeron en el sectorexterno en las últimas décadas, yque tendieron a reducir la inciden-cia de los bienes salarios en lacanasta de exportaciones. Entrelos factores coyunturales cabedestacar el papel que cumpliócomo freno a la escalada de pre-cios una debilitada demandainterna, después de una prolonga-da fase recesiva (1998-2002).
En el campo social otros factorescontribuyeron a amortiguar la pro-pagación del efecto de la deva-
14 Cf. Braun, O. (1975), “Desarrollo del capital monopolista en la Argentina”, en O. Braun(comp.), El capitalismo argentino en crisis (Siglo XXI, Buenos Aires); Braun, O y L. Joy(1981), “Un modelo de estancamiento económico. Estudio de caso sobre la economíaargentina”, en Desarrollo Económico Vol. I, N° 80, (IDES, Buenos Aires); Diamand, M.(1973), Doctrinas económicas, desarrollo e independencia (Paidós, Buenos Aires).
100 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
luación sobre los precios. El con-texto social de 2002 era muy dis-tinto al de las experiencias deva-luatorias anteriores. Durante lafase de la industrialización sustitu-tiva, con un mercado de trabajomás equilibrado, homogéneo yfuertemente sindicalizado, losreclamos por la recomposición delsalario -deteriorado por el encare-cimiento de los bienes básicosque provocaban las devaluacio-nes- eran satisfechos con relativarapidez, desencadenando unaespiralización de precios y sala-rios que, en un intervalo de tiemporelativamente breve, diluía losefectos de la devaluación en elintercambio comercial.15 El dete-riorado mercado de trabajo quesignó a los primeros años delnuevo milenio, caracterizado porelevadas tasas de desempleo,menor representatividad de lossindicatos y mayor fragmentaciónde la condición asalariada, debilitólas reivindicaciones salariales evi-tando ulteriores escaladas infla-cionarias desencadenadas poraumentos en el costo de la manode obra.
Para evaluar más claramente laincidencia de estos fenómenossobre los precios de los bienessalario, corresponde -en principio-comparar la evolución de lacanasta básica alimentaria (CBA)-que expresa a los componentesmás básicos de los bienes salario-con el índice general de preciosminoristas (IPC), que representa a
la canasta de bienes y serviciosdel promedio de los hogares.
El impacto conjunto de la deva-luación y del alza de los preciosinternacionales de los productosagrícolas, así como el efecto ate-nuante de los factores coyuntura-les y estructurales, se manifestórápidamente en la evolución delos precios de los bienes salario(contenidos en la CBA), que fue-ron los principales impulsores delcrecimiento de los precios mino-ristas (cuadro Nº 8). En el primersemestre de 2002, los precios delos bienes básicos crecieron 50%,muy por encima del índice generalde precios minoristas (30%), yambos muy significativamente pordebajo de la depreciación delpeso (262%). Al año de la deva-luación, los precios de la CBAhabían aumentado casi 75% y elpromedio de los precios minoris-tas 41%, mientras que el tipo decambio, que se había valorizadoen el segundo semestre, se coti-zaba un 249% por encima de laparidad vigente durante la conver-tibilidad.
En el último trimestre de 2002 seprodujo una significativa valoriza-ción del tipo de cambio nominal (-20%) que fue acompañada, en elsemestre siguiente, por un levedescenso del valor de la CBA yuna significativa desaceleracióndel crecimiento de los preciosminoristas. En los dos añossiguientes (entre junio de 2003 yjunio de 2005) el tipo de cambio
15 Cf. Braun, op. cit. y Diamand, op. cit.
101Rol distributivo del Estado
nominal aumentó levemente(2,4%), y muy por debajo del nivelgeneral de los precios minoristas(15,9%) y de la CBA (13,2%).
Tal evolución de los precios delos bienes de consumo y de ladivisa no fue ajena a la interven-ción del Estado. Como la eficaciade la estrategia cambiaria depen-de de la evolución de estos pre-cios, la intervención estatal tendióa consolidarse en dos frentes: a)en el mercado cambiario, parasostener el valor nominal del tipode cambio, mediante la acción delBCRA; b) en el mercado de bie-nes, para mantener un controlsobre los niveles de inflación,mediante la imposición de reten-ciones a las exportaciones y unaserie de acuerdos con el sector dela comercialización.
IV.2. La intervención delEstado y los precios internos: retenciones yacuerdos
Al momento de la devaluación nofueron muchas las medidas orien-tadas a controlar su impacto sobre
los precios de los bienes salario.De hecho, los primeros graváme-nes que el gobierno provisionalaplicó al comercio exterior, desti-nados a la exportación de hidro-carburos, parecieron ceñirse mása lo dispuesto en la Ley deEmergencia -que establecía apli-car tales retenciones para formarun fondo de salvataje al sistemafinanciero- que al control de losprecios internos de tales bienes.Sólo la prohibición de indexaciónestablecida en esa ley, que derivóen el congelamiento de las tarifasde los servicios públicos para losusuarios residenciales, gravitótempranamente sobre los precios,explicando, en parte, la menordinámica del IPC con relación a laCBA en 2002.
Las medidas orientadas a con-trolar el incremento de los preciosbásicos se pusieron en marchados meses después de la deva-luación, y a través de una serie deintervenciones escalonadas. Enmarzo de 2002 se aplicaron dere-chos de exportación a los produc-tos agrícolas (10%) y a las manu-facturas de origen agropecuario
Cuadro Nº 8. Evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), del Indicede Precios al Consumidor (IPC) y del Tipo de Cambio Nominal (TCN). Tasasde variación semestral (CBA e IPC) y variación porcentual con relación adiciembre de 2001 (TCN)
Fuente: Elaboración propia sobre datos de INDEC.
Jun-02
Dic-02
Jun-03
Dic-03
Jun-04
Dic-04
Jun-05
Dic-05
Jun-06
Dic-06
CBA 50,0 16,6 -2,4 2,6 1,1 1,4 5,7 8,8 1,6 5,9
IPC 30,5 8,0 2,1 1,6 3,3 2,7 6,1 5,8 4,9 4,7
TCN 262 249 181 196 196 197 188 201 208 206
102 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
(5%), como harina, aceites, lácte-os, cueros, carne vacuna, etc. Almes siguiente una nueva interven-ción duplicó las retenciones de losproductos agrícolas (20%), cua-druplicó la de harinas y aceites(20%) e impuso un gravamen alas manufacturas de origen indus-trial (5%). En el resto del año, seextendieron los derechos deexportación a algunos derivadosdel petróleo, y algunas manufac-turas de origen industrial.
En 2003, con un horizonte mástranquilo en el comportamiento delos precios -los minoristas declina-ron levemente hacia el final delaño- la nueva gestión de gobiernono introdujo mayores novedades.Recién intervino en 2004, y con elpropósito de evitar que el alza delprecio del crudo en el mercadomundial se trasladara al mercadointerno: para ello establecieronnuevas retenciones, primero aalgunos derivados del petróleo yluego al aceite crudo, para final-mente aplicar una alícuota sobreel precio del crudo.
En 2005, al experimentar los bie-nes salario un nuevo incremento,se aplicaron nuevos gravámenes.El aumento de los precios de losproductos lácteos llevó al gobier-no a elevar en julio las retenciones-del 5% al 10% y al 15%, según elproducto-. También durante eseaño, la mejora en los precios inter-nacionales del sector cárnico y losbajos niveles del stock ganadero,desencadenaron un notableaumento en el precio de la carne
vacuna. El alto peso de la carneen el consumo de los sectorespopulares hizo que tal incrementorepercutiera notablemente sobreel nivel general de los precios: afines de 2005 el índice general deprecios volvió a ser motorizadopor los productos básicos. En estacoyuntura, el gobierno decidióaumentar al 10% las retencionesa las exportaciones de carne ennoviembre y, luego de frustradoslos intentos de negociación con elsector, al 15% en marzo de 2006.Con posterioridad se decretaríatambién y en forma sucesiva unaserie de restricciones a las expor-taciones del sector cárnico: de unlado, una suspensión por seismeses de las exportaciones deganado y, del otro, un cupo del40% del volumen exportado, elcual, con algunas excepciones,duró un año.
Con el objetivo de contener elcrecimiento de los precios inter-nos, se realizaron también, a par-tir de 2006, acuerdos con los sec-tores de la comercialización, ten-dientes a establecer precios dereferencia para determinados artí-culos de consumo básico. Lacombinación de ambas estrate-gias de intervención del Estado -retenciones (prohibición de expor-taciones) y acuerdos de precios-incidieron en la progresiva desa-celeración del índice general delos precios minoristas. La accióngubernamental logró, además,revertir al interior de los preciosminoristas la tendencia registradacon posterioridad a la devalua-
103Rol distributivo del Estado
ción: si inmediatamente despuésde la modificación de la pautacambiaria la inflación había sidoimpulsada por los precios de losbienes básicos (CBA), a partir delprimer semestre de 2003 y hastamediados de 2005 los precios dela canasta alimentaria evoluciona-ron, en general, por debajo delIPC.
IV.3. La inflación no es unasola
Los indicadores más utilizadospara evaluar los cambios en ladistribución de los ingresos deuna población no reflejan en sutotalidad las alteraciones en ladesigualdad de poder adquisitivo.Esto se debe a que para dar cuen-ta del poder adquisitivo (del ingre-so real) suelen ajustarse los ingre-sos monetarios corrientes detodos los individuos de la pobla-ción a partir de un único criterio(un deflactor común). Esta moda-lidad de ajuste de los ingresos ennada altera la medida de desigual-dad en cuestión, debido a que lamayor parte de los coeficientesutilizados satisfacen la propiedadde “independencia de escala”.16
Este tipo de problemas dificulta laelaboración de análisis que incor-poren el impacto de la inflación, ode las políticas estatales destina-das a controlarla, en la evaluaciónde las alteraciones en el repartode los ingresos personales.
Una forma posible de incorporarla incidencia de la inflación sobrela desigualdad es partir del reco-nocimiento de la heterogéneacomposición del gasto de loshogares de distintos estratos deingreso. La existencia de diferen-cias en el patrón de consumo deestos estratos lleva a que los pro-cesos inflacionarios, cuando sonacompañados por cambios en losprecios relativos, tengan unimpacto diferencial en la capaci-dad de compra de las distintasescalas de ingresos. Por ejemplo,cambios en el nivel general de losprecios minoristas pueden dete-riorar más la capacidad de com-pra de los ingresos apropiadospor los estratos más pobres cuan-do los precios de los alimentos seincrementan en mayor medidaque los de otros bienes y servi-cios. Del otro lado, el poder adqui-sitivo de los hogares de estratosacomodados puede mejorar relati-vamente en momentos en los quela inflación está determinada porun aumento de los precios relati-vos de los bienes básicos. Sonestos cambios diferenciales en lacapacidad de compra de los ingre-sos de distintos estratos los queestán en el origen de probablesalteraciones en la desigualdad depoder adquisitivo.
Para dar cuenta del impacto dela evolución de los precios sobrela desigualdad de poder adquisiti-vo resulta necesario, en primer
16 Esto significa que la medida resumen no se modifica si se efectúa una transformaciónde la escala en que se mide la variable de interés, esto es, si se multiplica la variableoriginal por una constante (ingreso*(1/IPC), por ejemplo).
104 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
lugar, reconocer que la inflaciónno es una sola y, en segundolugar, contar con índices de pre-cios que reflejen esta situación.Para ello se ha procedido a con-feccionar índices de precios paracada decil de ingreso, a partir dela información que surge de laEncuesta de Gastos de losHogares (ENGH, INDEC, 1996-97) y la evolución de los distintosprecios minoristas. A partir de lospatrones de consumo que surgende la ENGH (Cuadro I del Anexo)y los índices de precios minoristasa nivel de producto, proporciona-dos periódicamente por el INDEC-por lo menos hasta diciembre de2006-, se elaboraron los índicesde precios de nivel general pordeciles para cada uno de los perí-odos considerados (ondas/venta-nas de observación), según lasiguiente formalización:
Donde: t indica el momento(onda o ventana de observación)al que refiere el coeficiente (K o I);
Kd es índice general de preciosdel decil d;
wid es el factor de ponderacióndel bien/servicio i en el gasto deldecil d;
Ii es el índice de precios corres-pondiente al bien/servicio i.
Del análisis de la evolución de
los coeficientes resultantes (IPCdecílicos, presentados en el cua-dro Nº 9) se desprende, en prime-ra instancia, que durante la últimaetapa de la convertibilidad -y demodo coherente con la de estabi-lidad de precios de ese período-los índices de precios por decilescasi no diferían entre sí: de hecho,la deflación de los últimos añosbenefició por igual a cada uno delos estratos de ingreso. Por suparte, la devaluación que dio fin ala etapa de la convertibilidad, que,como vimos, desencadenó unafuerte modificación en los preciosrelativos, tuvo repercusiones dife-renciadas en la capacidad decompra de los estratos de ingre-sos, y tendió a castigar más seve-ramente a la base de la pirámidedistributiva. De los coeficientesdel cuadro Nº 9 se desprende elcarácter claramente regresivo dela inflación desatada con posterio-ridad a la modificación de la pautacambiaria: el nivel general de pre-cios de los bienes y servicios con-sumidos por los deciles de meno-res ingresos se incrementó enmayor medida que el correspon-diente a los consumos de losestratos más acomodados de lapoblación. Durante los añossiguientes (2003-2004) -en elmarco de la estabilización y aunapreciación parcial del tipo decambio- el impacto de la inflacióntendió a ser más equitativo.Recién a partir de 2005, y conmayor profundidad en 2006, elefecto regresivo de los preciospareció revertirse.
( )100
1∑=
×=
n
i
tiid
td
IwK
105Rol distributivo del Estado
Desde el primer semestre de2005 se observa una modificaciónsustancial en la evolución diferen-cial de los precios por deciles, tor-nándose en este caso más desfa-vorable para las escalas más altasde la distribución. Al concentrarsela intervención estatal en el con-trol de los bienes salarios, la evo-lución de los precios internos sig-nificó una mejora relativa (esdecir, un deterioro menor) en elpoder adquisitivo de las clasesmedias y bajas. Tal evoluciónvuelve a evidenciarse levementedurante el segundo semestre deese año y se intensifica considera-blemente en 2006: en el segundosemestre de este año el accionardel gobierno logró desacelerar losniveles inflacionarios y mejorarrelativamente el poder adquisitivo
de los estratos de ingreso másbajo.
IV.4. Desigualdad de ingresos y desigualdad depoder adquisitivo
Las modificaciones experimenta-das por el poder adquisitivo de losdistintos estratos de ingresosluego de la devaluación se tradu-jeron en cambios en su distribu-ción. Con anterioridad a la modifi-cación cambiaria las desigualda-des de ingresos nominales y ajus-tados se mantuvieron notable-mente solapadas (la deflación delos últimos semestres de la con-vertibilidad no alteró la capacidadde compra relativa de los distintosdeciles de ingreso), pero en mayode 2002 ambas dispersiones se
Cuadro Nº 9. Indice de precios ponderado por el patrón de consumo de cadadecil de IPCF (serie base 1999=100)
Fuente: Elaboración propia sobre datos de ENGH 1996/97 e IPC, INDEC.
Decil deIPCF
Abr2001
Sep2001
Abr2002
Sep2002
Abr2003 II 2003 I 2004 II 2004 I 2005 II 2005 I 2006 II 2006
1 99,22 97,27 119,29 144,57 149,12 148,65 151,67 156,30 163,12 172,02 179,90 186,01
2 99,33 97,54 118,42 142,00 146,74 146,64 149,66 154,23 161,13 169,77 177,89 184,20
3 99,37 97,66 116,96 139,86 144,49 144,42 147,41 151,82 158,60 167,16 175,43 181,92
4 99,42 97,71 116,38 139,73 144,39 144,45 147,46 151,92 158,85 167,42 175,87 182,60
5 99,47 97,83 115,86 138,75 143,44 143,62 146,63 151,06 158,05 166,60 175,17 182,10
6 99,49 97,73 114,57 138,42 142,98 143,16 146,17 150,64 157,74 166,44 175,33 182,57
7 99,56 97,91 114,31 137,54 142,14 142,46 145,55 150,03 157,26 165,88 175,05 182,55
8 99,65 98,01 113,22 136,58 141,19 141,57 144,78 149,20 156,58 165,33 174,80 182,59
9 99,55 97,82 111,19 135,94 140,51 141,01 144,30 148,84 156,54 165,46 175,35 183,59
10 99,58 97,84 109,68 133,66 138,39 139,30 143,12 147,82 156,23 165,03 176,08 184,91IPC (nivelgeneral) 99,84 98,4 118,2 136,3 141,1 141,68 145 149,56 157,3 165,66 175,3 182,81
106 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
separaron considerablemente(cuadro Nº 10).17
El aumento de la brecha entre elcoeficiente de Gini de ingresosnominales y el de ingresos ajusta-dos señala, hacia mayo de 2002,un empeoramiento de la desigual-dad de poder adquisitivo por enci-ma de la experimentada por la deingresos nominales. En otraspalabras, a la conocida regresiónen la distribución de los ingresosnominales, que entre octubre de2001 y mayo de 2002 encontró suorigen -fundamentalmente- en ladestrucción de puestos de trabajo,se sumó el efecto de los preciossobre el reparto de la capacidadde compra de los hogares, decidi-damente desfavorable para losestratos de menores ingresos.
Si bien la brecha abierta en 2002entre el reparto de los ingresosnominales y el correspondiente alos ingresos reales se redujo leve-
mente desde el segundo semes-tre de ese año, a partir del año2005 -cuando aumentan en mayormedida los índices de precios delos deciles más altos- la reducciónde la misma se opera de maneramás pronunciada (cuadro Nº 10).La mejora en la distribución delpoder adquisitivo del ingreso delos hogares se consolidó hacia elprimer semestre de 2006 -cuandoconvergen ambas distribuciones-y más rotundamente en el segun-do, de la mano de los resultadosde la política comercial y deacuerdos de precios implementa-dos durante ese año. Estos datosparecen señalar que la fiscaliza-ción de la inflación de los años2005 y 2006, mediante la políticade precios de referencia y el con-trol ejercido sobre el sector cárni-co, ha tenido una influencia positi-va sobre los niveles de equidad depoder adquisitivo.
17 Para computar los CG de ingresos familiares ajustados se deflactó el IPCF de loshogares de cada decil de ingresos a partir de los coeficientes del cuadro Nº 9. Es poresto que los datos del cuadro refieren a abril y septiembre, cuando correspondedeflactar la EPH puntual, y a los semestres del año, desde la entrada en vigencia dela EPH continua.
Cuadro Nº 10. Coeficientes de Gini de IPCF nominal y de IPCF real (ajusta-do con el IPC de cada estrato)
Fuente: Elaboración propia sobre datos desagregados y expandidos de EPH.
Ginis de IPCF: May2001
Oct2001
May2002
Oct2002
May2003
II2003
I2004
II2004
I2005
II2005
I2006 II 2006
A. Nominal (IPCFsin ajustar) 0,520 0,531 0,551 0,532 0,529 0,535 0,515 0,510 0,506 0,503 0,489 0,486
B. Real (IPCF ajus-tado por IPC decada decil)
0,520 0,530 0,561 0,541 0,537 0,542 0,522 0,516 0,510 0,506 0,490 0,485
Efecto precios (B-A) 0,000 0,000 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,006 0,004 0,004 0,001 -0,001
107Rol distributivo del Estado
Las intervenciones escalonadasque se sucedieron desde marzode 2002 lograron evitar que el alzade los precios internacionales delas commodities agrícolas se tras-ladara totalmente a los preciosinternos. Entre 2002 y 2003 ladesaceleración de la inflaciónparece haber respondido tambiéntanto a la evolución del tipo decambio (que experimenta unaleve apreciación en esos años)como a la baja del precio deexportación de los cereales. Perosólo desde 2005 la evolución delos precios internos -que parecehaber respondido a los acuerdosde precios y mayores gravámenesa las exportaciones de carne- ten-dió a perjudicar menos a los sec-tores más bajos de la distribución,operando una disminución en ladesigualdad de poder adquisitivosuperior a la experimentada por elreparto de los ingresos nominales.En otras palabras, al comparar laevolución de los CG de ingresosfamiliares nominales con lacorrespondiente a los coeficientesde ingresos ajustados se observaque a partir de 2003 la desigual-dad de poder de compra de loshogares se redujo con más inten-sidad (cuadro Nº 10). Esta ten-dencia parece haberse visto ace-lerada desde el año 2005 de lamano de nuevas herramientas defiscalización de los precios inter-nos.
V. Una mirada de conjunto
En el marco de una prolongadarecesión, la desigualdad del ingre-so per capita siguió un cursoascendente en el último año de laconvertibilidad. A las críticas con-diciones del mercado laboral -desempleo creciente, expansiónde la precariedad laboral, etc.- sesumó la política de deflación desalarios que propició el gobiernode De la Rúa y que ejemplificócon la reducción del salario de losagentes nacionales, medida quegeneró una rápida empatía en elsector formal de la economía -tra-dicionalmente con inflexibilidad ala baja de los salarios nominales-,y que pudo ser viabilizada por elcontexto de elevado desempleo.La intervención del Estado, limita-da a las políticas sociales, mostróuna fuerte atonía: centrado en laeliminación del déficit fiscal, elgobierno sumó a la baja de lossalarios públicos y jubilacionesuna notable reducción en lacobertura de los programas asis-tenciales. Una política de estascaracterísticas en la fase recesivadel ciclo le impidió contrarrestarlos efectos adversos del mercadosobre la distribución del IPCF. Laestabilidad de los precios internosevitó que la dispersión del poderadquisitivo resultara aún mayor(cuadro Nº 11).18
Durante la gestión Duhalde la
18 Los Gini A y B fueron computados con la totalidad de la base de la EPH. Los Gini Cy D resultan de la aplicación de las diferencias porcentuales observadas entre los coe-ficientes de panel al coeficiente B.
desigualdad de ingresos alcanzóun punto máximo. Las condicio-nes macroeconómicas críticas setradujeron en un fuerte desequili-brio del mercado de trabajo -des-trucción de puestos de trabajo for-males en niveles sin precedentes,ascenso vertiginoso del desem-
pleo, propagación de la precarie-dad laboral- que potenció el roldesigualador del mercado. Ladevaluación del tipo de cambio, alactuar como disparador de losprecios de los alimentos básicos,incorporó en forma negativa elefecto de los precios sobre la
108 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Cuadro Nº11. Evolución de la desigualdad de IPCF con y sin intervenciónestatal (efectos acumulados)
* Sin transferencias monetarias** CG de IPCF disponible (t1) - CG IPCF ajustado sin PY ni PS (t0)Nota: Sin estimaciones del efecto de la política de ingreso entre II de 2003 y I de 2004.Fuente: Elaboración propia sobre EPH.
Ginis de: May2001
Oct2001
May2002
Oct2002
May2003 II 2003 I 2004 II 2004 I 2005 II 2005 I 2006 II 2006
A. IPCF(disponi-ble)
0,520 0,531 0,551 0,532 0,529 0,535 0,515 0,510 0,506 0,503 0,489 0,486
B. IPCFsin PS* 0,527 0,538 0,559 0,563 0,556 0,561 0,538 0,531 0,524 0,519 0,503 0,499
C. IPCFsin PY (niPS)
0,527 0,538 0,559 0,564 0,557 s/d s/d 0,549 0,557 0,547 0,528 0,527
D. IPCFajustado(sin PY niPS)
0,527 0,538 0,569 0,572 0,565 0,568 0,544 0,554 0,561 0,550 0,529 0,526
Efectos sobre la desigualdad
1. Efectomercado 0,009 0,012 0,031 0,003 -0,007 0,003 -0,023 0,010 0,007 -0,010 -0,022 -0,003
2. Efectointerven-ciónpública
-0,007 -0,008 -0,008 -0,032 -0,028 -0,026 -0,023 -0,038 -0,052 -0,044 -0,038 -0,041
2.1Efectopolíticasocial
-0,007 -0,008 -0,008 -0,031 -0,027 -0,026 -0,023 -0,021 -0,019 -0,016 -0,014 -0,013
2.2Efectopolíticade ingre-so
-0,001 -0,001 s/d s/d -0,018 -0,033 -0,028 -0,025 -0,028
3. Efectoprecios 0,000 0,000 0,010 0,008 0,008 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,001 -0,001
Cambiototal(EM+EIP-EP)**
0,003 0,004 0,013 -0,037 -0,043 -0,029 -0,053 -0,034 -0,048 -0,058 -0,061 -0,043
desigualdad. Para hacer frente alas devastadoras secuelas de lacrisis en los sectores más vulnera-bles, el gobierno implementó rápi-damente un masivo programa deasistencia social -con alto impactoen la mejoría de la equidad, peroque recién se visualizó en elsemestre siguiente- y una inci-piente y más limitada política deingresos orientada al segmentoasalariado registrado. Las políti-cas sociales de esta gestión y lainflexión del ciclo económico con-trarrestaron el efecto negativo delos precios sobre el reparto delpoder adquisitivo y quebraron elciclo de la desigualdad del ingreso
(cuadro Nº 11 y gráfico Nº 2). A lo largo de la gestión Kirchner
la intervención pública en la esfe-ra social continuó teniendo unimpacto positivo en la reducciónde la inequidad y con mayor efica-cia que el mercado, que pormomentos tuvo una incidenciadesigualadora. Hasta el año 2004,la política asistencial continuósiendo el principal instrumento dela acción del Estado para el mejo-ramiento de la cuestión social,aunque la recomposición de lasituación económica hizo declinargradualmente su impacto. Laspolíticas de ingreso -que abarca-ron a los trabajadores activos y
109Rol distributivo del Estado
Gráfico Nº 2. Efectos de las políticas de ingreso, sociales y de los preciossobre la desigualdad de IPCF. Coeficientes de Gini para el total urbano
Nota: Sin estimaciones del efecto de la política de ingreso entre II de 2003 y I de 2004.Fuente: Elaboración propia sobre EPH.
0,350
0,370
0,390
0,410
0,430
0,450
0,470
0,490
0,510
0,530
0,550
0,570
May2000
Oct2000
May2001
Oct2001
May2002
Oct2002
May2003
II 2003
I2004
II 2004
I2005
II 2005
I2006
II 2006
Con efecto preciosSin efecto polí ticas de ingreso Sin efecto polí tica social Gini de IPCF (disponible)
pasivos- fueron paulatinamenteganando espacio en el accionarde la nueva administración com-pensando la eficacia distributivadecreciente de la política social:desde el primer semestre de 2005la contribución de las primeras ala mejoría en el reparto de losingresos superaría el efecto de lassegundas. Este mayor peso redis-tributivo que las políticas de ingre-so cobran progresivamente vis avis las asistenciales constituye ungiro más que relevante, sobretodo en momentos en que el mer-cado de trabajo evidencia sínto-mas de recomposición.
La negativa incidencia de losprecios sobre la inequidad fuedeclinando con el tiempo. Durantelos primeros años de esta gestión(2003-2004) la caída de los pre-cios internacionales de ciertosbienes salarios, la apreciación deltipo de cambio y los gravámenesimpuestos al comercio exteriorcontribuyeron a ralentizar la infla-ción. En los dos últimos años(2005-2006) el incremento de losprecios internacionales de ciertosbienes salarios (productos lácte-os, cárnicos y de los cereales)motivó una fiscalización mayor delos precios internos por parte delEstado, que logró morigerar fuer-temente el efecto negativo de losprecios en la desigualdad, hastarevertirlo completamente hacia elúltimo semestre de 2006.Entonces, y por primera vez en laetapa post-convertibilidad, el efec-to de los precios sobre la distribu-ción de la capacidad de compra
no fue pernicioso para los secto-res más postergados.
A pesar de esta positiva gravita-ción del accionar estatal sobre losniveles de equidad, hacia el finalde la serie persisten aún elevadosniveles de concentración de losingresos personales: el CG deIPCF correspondiente al segundosemestre de 2006 se equiparatodavía al de 10 años antes,momento en el cual la crisis deltequila había contribuido a expo-nenciar la desigualdad. Avanzarhacia una mayor equidad imponeenfocar la atención del Estadohacia una serie de asignaturaspendientes. La bonanza económi-ca y fiscal de los últimos años, lareversión (coyuntural o no) de lastendencias del intercambio mun-dial que años atrás perjudicabanen forma crónica al país, así comola reestructuración/cancelación delos compromisos de deuda conbonistas privados o con organis-mos financieros internacionales,han ampliado los grados de liber-tad del Estado para el diseño deinstrumentos más planificados ymenos atados a coyunturas críti-cas.
En primer lugar, dado que lapolítica social focalizada y com-pensatoria -si bien de amplioalcance desde la puesta en mar-cha del PJJH- ha dado señales deuna eficacia decreciente en mate-ria distributiva y poco ha aportadoa la reducción de la pobreza, esmomento de evaluar nuevas alter-nativas de intervención social que,
110 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
universales o no, se adecuen mása las necesidades de la aún ele-vada proporción de la poblaciónque continúa sin poder hacerse delos recursos mínimos para sureproducción material -los meno-res de edad, por ejemplo, siguensiendo el segmento poblacionalmás afectado por las situacionesde pobreza e indigencia.
En segundo lugar, dado que lasprincipales herramientas deactualización de las remuneracio-nes han llevado -como conse-cuencia no deseada- a ampliar lasegmentación del mercado labo-ral, se impone la necesidad deinstrumentar acciones tendientesa la recomposición de un colectivoasalariado que a lo largo de ladécada pasada ha padecido unproceso de creciente fragmenta-ción. El negativo efecto distributi-vo de la precariedad es una evi-dencia empírica que señala lomucho por hacer, así como lanecesidad de explorar nuevoshorizontes en materia de interven-ción gubernamental.
Finalmente, no obstante losostensibles logros en materia decontrol de la inflación -que en elaño 2006 significaron la elimina-ción de la brecha distributiva entreingresos nominales y reales abier-ta por la devaluación- no es claroque este tipo de logros puedaseguir midiéndose (por lo menoscomparativamente) en adelante.Si bien el problema de la inflacióndista actualmente de tener la gra-vedad que lo caracterizaba antesde la convertibilidad, debe ser
afrontado. Resulta necesario quelas iniciativas que las autoridadestomen en adelante en esta mate-ria se orienten a dar señales cla-ras a la sociedad.
Primavera de 2008
Post-scriptum
No son pocas las circunstanciasque se han alterado entre elmomento en el que fue redactadala versión final de este artículo ysu actual publicación. La principalde estas circunstancias involucraa la crisis internacional de mayorenvergadura desde la GranDepresión del ’30, que aún hoygravita sobre las principales eco-nomías del mundo desarrollado yde la cual la Argentina parecehaber salido casi indemne, siendosólo afectada temporariamente através de los canales comerciales.Esta novedosa indolencia frente ala depresiva coyuntura internacio-nal es en buena medida el resul-tado de la intensificación del acti-vo rol del Estado en distintasmaterias, muchas de las cualesrefieren a las dimensiones en lasque hemos organizado su accio-nar redistributivo. Haremos uso deestas últimas páginas para enu-merar brevemente este conjuntode iniciativas cuyo impacto sobrela inequidad de ingresos persona-les debería ser abordado en ulte-riores investigaciones.
En primer lugar, correspondeseñalar que, bien lejos de volver asumirse en el letargo de los años
111Rol distributivo del Estado
’90, las políticas de ingreso se hanvisto notoriamente revitalizadascon posterioridad a 2006: muchasde ellas han sido profundizadasen los últimos años y otras nuevashan sido implementadas. Entrelas primeras, de probada eficaciadistributiva hasta 2006, se desta-can: las sucesivas actualizacionesdel SMVM, que de los $630 dediciembre de 2006 lo han llevadoa los $1740 a partir de septiembrede 2010 (más de un 175% deaumento nominal); los periódicosincrementos en los haberes de lospasivos, por los cuales el HJM seincrementó un 47% entre diciem-bre de 2006 y febrero de 2009,19
sumados ahora a la garantía esta-tal de haberes no inferiores almínimo a la totalidad de los jubila-dos;20 la continuidad de la políticade ampliación de la cobertura delsistema previsional contributivo -cuya modalidad de moratoria, ori-ginalmente transitoria, sigue enplena vigencia- que permitió a 2,2millones de personas -que por sustrayectorias laborales quedabanexcluidas- acceder al beneficioprevisional;21 los aumentos, entrediciembre de 2006 y septiembrede 2010, en los topes -de un 85%,resultante de tres modificaciones-y en los montos -de un 267%, dis-
tribuido en 5 incrementos- delrégimen de asignaciones familia-res. Cabe agregar también eneste punto la revitalización delprograma de RecuperaciónProductiva, por el cual en 2009,momento de mayor incidencia dela crisis internacional en la econo-mía local, el Estado subsidió elsalario de más de 80.000 trabaja-dores privados, evitando una infle-xión mayor en el proceso de recu-peración del empleo observadodesde 2003 y operando -junto conotras medidas- de manera fuerte-mente contracíclica sobre lademanda interna.
Entre las iniciativas en materiade políticas de ingreso de la ges-tión de Cristina Fernández (2007-2011) resaltan la sanción de la leyde Movilidad Previsional (ley26.417) y la re-estatización delrégimen previsional de capitaliza-ción (ley 26.425). Por la primera,los ingresos de la clase pasivadejaron de estar atados a decisio-nes discrecionales de los gobier-nos de turno, pasando a respon-der a un esquema centrado en laevolución de los salarios y de losrecursos de la ANSES. Por estanueva normativa, los haberesacumularon un incremento nomi-nal superior al 50% en poco más
112 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
19 Desde ese momento en adelante la actualización de los haberes responde a un nuevomecanismo establecido por ley.
20 Tal y como queda establecido por la ley 26.222, de marzo de 2007.21 En 2009, el sistema de moratorias previsionales explicó 8 de cada 10 nuevos jubila-
dos y un acceso de cerca de 300.000 personas al beneficio. De acuerdo con estima-ciones propias, que fueron realizadas con las ventanas de observación de la EPH pos-teriores al año 2006, la reducción de la desigualdad explicada por las jubilaciones pormoratoria ronda el -3% del CG de IPCF.
de un año y medio (entre febrerode 2009 y septiembre de 2010).Asimismo, el proceso de paulati-nas reformas al régimen previsio-nal se consolidó con la elimina-ción, en diciembre de 2008, delrégimen de capitalización, garanti-zando a los futuros jubiladosescalas de haberes que difícil-mente hubieran sido equiparadascon los saldos de sus cuentas decapitalización individual, que acu-mularon pérdidas estrepitosas porefecto de la crisis financiera inter-nacional.22
Por su parte, el gobierno hacomenzado un proceso en el quese combinan la profundización y elrediseño de sus principales herra-mientas de intervención asisten-cial. Como parte de este proceso,ha sido notable la ampliación en lacobertura y la actualización de loshaberes correspondientes al sis-tema nacional de pensiones nocontributivas asistenciales entrediciembre de 2006 y diciembre de2009.23 Los titulares de este tipode transferencias se duplicaron enlos últimos tres años (400.056prestaciones más, alcanzando asílos 784.527 beneficiarios), funda-mentalmente por efecto de lamayor cobertura de las pensionespor invalidez y madres de 7 o máshijos (que aumentaron en un
160% y un 125%, respectivamen-te); el monto de estas prestacio-nes -que se actualiza con loshaberes del sistema previsional-representa el 100% del HJM en elcaso de las madres incorporadasy el 70% en las restantes presta-ciones.
A la señalada profundización delsistema de pensiones asistencia-les la nueva gestión sumó otrasherramientas en materia de políti-ca social, que contribuyen tam-bién a revertir la progresivamerma, observada entre los años2003 y 2006, del impacto iguala-dor del accionar del Estado enesta dimensión. La implementa-ción de la Asignación Universalpor Hijo (AUH) y del ProgramaIngreso con Inclusión Social(Argentina Trabaja) fueron lasprincipales herramientas en estamateria. La AUH (decreto 1.602de octubre de 2009), ha permitido,ya en los primeros cinco meses desu implementación, extender elbeneficio de la asignación por hijoa 3,7 millones de niños y adoles-centes anteriormente excluidos(hijos de trabajadores informales ydesocupados no cubiertos por elseguro de desempleo). El montode esta prestación -equiparado ala asignación de mayor cuantíaque reciben los asalariados for-
113Rol distributivo del Estado
22 Para un análisis pormenorizado de las paulatinas modificaciones al régimen previsio-nal ver Calvi, G y E. Cimillo (2010), “Del SIJP al SIPA. Cambios recientes en el siste-ma de previsión social argentino”, en Taripawi N° 1, Tomo 1 (IEFyC-UEJN, BuenosAires).
23 Ultima información disponible. Cf. Secretaría de Seguridad Social (2010), BoletínEstadístico de la Seguridad Social del 3° y 4° trimestre de 2009 (MTEySS, BuenosAires).
males por este concepto-, fue fija-do inicialmente en $180 mensua-les por hijo y, a partir de septiem-bre de 2010, elevado a $220. Elefecto distributivo de este progra-ma y su contundente impactosobre los niveles de indigencia yahan sido estimados por diversasinvestigaciones.24 A través delPrograma Argentina Trabaja, he-rramienta con la cual fueron incor-porados más de 100.000 trabaja-dores desocupados o informalesdel conurbano bonaerense, elgobierno apuntó a compensar lacaída del empleo informal en elpunto máximo de la crisis interna-cional. Programas de estas carac-terísticas, que incluyen retribucio-nes equivalentes al salario míni-mo vital y móvil y otorgan cobertu-ra de salud y previsional, tienenaltas probabilidades de traccionaral alza los ingresos de los trabaja-dores informales, entre los cualesla trasgresión al cumplimiento delas normativas de salario mínimoes más manifiesta.
En resumidas cuentas, en laetapa abierta con posterioridad ala crisis de 2001-2002 el fenóme-
no distributivo no puede ser exclu-sivamente explicado con un enfo-que centrado en el mercado. Lagravitación del accionar estatalsobre los niveles de desigualdadaparece como un dato no menor,que no se restringe -como lamayoría de los especialistas pare-ce sugerir- al impacto de los pro-gramas de transferencias condi-cionadas, y merece ser abordado-sin eufemismos- en sus distintasdimensiones. Más aún, retoman-do los primeros parágrafos deeste trabajo, los indicadores aquíanalizados parecen señalar unanueva metamorfosis del Estado,pero de sentido inverso a la expe-rimentada en la última década delsiglo pasado. A través de distintosmecanismos de intervención elEstado ha comenzado a desem-polvar su función redistributiva,obrando como partícipe activo -ypor momentos exclusivo- de unproceso de recomposición en losniveles de equidad del que noabundan experiencias históricascomparables.
114 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
24 Estimaciones propias y de otros investigadores señalan un efecto igualador de entreel -3% y el -4,5% del CG de IPCF. Cf. Agis, E., et al (2009), El impacto de laAsignación Universal por Hijo en Argentina (CENDA, PROFOPE y CEIL-PIETTE,Buenos Aires); Gasparini, L. y G. Cruces (2009), Las asignaciones universales porhijo. Impacto, discusión y alternativas(CEDLAS, UNLP, La Plata).
Anexo
Cuadro Nº I. Gasto de consumo de los hogares según deciles de ingreso percápita por finalidad del gasto. Total del país (en porcentaje)
Finalidad del gasto Deciles de ingreso neto mensual per cápita1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Alimentos y bebidas 53,93 47,83 43,91 41,73 39,32 36,82 34,32 31,91 28,72 23,75Productos de panadería 8,88 6,87 5,66 4,98 4,61 4,03 3,40 3,04 2,45 1,62Harinas, arroz, cereales y pastas 4,25 3,10 2,75 2,44 2,14 2,05 1,79 1,64 1,34 0,87Carne vacuna, porcina, ovina y menudencias 12,02 10,05 8,95 8,13 7,28 6,40 5,50 4,70 3,89 2,26Aves 1,78 2,23 2,22 2,19 2,10 2,11 1,81 1,62 1,43 0,85Pescados y mariscos 0,37 0,41 0,41 0,45 0,46 0,43 0,45 0,40 0,43 0,29Fiambres, embutidos y conservas 1,16 1,22 1,21 1,23 1,23 1,26 1,20 1,12 1,02 0,77Aceites y grasas 1,54 1,17 0,99 0,89 0,76 0,66 0,58 0,51 0,48 0,31Leche 3,28 2,85 2,43 2,18 2,04 1,75 1,43 1,22 0,97 0,60Productos lácteos 1,74 2,06 2,08 2,16 2,21 2,20 2,10 2,13 1,86 1,44Huevos 1,24 1,06 0,96 0,84 0,74 0,62 0,57 0,49 0,36 0,22Frutas 2,07 2,20 2,26 2,30 2,34 2,14 2,09 1,98 1,67 1,23Verduras y legumbres 5,22 4,22 3,89 3,49 3,22 2,98 2,65 2,39 1,92 1,34Azúcar, dulces, golosinas y cacao 1,86 1,52 1,31 1,27 1,20 1,06 1,04 0,91 0,78 0,62Infusiones 1,49 1,21 1,11 1,08 0,97 0,90 0,85 0,77 0,68 0,54Salsas y condimentos 0,59 0,51 0,46 0,41 0,41 0,35 0,36 0,33 0,28 0,22Alimentos listos para consumir y otros 0,92 0,89 1,03 1,09 1,27 1,41 1,64 1,54 1,79 1,79Bebidas alcohólicas 1,37 1,37 1,37 1,35 1,21 1,19 1,03 1,13 1,07 1,05Bebidas no alcohólicas 2,63 2,79 2,76 2,70 2,66 2,58 2,46 2,33 2,12 1,57Comidas y bebidas fuera del hogar 1,52 2,10 2,06 2,55 2,47 2,70 3,37 3,66 4,18 6,16Indumentaria y calzado 6,75 7,60 7,41 7,48 7,09 7,82 7,49 6,78 7,33 6,93Indumentaria 3,72 4,17 4,14 4,41 4,27 4,85 4,73 4,55 4,95 5,13Calzado 2,74 3,10 2,87 2,65 2,39 2,57 2,34 1,87 1,93 1,44Telas, accesorios para costura y servicios 0,29 0,33 0,40 0,42 0,43 0,40 0,42 0,36 0,45 0,36Vivienda 11,72 12,11 12,69 12,25 12,98 12,16 12,93 13,37 13,02 12,87Alquiler 1,62 2,87 4,07 3,73 4,56 4,42 5,40 5,37 5,30 5,26Gastos comunes y reparaciones 1,40 1,16 1,07 1,25 1,73 1,57 1,97 2,98 3,42 4,59Combustibles 3,24 2,80 2,59 2,56 2,38 2,25 2,04 1,82 1,54 1,08Agua y electricidad 5,46 5,28 4,96 4,71 4,31 3,92 3,52 3,20 2,76 1,94Equipamiento y funcionamiento 4,68 4,73 4,99 4,82 5,53 5,06 5,72 6,63 7,59 9,74Equipamiento del hogar 2,28 2,44 2,50 2,45 2,70 2,30 2,71 2,56 2,58 2,61Mantenimiento del hogar 2,30 2,02 2,05 1,83 1,99 1,76 1,76 1,75 1,55 1,34Servicios para el hogar 0,10 0,27 0,44 0,54 0,84 1,00 1,25 2,32 3,46 5,79Atención médica y gastos para la salud 4,05 5,92 7,24 7,91 7,75 8,52 8,76 10,18 9,48 9,37Productos medicinales y accesorios terapéuticos 3,09 4,65 4,56 5,38 5,06 5,33 5,04 5,05 4,33 3,58Servicios para la salud 0,96 1,27 2,68 2,53 2,69 3,19 3,72 5,13 5,15 5,79
115Rol distributivo del Estado
Cuadro Nº I (cont.). Gasto de consumo de los hogares según deciles deingreso per cápita por finalidad del gasto. Total del país (en porcentaje)
Finalidad del gasto Deciles de ingreso neto mensual per cápita1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
Transporte y comunicaciones 8,37 9,71 10,74 11,92 12,70 14,07 14,37 15,02 15,93 15,58Compra - venta de vehículos particulares 0,88 0,77 1,07 1,71 1,82 3,24 3,04 3,77 5,14 5,44Funcionamiento y mantenimiento del vehículo 1,37 2,06 2,14 2,75 3,31 3,65 4,14 4,78 4,92 4,63Transporte público 4,94 5,03 5,24 5,04 4,76 4,60 4,41 3,70 3,17 2,84Correo y teléfono 1,18 1,85 2,29 2,42 2,81 2,58 2,78 2,77 2,70 2,67Esparcimiento y cultura 3,41 4,75 5,02 5,75 6,33 6,48 7,44 7,53 8,83 12,30Turismo 0,15 0,34 0,26 0,40 0,62 0,68 1,23 1,54 1,97 5,08Equipos de audio, televisión y vídeo 0,68 0,69 0,81 0,82 0,73 0,58 0,68 0,60 0,93 1,23Servicios de esparcimiento 1,58 2,16 2,42 2,59 2,74 2,83 2,84 2,79 2,99 2,74Libros, diarios y revistas 0,36 0,52 0,65 0,78 0,90 1,02 1,04 1,18 1,37 1,51Otros bienes 0,64 1,04 0,88 1,16 1,34 1,37 1,65 1,42 1,57 1,74Educación 1,75 2,10 2,73 2,93 2,99 3,83 3,58 3,59 4,32 4,86Servicios educativos 0,81 1,14 1,53 1,87 2,05 2,56 2,34 2,68 3,29 3,87Textos y útiles escolares 0,94 0,96 1,20 1,06 0,94 1,27 1,24 0,91 1,03 0,99Bienes y servicios diversos 5,34 5,24 5,34 5,21 5,31 5,22 5,41 5,00 4,78 4,59Cigarrillos y tabaco 1,84 1,76 1,48 1,52 1,55 1,48 1,39 1,13 1,09 0,85Artículos de tocador 2,75 2,37 2,44 2,23 2,16 1,99 2,08 1,90 1,71 1,55Servicios para el cuidado personal 0,32 0,51 0,50 0,64 0,72 0,71 0,82 0,90 0,94 1,04Otros bienes y servicios diversos 0,43 0,60 0,92 0,82 0,88 1,04 1,12 1,07 1,04 1,15Fuente: INDEC, ENGH 1996-1997.
116 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Esquema Nº I. Operacionalización de esferas de intervención pública
Esfera de inter-vención
Modalidad de inter-vención Política pública Operacionalización
Política social
Transferencias enespecie (imputación)
Prestaciones alimentariasdel Estado central
Imputadas a hogares que declaran recibir “mercaderías, ropa o ali-mentos del gobierno” y que no cuentan con al menos un miembrojubilado o pensionado.
Prestaciones alimentariasdel PAMI
Imputadas a hogares que declaran recibir “mercaderías, ropa o ali-mentos del gobierno” y que cuentan con al menos un miembro jubila-do o pensionado (a estos hogares no se les imputan los subsidios enespecie del Estado central).
Transferenciasmonetarias
Becas para estudiantessecundarios
Monto de beca declarado por aquellos miembros del hogar que asis-ten a instituciones públicas y cursan el nivel medio de enseñanza.
Seguro de desempleo Monto declarado por este concepto.
Otros subsidios moneta-rios
Monto de ingreso declarado por este concepto y que no correspondea asignación por PJJH (desocupados e inactivos).
Planes de empleo (distin-tos del PJJH)
Monto de ingreso por ocupación principal de personas que declaranestar ocupadas en un plan de empleo.
Plan Jefes y Jefas deHogar (PJJH)
Monto de 150$ de quienes declaran ser beneficiarios del programa(ingreso por ocupación principal en el caso de quienes tienen el PJJHpor ocupación principal o subsidio monetario para los que tienen elprograma por ocupación secundaria o son desocupados o inactivos.
Políticas deingresos
Políticas destinadasa la clase pasiva
Aumento del haber jubila-torio mínimo (HJM)
Totalidad del incremento en el monto de ingresos por jubilación opensión, entre ventanas de observación del mismo semestre de añosconsecutivos, de aquellos pasivos que cobran el HJM vigente.
Políticas orientadasexclusivamente a losasalariados registra-dos
Restitución del 13% a losasalariados del sectorpúblico nacional (R13%)
13% del ingreso por ocupación principal en mayo de 2003 de losasalariados que desarrollan actividades de Administración Pública yDefensa y residen en CABA.
Aumentos no remunerati-vos para los asalariados(ANR)
Aumento vigente en cada trimestre para sector privado o públiconacional (excluido el servicio doméstico). Fueron descontados a losasalariados registrados que experimentaron entre igual semestre deaños consecutivos una modificación en el ingreso por ocupación prin-cipal superior al monto del incremento acumulado de la etapa. Estono fue aplicado en el caso de los asalariados que se encuentran den-tro o debajo del SMVM cuando esta política entra en vigor.
Aumento/modificación delas AsignacionesFamiliares (AsFam)
Diferencia entre el salario neto vigente y el neto con las asignacionesfamiliares vigentes al año 2001 (se consideraron topes y montosvigentes por hijo). Sólo para asalariados registrados jefes de hogar ocónyuges (en caso de que el jefe sea no registrado). Se excluye alservicio doméstico y a los asalariados menores de 18 años.
Políticas orientadasa los asalariados engeneral
Aumentos del SalarioMínimo Vital y Móvil(SMVM)
Totalidad del incremento en el ingreso por ocupación principal, entreventanas de observación del mismo semestre de años consecutivos,de aquellos asalariados, excluido el servicio doméstico y los menoresde 18 años, que se encuentren dentro (efecto directo) o debajo (efec-to arrastre) del nivel del SMVM vigente. Para identificar a los trabaja-dores registrados que cobran el SMVM se contempló sólo el ingresobruto.
Fiscalización dela inflación
Políticas de controlde la inflación
Retenciones a las expor-taciones
Para dar cuenta del impacto de la evolución de los precios (y de lasestrategias de fiscalización) sobre la desigualdad se computaron CGdel IPCF deflactado a partir de coeficientes de precios para cadadecil (Cuadro 9), creados a partir de los índices de precios a nivel debienes/servicios y los patrones de gasto de los hogares de cada decil(ENGH, INDEC).
Acuerdos de precios
117Rol distributivo del Estado
118
Espacialidad urbana, Espacialidad urbana, subjetividades y subjetividades y discurso de inseguridaddiscurso de inseguridad
Sociedad
* Lic. en Sociología (FSOC-UBA). Integrante del IADE
Los modos de construcción de la inseguridad como pro-blema giran en torno a la instauración de un orden socialdesigual, fragmentario y fuertemente polarizado, caracteri-zándose este discurso como la amplificación y legitima-ción de dicho orden social y la gestión de grupos de ries-go en peligro no supone más que el modo actual de reso-lución de la nueva cuestión social. Entonces, ¿cómosituarse en la ciudad del miedo? Sin caer en proposicio-nes pesimistas, es necesario afrontar el desafío de cons-truir y reconstruir lazos sociales solidarios desde unaperspectiva que articule la historia reciente argentina conlas nuevas problemáticas socio-urbanas.
Nico lás M. Rey*
119Espacialidad urbana y orden social
Pero la ciudad no dice su pasado, locontiene como las líneas de unamano, escrito en los ángulos de lascalles, en las rejas de las ventanas,en los pasamanos de las escaleras,en las antenas de los pararrayos, enlas astas de las banderas, surcado asu vez cada segmento por raspadu-ras, muescas, incisiones, cañonazos.
Las ciudades invisibles
Italo Calvino
Introducción
Las ciudades contemporáneasson percibidas por los sujetoscomo el lugar donde anida el peli-gro, peligro que se personifica enlos otros diferentes que transitanlas mismas. Esta representaciónde la ciudad no puede entendersesin contemplar el proceso dereformas estructurales operado apartir de la reestructuración delsistema capitalista en la décadade los setenta y su impacto pro-fundo en las subjetividades con-temporáneas. En este marco, esnecesario plantearse algunosinterrogantes al respecto: ¿cómose sitúan los sujetos en estaBuenos Aires fragmentada y desi-gual?; ¿cómo perciben los sujetosesos procesos estructurales dereformas y su impacto en la tramaurbana?; ¿qué lugar ocupa elespacio público urbano en la per-cepción de los sujetos?; ¿cómoson interpelados los sujetos en laactualidad?
En la década de los ’90 emergeen la Argentina la inseguridadcomo problema, dominando poco
a poco la agenda política y reba-sando los límites propios de lasesferas del control del delito. Lairrupción con tal fuerza de la cons-trucción del problema de la inse-guridad debe entenderse en elmarco de la “emergencia y conso-lidación del neoliberalismo comoracionalidad política que lograestructurar nuestras formas depensar y actuar, cristalizando rela-ciones altamente desiguales”(Rangugni, 2009: 24). En lassociedades actuales el discursode la inseguridad oficia como dis-positivo de control social efectivode las poblaciones.
En la América latina de la déca-da de los noventa se nota unaumento en la preocupación porlos delitos contra la propiedad ylas personas, haciendo particularhincapié en la violencia con la queeran cometidos. De ese modo, y apartir del peculiar tratamiento delos medios de comunicación, lapolisemia del concepto inseguri-dad quedó reducida a un signifi-cante asociado a la delincuenciacallejera, la pobreza y la margina-lidad, silenciando así otro tipo deinseguridades que también afec-tan la integridad física y psíquicade las personas. Es en el marcode una profunda despacificaciónsocial donde emerge la inseguri-dad como forma de interpelaciónmasiva en el contexto de laArgentina de los años noventa,desplazando y relegando a unsegundo lugar otras problemáti-cas como el trabajo, la educacióno la salud.
120 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Este trabajo está fundamentadoen el nivel general en el análisisde los cambios en las subjetivida-des en los últimos años. Primero,se presentarán algunas cuestio-nes sobre las nuevas subjetivida-des, el pasaje de la sociedad dis-ciplinaria a la post-social y laemergencia de la nueva cuestiónsocial; segundo, se analizarán lascaracterísticas propias del discur-so de la inseguridad y, por último,se presentará el análisis referidoparticularmente al impacto de lastransformaciones urbanas en loshabitantes de la ciudad de BuenosAires, a partir de algunos docu-mentos que tratan la cuestiónurbana.
Con el agotamiento del Estadocomo modalidad dominante deorganización social y comopaninstitución dadora de sentido,se produce en un mismo movi-miento el agotamiento de un tipoespecífico de subjetividad, la ciu-dadana. Este agotamiento no des-cribe la desaparición de los térmi-nos de la lógica en cuestión sinoel desvanecimiento de su consis-tencia integral, cuando esa mismalógica deviene incapaz de simboli-zar lo que sucede (Lewkowicz yCantarelli, 2002). Ahora bien, esadesarticulación de la lógica predo-minante supone el reemplazo porotra, de distinto carácter peroequivalente en su función totaliza-dora, la lógica mercantil. Así, sevuelve importante el reconoci-miento de este agotamiento a losfines de explorar una serie de con-secuencias sobre los modos de
subjetivación bajo esta nueva lógi-ca; reconocimiento que puedeentenderse como una estrategiasubjetivante, abriendo un campode inquietudes sobre las mismasconsecuencias de esa desarticu-lación.
La lógica mercantil, a diferenciade la estatal, no es una articula-ción simbólica en términos institu-cionales de una meta estructurasino la conexión aleatoria entrelos modos de esa red llamadamercado. Las instituciones sonincapaces de llevar a cabo latarea de la producción de subjeti-vidades a partir de dispositivosdisciplinarios, ya que no puedenadaptarse a la flexibilidad y rein-vención propias de esta contem-poraneidad. Así, se produce lafractura entre las instituciones, ensu funcionamiento por analogíacon otras instituciones, al nopoder apoyarse en las marcassubjetivas previas. En las subjeti-vidades actuales, se efectúa tam-bién un desacople subjetivo entrela interpelación institucional y elreceptor, el sujeto mediatizado(Lewkowicz y Cantarelli, 2002).
De este modo cabe preguntarsecómo pensar los cambios en lassubjetividades contemporáneas.O bien, cómo son los modos depensar y de habitar de los sujetos,capaces de operar en condicionessin el entramado institucional ybajo una lógica diferente, la mer-cantil. El objetivo será entoncesconstruir herramientas capacesde pensar en su especificidad las
121Espacialidad urbana y orden social
transformaciones actuales en lasubjetividad y en las estrategiasde subjetivación.
Surgimiento del discurso dela inseguridad
Tanto en el tratamiento de losmedios de comunicación como endocumentos oficiales, el signifi-cante inseguridad sin embargo noaparece claramente delimitado ysus alcances son difusos, impo-niéndose así como relativo a ladelincuencia y la violencia calleje-ra perpetrada por sólo algunossectores sociales; por tanto, noresulta sorprendente que hayasido instituido un «nuevo sujetopeligroso», tipificado en la figuradel joven pobre. Este imaginariourbano responde en gran medidaa la estrategia desplegada por losmedios de comunicación comodispositivo de control social queha desplazado a los disciplinariosy se evidencia en la construcciónde un sentido común, cuyo basa-mento está dado por el miedo y lasensación de desamparo, que ensu circulación entre los sujetos seretroalimenta sobre la base de laexperiencia cotidiana. La interpe-lación masiva de vastos sectoresde la población a través del signi-ficante de la inseguridad por losmedios de comunicación produceun saber específico y determina-dos marcos de referencia quesedimentan bajo la forma de sen-tido común (Cerbino, 2005). Porotra parte, el espacio públicourbano, entonces, se reifica como
el lugar del peligro, como el lugardonde se oculta latentemente latragedia, sintiéndose los sujetoscomo indefensos, desprotegidos yvulnerables frente al peligro quelos acecha.
Pero, ¿qué es lo que se entiendepor inseguridad? Desde las cien-cias sociales, se ha comenzado aproblematizar el proceso dedesestructuración subjetiva,entendido como el efecto de lastransformaciones estructuralesoperadas en el nivel mundial apartir de la década de los setentasobre las subjetividades, comoser la falta o la precariedad deltrabajo, la carencia de serviciosde salud, la falta de perspectivas afuturo (Murillo, 2006). Estos cam-bios estructurales devuelvencomo contrapartida una subjetivi-dad profundamente insegura, entérminos de lo que Fitoussi yRosanvallon han denominadoincertidumbre antropológica, peroque no debe quedar circunscriptaa la inseguridad fogoneada por losmedios de comunicación sino quedebe entenderse en el marco dela pérdida de marcos identitarios,la crisis del trabajo y la crisis de losocial (Fitoussi y Rosanvallon,1997). En esta dirección debeenmarcarse a la inseguridadcomo forma de interpelaciónmasiva, ya que ante la desarticu-lación de lo social (trabajo, salud,educación) como eje contenedorse interpela a los sujetos a partirde su subjetividad desestructura-da.
122 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
Cabe recordar, entonces, quelos modos en que es construida lainseguridad como problema están“estrechamente vinculados a laimposición de ese nuevo ordensocial que logra el desmantela-miento del Estado social”(Rangugni, 2009: 41) y tampocodebe olvidarse que el problema dela inseguridad emerge en laArgentina de los años noventa,rebasando los límites del controldel delito y tornándose un hechoque debe ser gestionado por fuerade la esfera política, asociada conla corrupción y la ineficiencia. Así,mediante la desarticulación de lasempresas públicas y al procesode privatizaciones llevado a caboen la Argentina en la década delos noventa, se produjo el someti-miento de grandes porciones delmundo del trabajo a la disciplinadel mercado, obteniendo comoresultado inéditos niveles dedesempleo, subempleo y preca-riedad laboral frente a la incapaci-dad de una respuesta articulada yorgánica de parte de los trabaja-dores (Abeles, 1999; ThwaitesRey, 1999; Altimir y Beccaria,2000). El trabajo, históricamentela forma de interpelación de lossujetos junto a otras cuestionessociales como la salud o la educa-ción, se ve desplazado por la inse-guridad como el modo de interpe-lar a la sociedad argentina en ladécada del noventa, interpelaciónque no se basa ya en el pacto deunión de la Modernidad sino en unorden social fuertemente frag-mentado y desigual.
La resolución de la “nuevacuestión social”
Con el advenimiento de laModernidad, se produce la rupturacon el orden medieval y a partir deeste quiebre emerge el Estadomoderno capitalista, como diagra-ma de poder dominante cuyo rolcentral se caracterizó por la “ges-tión de la vida y la muerte de laspoblaciones a través de la gestiónde los espacios que constituyensujetos” (Murillo, 2004: 262). Laidea del pacto de unión devinocentral para construir sujetos-ciu-dadanos incorporados al cuerposocial, en tanto su fundamentoestaría basado sobre el consensoa partir de los lazos morales entreciudadanos y en el monopolio dela violencia física en manos delEstado. Sin embargo, este pactode unión supuso la puesta en evi-dencia de la cuestión social,entendida como la fractura contra-dictoria entre los derechos formal-mente universales y las prácticassociales efectivas; lo social,entonces, aparece como un«género híbrido», mediatizandoentre los registros de lo civil y lopolítico, para suplir el déficit pro-ducido por el distanciamientoentre el fundamento del ordenpolítico y la realidad del ordensocial (Donzelot, 2007).
En el nuevo diagrama de poderposdisciplinario, instaurado en lassociedades latinoamericanas através del terror de las dictaduras,la inseguridad aparece como laforma de interpelación masiva de
123Espacialidad urbana y orden social
los sujetos. A su vez, debe tener-se en cuenta que la inseguridaden las sociedades actuales es unmodo efectivo de control social yde gestión de las poblaciones. Poreso, para entender las condicio-nes de posibilidad del surgimientodel discurso de la inseguridad esnecesario retrotraerse al viraje enel modo de gobernar las poblacio-nes, que puede situarse histórica-mente en la instauración por laviolencia económica e institucio-nal del neoliberalismo como razóngubernamental.
Las dictaduras en el Cono Suren los setenta no fueron ajenas alproceso de consolidación de lastransformaciones estructurales enla región, ya que funcionaroncomo punta de lanza para la ins-tauración del neoliberalismo, alllevar a cabo la reconfiguración delas relaciones sociales a través dela violencia institucional. Así, elproceso militar en la Argentinadesarticuló mediante el terror loslazos sociales solidarios presen-tes en los cuerpos disciplinadosde los trabajadores y otros secto-res, generando las condicioneseconómico-sociales para unareestructuración total de la socie-dad (Villarreal, 1985). El terrorejercido por las dictaduras sobrelas poblaciones latinoamericanasposibilitó la desarticulación dedeterminados lazos de solidari-dad, rompiendo así definitivamen-te con la ficción eficaz del pactode unión basado sobre la procla-ma de derechos universales. El
pasaje de la gestión de la vida a laadministración de la muerte asolóa los individuos dejándolos en unestado de indefensión casi total,estado de indefensión que hacereferencia a una situación dedesamparo primordial (Murillo,2008). Así, esa desgarradoravivencia primordial –la del tránsitode la carne nuda a su constitucióncomo sujeto- es resignificada enAmérica latina en situaciones deincertidumbre, surgiendo laangustia como la incapacidad psí-quica de la salida de dicha situa-ción; en la década de lod noventa,con el discurso de la inseguridadciudadana, se hará evidente laidentificación de los sujetos conesas promesas que sostienen laidea de la completud, encarnadaen la ficción de una comunidadarmónica e imaginaria. En estemarco, se puede notar que laculpa, como vector central engobierno del sí mismo en laModernidad, cede paso al terror,proveniente de un afuera misterio-so y extraño que retrotrae a lossujetos a una situación marcadapor la angustia. Como efecto deestas transformaciones estructu-rales, en las sociedades post-sociales se hará manifiesta laconstitución de subjetividadesbasadas sobre el miedo, volvién-dose una cruel evidencia en losaños noventa ante el terror quegeneran ciertas actividades, comola práctica política, escenificadacomo el lugar de la muerte.
124 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
La sociedad del riesgoEn las sociedades disciplinarias,
el poder trabaja a través y sobrelos individuos y los constituyecomo un objeto de conocimientoen su unicidad. Las disciplinas,esos “métodos que permiten elcontrol minucioso de las operacio-nes del cuerpo, que garantizan lasujeción constante de sus fuerzasy les imponen una relación dedocilidad-utilidad” (Foucault,2004: 141), garantizaban la utili-dad y la docilidad en términos pro-ductivos y políticos de los cuer-pos. A diferencia del poder sobe-rano, que actuaba intermitente-mente y según la separación bina-ria entre lo permitido y lo vedado(a través de un código), el poderdisciplinario -a partir de la crea-ción de una regla general(norma)- funcionaba de acuerdocon la normalización de las des-viaciones de los individuos en suunicidad; las disciplinas como unmodo de individualización de lasmultiplicidades. En términosgenerales, la sociedad de norma-lización plantea “ante todo unmodelo, un modelo óptimo que seconstruye en función de determi-nado resultado, y la operación denormalización pasa por intentarque la gente, los gestos y losactos se ajusten a ese modelo”(Foucault, 2007: 75).
Sin embargo, el agotamiento delos dispositivos disciplinarioscomo forma dominante de condu-cir los cuerpos en tiempo y espa-cio llevó a una transformación dela tecnología del poder, entendida
como la articulación táctica yestratégica de relaciones de sabery de poder que repercuten en laconstrucción de subjetividadestanto en el nivel individual comopoblacional. A pesar de haberidentificado en diferentes momen-tos de la historia moderna laemergencia de controles regulato-rios, Foucault sostuvo que sólo enel transcurso del siglo XX dichocontroles se habían vuelto predo-minantes sobre otras tecnologíasde poder y, por ello, desarrolla enel curso del Collège de France1978-1979 el concepto de seguri-dad, dispositivo cuya característi-ca es la de insertar determinadofenómeno dentro de una serie deacontecimientos probables(Foucault, 2007). Esta «otra distri-bución de las cosas y los meca-nismos» se refiere a que, por unlado, las reacciones del poderfrente a los fenómenos se incor-porarán a un cálculo de costos y,por el otro, se fijarán una mediaconsiderada como óptima y unlímite de lo tolerable. Dentro deesta nueva economía general delpoder, el objetivo final será lapoblación, entendida no como lamultiplicidad de individualidadessino como el campo de nuevasrealidades (de lo biológico a lopúblico) que se constituyen comoelementos pertinentes sobre loscuales actuarán los mecanismosde poder (Foucault, 2007).
En esta tecnología de poder,Foucault –al analizar las epide-mias de viruela en la Europa delsiglo XVIII- reconoce una modali-
125Espacialidad urbana y orden social
dad peculiar para entender elcampo de aplicación y las técni-cas pertinentes para la interven-ción del poder sobre los sujetos:para el tratamiento de la enferme-dad ya no se tomará en cuenta ladivisión entre enfermos y noenfermos sino que se tomará el“conjunto sin discontinuidad, sinruptura, de unos y otros –la pobla-ción, en suma-, y ver en esapoblación cuáles son los coefi-cientes de morbilidad o de morta-lidad probables, es decir, lo quese espera normalmente en mate-ria de afectados por la enferme-dad, en materia de muerte ligadaa ésta en esa población”(Foucault, 2007: 82). Apelando aluso de estadísticas, se buscará laforma de discriminar las distintasnormalidades de modo tal deestablecer una distribución normalde los casos (desagregados enedad, profesión, ciudad, región) yluego obtener una curva normal,curva global que reduce las nor-malidades más desfavorables a lacurva general. Es decir que habráun señalamiento de lo normal y loanormal pero el establecimientode lo “normal” estará dado por lasdistribuciones más favorables,intentando acercar las distribucio-nes menos favorables a las nor-males; la norma como un juegodentro de las normalidades dife-renciales (Foucault, 2007).
En las sociedades post-socialesse hace presente esta modalidadde intervención sobre los sujetos,ya no en términos de multiplicidadde individualidades sino como
conjuntos poblacionales, en lascuales el “poder emergente, a tra-vés de la utilización de técnicasbasadas sobre el riesgo paradetectar y gestionar problemassociales, divide la población encategorías estadísticas y compor-tamentales organizadas en tornoal riesgo que no tienden a corres-ponder con las experiencias vita-les de las personas” (O’Malley,2005: 82). Las técnicas basadassobre el riesgo son medios decontrol más efectivos que las dis-ciplinas, ya que no necesitan acu-dir a métodos individualizantes decoerción directa de los individuos,y este cambio en las técnicasdeben enmarcarse en las modula-ciones socio-históricas del siste-ma capitalista. Sin embargo, estastransformaciones en las técnicasno significan, del mismo modo, unreemplazo de la sociedad discipli-naria por la de seguridad (o post-social) sino que deben ser enten-didas como un «triángulo» (sobe-ranía, disciplina y gestión guber-namental) en el cual predomina“una gestión cuyo blanco principales la población y cuyos mecanis-mos esenciales son los dispositi-vos de seguridad” (Foucault,2007: 135); a su vez, estos tresmovimientos constituyen una«serie sólida» a partir del sigloXVIII pero que, incluso hoy día,aparece disociada.
Como se mencionó anteriormen-te, la gestión del riesgo supone eltrazado de una media sobre labase de las distribuciones favora-bles y desfavorables y el estable-
126 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
cimiento de un límite tolerablepara esa media. La preocupaciónpasará, entonces, por el gerencia-miento (management) de gruposde acuerdo con su peligrosidad,siendo su meta ya no el trata-miento correctivo de individuosdesviados sino el hecho de volveresos grupos tolerables de acuer-do con el establecimiento de esamedia. Uno de los programas quemanifiesta esta cuestión es elPrograma de comunidades vulne-rables (2004), el cual insiste en laidea de la pobreza como factorasociado con el delito y proponecomo modalidad de intervenciónla de fortalecer la participación dela comunidad en la prevención dela violencia y del delito (PNPD,2004). De este documento sepueden problematizar dos cues-tiones de suma significancia: laprimera plantea la insistencia delprograma en la importancia de lascomunidades (a través de organi-zaciones no gubernamentales ogrupos de vecinos) en la preven-ción del delito en las zonas de altavulnerabilidad social. Aquí sehace visible el proceso de empo-derar1 a los pobres, en tanto seancapaces de interpelar al Estadodesde la sociedad civil para forta-lecer las instituciones, legitimandolas transformaciones a través desus reclamos; es decir que, parala posible prevención de riesgosse le otorga voz a los «sujetos y
comunidades vulnerables», puesellos potencialmente se constitui-rán en “riesgo social”. La segundacuestión reside en el reconoci-miento de la incapacidad de darleuna respuesta efectiva al proble-ma de la pobreza a través de lasagencias estatales, por lo que sesostiene que la desigualdad es unfenómeno inevitable. Pero, anteesta incapacidad, se proponen«focopolíticas» como ese nuevoarte de gobierno de las poblacio-nes, a través de políticas focaliza-das y compensatorias por mediode la provisión de mínimos bioló-gicos para satisfacer necesidadesbásicas (Alvarez Leguizamón,2005). De este modo, las pobla-ciones sumidas en la pobreza sevuelven no sólo objeto sino sujetode políticas públicas.
Espacialidad urbana, subje-tividades e inseguridad
El proceso de reestructuraciónllevado a cabo en los primerosaños de la década de los noventaresponde a un proceso más gene-ral, el de la globalización de laseconomías y las sociedades, dán-dole a las ciudades una nueva sig-nificación al integrarlas a las redesmundiales del capitalismo (Pírez,2004). Las transformacionesestructurales mencionadas ante-riormente han repercutido fuerte-
1 Según el Banco Mundial, el empoderamiento es el “proceso que incrementa los acti-vos y la capacidad de los pobres –tanto hombres como mujeres- así como los de otrosgrupos excluidos, para participar, negociar, cambiar y sostener instituciones respon-sables ante ellos que influyan en su bienestar” (Banco Mundial, 2002)
128 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
mente en las configuraciones delas ciudades latinoamericanas,sufriendo modificaciones la espa-cialidad urbana y los modos enque los sujetos perciben la tramaurbana. Por tanto, en los añosnoventa las ciudades han cambia-do su fisonomía a partir de estastransformaciones espaciales,teniendo como resultado un espa-cio físico y social profundamentefragmentado, segregado y desi-gual (Murillo, 2005a; Pírez, 2004).A diferencia de la espacialidadurbana de la Modernidad, en lasciudades latinoamericanas post-sociales el espacio público se havuelto hostil, el lugar de los espa-cios despacificados donde emer-ge la violencia cotidiana eviden-ciando la desestabilización delsuperyó, caracterizado por la ami-noración de las amenazas delvigilante interiorizado en los suje-tos pero que un peligro exteriordesconocido las aumenta (Murillo,2005b).
El escenario urbano de lasmetrópolis emergentes latinoame-ricanas se presenta de una mane-ra diferente y mucho más comple-ja que las ciudades del períodoanterior, en tanto se producenciertos procesos específicamenteligados a las condiciones y reque-rimientos propios de la globaliza-ción y de la fase actual del capita-lismo (De Mattos, 2002); de estemodo, los procesos de fragmenta-ción y segregación urbana ya noestarían dados por las diferenciasentre sectores sociales o usos delsuelo sino también según el grado
de incorporación funcional de losespacios urbanos al nuevo ordeneconómico y a la nueva red globalde relaciones económicas(Ciccolella, 1999). Por esa razón,para comprender el rediseño de lageografía social y los cambiosoperados en la región metropolita-na de Buenos Aires es necesariosituarse en el marco de reestruc-turación capitalista que transcurreen el nivel mundial y el lugar queocupa Buenos Aires en el merca-do global.
Por otra parte, son muy útiles lasapreciaciones conceptuales querealiza Loïc Wacquant -siguiendolos análisis de Norbert Elias sobreel proceso de civilización- al exa-minar el impacto que ha tenidosobre el guetto estadounidense lamutación histórica mundial recien-te pero que pueden aplicarse a loscambios acaecidos en las ciuda-des latinoamericanas. En laModernidad, la violencia de la vidasocial había sido reubicada bajo laégida del Estado, de modo tal deregularizar el intercambio social yvincular las operaciones delEstado con la conformación de losindividuos. Una de las principalescaracterísticas del proceso civili-zador consistía en un progresivomonopolio y la creciente centrali-zación de la violencia física enmanos de los proto-Estados,alcanzando así una «pacificaciónsocial» en donde los individuos seencuentran despojados de su vio-lencia física y sometidos a la coer-ción del poder estatal. Sin embar-go, a partir de la década de los
129Espacialidad urbana y orden social
setenta, Wacquant observa unproceso estructurado en la inte-racción de tres niveles: primero, ladespacificación de la vida cotidia-na, entendida como la filtración dela violencia en la trama espacialurbana, modificando las rutinasdiarias y creando una atmósferade desconfianza y temor; segun-do, la desdiferenciación social,que refiere al creciente deteriorodel tejido institucional generandoun encogimiento de las redessociales presentes en décadasanteriores; tercero, la informaliza-ción económica, la cual ha promo-vido un crecimiento de una econo-mía no regulada (Wacquant,2007).
Frente a la “paz” que brindaba laprotección estatal frente a los peli-gros del afuera en la Modernidad,en las sociedades post-socialesse hace presente un proceso detransformación que se enraízapeculiarmente en el espacio públi-co urbano. La desarticulaciónestratégica del tejido de lo«social», como producto del pro-ceso profundo de reforma delentramado institucional delEstado instado por los postuladosde los organismos internacionalesde crédito, se hizo visible en algu-nos espacios urbanos, en los cua-les mermó la intervención institu-cional hasta su degradación y sudespacificación. Por esa razón, enese contexto, “los lugares despa-cificados pierden su sentido con-tenedor, inclusor, defensivo y setornan hostiles, peligrosos, desa-gradables y con ello los lazos
sociales se desestructuran”(Murillo, 2005b: 93).
La reificación de los temoresaparece en las calles y en ellas sehace presente ese «nuevo sujetopeligroso», tipificado en la figuradel sujeto joven, delincuente y no-blanco. A su vez, alimentada porlos medios de comunicación, lossujetos reproducen una identifica-ción causal entre la cadena pobre-za-drogadicción-delincuencia quese escenifica violentamente en lascalles. Estos significantes difícil-mente aparecen disociados en laspalabras de los sujetos y respon-de a una característica particulardel discurso de la inseguridad, lacual refiere a la reducción del sig-nificante a la delincuencia calleje-ra, perpetrada por jóvenes violen-tos.
A su vez, la insistencia en la aso-ciación entre delito y pobreza -nosólo por parte de los medios decomunicación sino que tambiénse hace presente en los documen-tos de los organismos internacio-nales y en los programas de polí-ticas públicas nacionales-, nohace más que retroalimentar ypromover la criminalización deesas poblaciones, volviéndolasobjeto no de políticas socialesincluyentes sino de políticas decontrol del delito (Rangugni,2009). Lo mismo afirma Wacquantal referirse a la visita de WilliamBratton a Buenos Aires en el año2000, que el objetivo de las políti-cas de «tolerancia cero» es“menos combatir el delito quelibrar una guerra sin cuartel contra
130 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
los pobres y los marginales delnuevo orden económico neolibe-ral que, por doquier, avanza bajola enseña de la ‘libertad’ recobra-da” (Wacquant, 2004: 17). Por suparte, el Plan Nacional dePrevención del Delito (vigentedesde el año 2000 hasta el 2008),expresión de la política nacionalde la gestión del delito, sostieneque en la década de los noventase ha producido un aumento en lacriminalidad (sobre todo de delitoscallejeros), que se produce en elespacio público y tanto víctimascomo victimarios pertenecen asectores de escasos recursosconcentrándose estos delitos enconsecuencia en los espaciosurbanos más denegados (PNPD,2000).
Esta asociación entre pobreza ydelincuencia también se encuen-tra presente en los documentosdel Banco Mundial, que estratégi-camente supo erigirse como elreferente indiscutido en la teoríaeconómica y lo social al interpelara los gobiernos, empresas y orga-nizaciones, resignificando con-ceptos tales como el de historia,Estado, pobreza o desigualdad(Murillo, 2008). A partir de la déca-da de los setenta se observa uninterés creciente por la pobrezade los países en desarrollo quealcanza su cenit en la década delos noventa al evidenciarse suincremento desmesurado en lassociedades latinoamericanas; así,el significante pobreza comienzaa jugar un rol de gran importanciaen el entramado discursivo del
Banco Mundial, apelando al «ries-go social» que implicaba para lagobernabilidad de dichos países.Por ejemplo, según el BancoMundial, las políticas y los progra-mas públicos deben orientarse nosólo al crecimiento estimulado porel mercado sino que “deben prote-ger a la población contra la inse-guridad material y personal” yaque esos grupos “marginados yexcluidos del conjunto de la eco-nomía y la sociedad, constituyentierra fértil para la violencia y lainestabilidad” (Banco Mundial,1997: 7). De este modo se indicaque la pobreza y la desigualdades estructural siendo “especial-mente resistente a una variedadde experimentos normativos”(como puede ser el proceso desustitución de importaciones o laapertura hacia el mercado) y quepor esa razón se debe gestionarese riesgo potencial (BancoMundial, 2003: 30).
En Buenos Aires, conviven losespacios forjados bajo una lógicadisciplinaria, declinante y degra-dada y en vías de reestructuraciónsocioterritorial y, por otra parte, laproliferación de espacios centra-les y periféricos que responden auna lógica post-disciplinaria. Estosupone la ruptura con la idea tota-lizante de los espacios en lasociedades disciplinarias -ideaque sostenía una forma geométri-ca, cuadriculada y claramentedelimitada de los espacios urba-nos-, a diferencia de la espaciali-dad posmoderna que presenta unesquema de espacios continua-
131Espacialidad urbana y orden social
mente cambiante y en el cual loslímites no pueden definirse conprecisión, volviendo difícil la sepa-ración entre lo público y lo privado(Murillo, 2005b). Esta concepciónde la espacialidad abierta y difusapuede rastrearse también endocumentos del Banco Mundial,documentos que operan comomodelos para la implementación ydiseño de políticas urbanas referi-das a la seguridad ciudadana.Para esta entidad, tanto la delin-cuencia urbana como la sensa-ción de inseguridad están influi-das por las características delmedio ambiental en el cual losdelitos suceden, proponiendocomo solución la planificación delespacio urbano y sus característi-cas ambientales para reducir cier-tos tipos de delitos y la sensaciónde temor; o sea, hay espaciosurbanos con determinadas carac-terísticas ambientales que “nopromueven la vigilancia naturalpor parte de la comunidad y que leindican la ausencia de controlsobre lo que ocurre en ellos a lospotenciales infractores de ley, yque, por ende, aumentan las pro-babilidades de la ocurrencia dedelitos y la percepción de la inse-guridad de la comunidad” (BancoMundial, 2002b: 13). Estos «vigi-lantes naturales» son personasque por su actividad o presenciaen determinado espacio urbanovigilan su entorno de formainconsciente, promoviendo lacapacidad de ver y ser visto comouna modalidad de prevención del«delito de oportunidad», que está
sujeto a las cualidades del diseñourbano y sus característicasambientales.
Para entender el viraje en elmodo de ejercer la mirada delpoder sobre lo espacial, es nece-sario hacer un breve racconto his-tórico al respecto. En el sigloXVIII, como complemento alinvento benthamiano del panópti-co –régimen de visibilidad total-mente organizado alrededor deuna mirada dominadora y vigilan-te-, aparece en el imaginario de laRevolución Francesa la idea rous-seauniana de una sociedad trans-parente, visible y legible a la vezen cada una de sus partes, en lacual no existan zonas oscurasdonde el ojo del poder no tengaacceso. La mirada, entonces, seconvierte en un elemento deimportancia fundamental para elejercicio del poder, en tanto debeser una mirada que vigile, quepese en cada sujeto sobre sí, quetermine siendo interiorizada hastael punto de ejercer una vigilanciasobre y contra sí mismo (Foucault,1980). De este modo, la noción delo visible no puede pensarseescindida de la cuestión espacial,existiendo entre ambas una estre-cha coimplicación. Estos concep-tos –visibilidad y espacialidad-refieren indisolublemente al modode ejercicio del poder, como ellocus donde se asientan todas lasrelaciones de poder, siendo impo-sible cualquiera de éstas sin unainscripción espacial (Cavaletti,2009). Es por eso que, a finalesdel siglo XVIII, se da la aparición
132 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
de nuevos problemas en elgobierno de los sujetos y la orga-nización del espacio pasa a serutilizada para fines económico-políticos: la noción espacialcomienza a estar ligada con losproblemas de población, de salud,de urbanismo (Foucault, 1980).
El poder se asienta tanto sobrelos cuerpos como sobre los espa-cios. Esta incidencia del modo deejercicio del poder sobre lo espa-cial tiene sus implicancias en eldiseño urbano. En las sociedadesdisciplinarias puede observarseque el territorio aparece como una“figura geométrica” subdividida enotras figuras geométricas y es eneste esquema simple dondepuede verse el “tratamiento disci-plinario de las multiplicidades enel espacio”, es decir, la constitu-ción de un espacio vacío y cerra-do (Foucault, 2007: 35); la discipli-na trabaja así sobre un espaciovacío, artificial, que va a construir-se por entero.
En las sociedades postsociales,en cambio, se puede reconocerotro modo de ejercer la mirada. Lavisibilidad, ahora, se vuelve fun-damental para el control social deciertos espacios y, por consi-guiente, estos espacios se debenadaptar a las exigencias de la visi-bilidad; en el documento Espaciosurbanos seguros, se sugierenalgunas recomendaciones dediseño urbano que faciliten la«lectura» del espacio para “identi-ficar los aspectos ambientales yarquitectónicos que generan con-diciones que facilitan actos delicti-
vos, como también aspectosambientales y arquitectónicos queapoyan condiciones de seguridad”(Banco Mundial, 2002b: 18).Algunos ejemplos de «buenasprácticas» en el espacio urbanoson los siguientes: buena ilumina-ción, puntos de venta para vigilan-cia natural permanente, ventanasque favorecen la relación visualinterior-exterior, zaguanes convegetación cuidada y controlada,rejas en preferencia de murospara facilitar la visibilidad (BancoMundial, 2002b).
Por otra parte, se promueve laorganización de la comunidadcomo vigilante natural que debeorganizarse a su interior parafomentar un control social de suentorno y contribuir a generar unuso adecuado; al mismo tiempo,es necesario reforzar la identidadcon el espacio público, de modotal que los sujetos lo sientan comopropio y lo cuiden como si fuerapropio pero esta apropiación delespacio público no tiene nada quever con el de las sociedades disci-plinarias, el cual estaba ideadocomo de uso colectivo y totalizan-te. La lógica cuadricular, reticulary homogeneizante de la sociedaddisciplinaria se ha desvanecidoante el avance en la privatizaciónde los espacios públicos, los cua-les se heterogeneizan al adquirircualidades bien diferenciadas,opacando gradualmente el esque-ma de un espacio abstracto y uni-versal. En este sentido, en las ciu-dades contemporáneas se logróla exclusión de determinados sec-
133Espacialidad urbana y orden social
tores sociales del espacio público“a través de la creación de encla-ves en los que el discurso delespacio público como lugar deencuentro social y construcciónde ciudadanía se mantiene, perose restringe sólo a ciertos seg-mentos de la sociedad” (Salcedo,2002: 16). El espacio público porexcelencia donde se materializaese peligro latente lo constituyenlas plazas, espacios donde losvecinos deciden poner cercos ylímites horarios a su uso a finesde prohibir la entrada o perma-nencia en ellas de personas nodeseadas. Esta ambigüedad delos vecinos (principalmente en lossectores medios) entre proteger ycercar el espacio público eviden-cia la lucha por la espacialidadpública y privada, mostrando unacreciente despacificación socialen la que “los ideales universalis-tas tradicionales de las clasesmedias porteñas develan el ocultoracismo en el que fueron construi-das” (Murillo, 2005b: 90).
Como resultado de la relocaliza-ción espacial de sectores empo-brecidos se pone de manifiesto ladesvalorización en términos inmo-biliarios de los espacios contiguosentre poblaciones desiguales,generando en los sujetos la sen-sación de inseguridad y de peligroy el surgimiento del reclamo de unEstado punitivo-asistencial. Porotra parte, esta lucha por la espa-cialidad evidencia también la diso-lución de vínculos y la ruptura delazos sociales solidarios, gene-
rando así una desconfianza cre-ciente hacia el otro (Borzese yRuiz, 2005). Las corrientes migra-torias de los últimos tiempos, pro-venientes del interior del país y delos países limítrofes, han modifi-cado la fisonomía de BuenosAires y este cambio aún repercutenegativamente en las representa-ciones de los porteños, manifes-tando crudamente ese veladoracismo hacia los migrantes comola personificación del peligro urba-no; los espacios heterogeneiza-dos, entonces, dificultan la cons-trucción de una imagen colectivaque abarque a todos. Agotada lalógica estatal, la calle altera sucondición quedando destituidacomo el espacio público y políticopor excelencia: la espacialidadurbana se presenta como una“distancia desértica” que separa alos sujetos de sus objetos de con-sumo. Es así como la calle quedadestituida como zona de encuen-tros aleatorios y se transforma enun sitio fundamentalmente ame-nazante (Lewkowicz y Cantarelli,2002).
Uno de estos efectos de loscambios en la espacialidad urba-na es el que refiere a que tantoincluidos como excluidos compar-ten la misma exclusión de lo públi-co. La sociedad se vuelve unasociedad «de espejos», donde seevita al otro y se busca la convi-vencia con el igual, reactivandogrupos étnicos, religiosos, barria-les; la no tolerancia al otro dife-rente es un efecto de una subjeti-
134 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
vidad construida en base al miedo(Murillo, 2005b). En este sentido,la comunidad, el barrio, el grupode iguales se vuelve el espaciofísico y psíquico que brinda con-tención y resguardo frente a unafuera que se representa comopeligroso. La comunidad, viven-ciada como el retorno al senomaterno, se vuelve el lugar dondeel sujeto halla su completud,donde encuentra la contenciónque el espacio despacificado leniega. Los sujetos apelan a unconjunto de representaciones queestablece los límites difusos entreun adentro que los contiene y res-guarda de un afuera violento, des-pacificado y peligroso; la identifi-cación de los sujetos con esacomunidad como una ficción efi-caz e imaginaria es particular-mente estimulada por ciertosmecanismos de interpelación ide-ológica de los medios de comuni-cación que no colocan al sujeto enuna situación de amparo psíquico,sino que más bien producen elresultado opuesto.
La comunidad, entonces, sevuelve el lugar donde la amenazadel mundo indeterminado -eseafuera misterioso y peligroso-,queda suspendida y los sujetospertenecientes a esa comunidadquedan inmunizados frente a esadesprotección amenazante ylatente. La imposibilidad de laconvivencia con la diferenciatransmuta en una permanenteinmunización, como una protec-
ción frente a la impredictibilidaddel peligro exterior, cosificado enla pobreza y en la marginacióncomo intrusión. Esta protecciónfrente a ese excedente poblacio-nal, esa «parte maldita», que nopuede ser integrada ni procesadaen las sociedades actuales y quequeda condenada a la transfor-mación en mera nuda vida, supo-ne una lógica gradual de encierrode las comunidades sobre sí mis-mas. En las sociedades postso-ciales, la exclusión adquiere laforma de la expulsión teniendocomo especificidad la inscripcióncomo amenaza generalizada deexclusión de la lógica de consu-mo. Esta economía general depoder no tiene como propósito unproyecto disciplinador sobre lossujetos ni tampoco tiene comoobjetivo la normalización de lasconductas anormales sino laexpulsión de la sociedad de esoselementos disruptivos que nopueden ser incorporados. En estesentido, estas prácticas de laexclusión repercuten en la espa-cialidad urbana en tanto desapa-recen las prácticas que hacen dela calle un espacio socialmentecompartido; la exclusión tieneconsecuencias en la vida colecti-va pues se desvanece ese espa-cio que hacía de lazo entre loscomponentes de la lógica estatal.Sin embargo, cabe destacar quepor mayor insistencia que seponga, no existe sustituto privadoalguno por el espacio público.
135Espacialidad urbana y orden social
Aproximaciones finales
Las transformaciones urbanas,producto de las reformas estructu-rales de los noventa, se instalaronen el imaginario de los sujetos enla figura de la ciudad peligrosa,donde el peligro acecha misterio-sa y constantemente. Esta sensa-ción de desamparo en los sujetoses retroalimentada por el funcio-namiento peculiar de los mediosde comunicación, negando lacomplejidad de los sucesos socia-les y apelando a la sensación deindefensión primaria del serhumano. Este mecanismo dificultael análisis de los procesos urba-nos por parte de los sujetos y elimpacto de esas transformacionesen las subjetividades contemporá-neas; por ejemplo, a los sujetos seles vuelve difícil la articulación delanálisis de los procesos urbanoscon la historia reciente argentina,producto del consenso por temorinstaurado en la dictadura y resig-nificado luego en la década delnoventa. Los sujetos, así, oscilanen un eterno presente, incapacesde trazar puentes histórico-tempo-rales tanto hacia el pasado comohacia el futuro.
En los diversos documentosanalizados y en campañas mediá-ticas que refieren al significanteinseguridad ciudadana se haceparticular hincapié en la “recupe-ración de la calle” como una estra-tegia subjetivante adecuada parala lógica mercantil. Ahora bien,¿para quiénes se quiere recupe-
rar el espacio público? En tanto lareclusión (comunidad) como laexclusión (marginación) son ope-raciones de una lógica que empo-brece simbólicamente al reducirlos intercambios entre iguales, elvaciamiento de la calle supone eldesvanecimiento del ciudadanocomo tipo subjetivo y del espaciopúblico como tal. El significante“recuperar la calle” refiere, sineufemismos, a la operación deuna lógica de convivencia entreiguales, llevando a cabo la expul-sión de los excluidos al cercar par-ques, al echar a los mendicanteso al desalojar a las personas ensituación de calle; la calle, enton-ces, se recupera para una totali-dad que es un nosotros llamadodifusamente “vecinos”, totalidadendogámica que no reconoce ladiferencia y que se encierra sobresí misma.
Ya no es posible pensar las sub-jetividades desde una lógica esta-tal. Por eso, la apuesta que deberealizarse es la de pensar losmodos de subjetivación a partir dela lógica mercantil en la cual hanemergido las subjetividadesactuales pero sin basar el modode subjetivación en la exclusión;particularmente, al referir al espa-cio público, se vuelve una necesi-dad transformar la calle en unespacio de regulación simbólicahabitable. Es decir, como se men-cionó anteriormente, la tarea–tarea subjetiva propia de lossujetos- consiste en construirherramientas capaces de pensar
136 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
en su especificidad las transfor-maciones actuales en la subjetivi-
dad y en las estrategias de subje-tivación.
Bibliografía
ALTIMIR, Oscar y BECCARIA, Luis (2000): “El mercado de trabajo bajo elnuevo régimen económico en la Argentina” en La Argentina de los noventa- Tomo I, EUDEBA, Bs. As.
ALVAREZ LEGUIZAMON, Sonia (2005): “Los discursos minimistas sobre lasnecesidades básicas y los umbrales de ciudadanía como reproductores dela pobreza” en ALVAREZ LEGUIZAMON, Sonia (coord.) Trabajo yProducción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: estructuras, discur-sos y actores, CLACSO, Buenos Aires.
BORZESE, Dana; GIANATELLI, Natalia; RUIZ, Roberta (2006): “Los aprendi-zajes del Banco Mundial. La resignificación del Estado en la estrategia delucha contra la pobreza” en MURILLO, Susana (coord.) Banco Mundial.Estado, mercado y sujetos en las nuevas estrategias frente a la cuestiónsocial, Ediciones del CCC, Buenos Aires.
BORZESE, Dana; RUIZ, Roberta (2005): “Los rostros de una ‘ausencia’.Espacios, sujetos y política a la luz de las transformaciones del Estado” enMURILLO, Susana (coord.) Contratiempos. Espacios, tiempos y proyectosen Buenos Aires de hoy, IMFC, Buenos Aires.
CAVALETTI, Andrea (2009): Mitología de seguridad. La ciudad biopolítica,Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
CERBINO, Mauro (editor) (2005): La violencia en los medios de comunicación,generación noticiosa y percepción ciudadana, FLACSO, Quito, Ecuador.
CICCOLELLA, Pablo (1999): “Grandes inversiones y reestructuración metropo-litana en Buenos Aires: ¿ciudad global o ciudad dual del siglo XXI?”.Ponencia presentada en el V seminario internacional de la RedIberoamericana de Investigadores, Toluca, México.
DE MATTOS, Carlos A. (2002): “Redes, Nodos y Ciudades: Transformacionesde la Metrópolis Latinoamericana” Instituto de Estudios Urbanos yTerritoriales. Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos.Pontificia Universidad Católica de Chile.
DONZELOT, Jacques (2007): La invención de lo social, Nueva Visión, BuenosAires.
FEELEY, Malcolm; SIMON, Jonathan (1995): “La nueva penología: notas acer-ca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicaciones”en Delito y Sociedad Nº 6/7, UNL, Santa Fe.
FITOUSSI, Jean Paul y ROSANVALLON, Pierre (1997): La nueva era de lasdesigualdades, Manantial, Buenos Aires.
137Espacialidad urbana y orden social
FOUCAULT, Michel (1980): “El ojo del poder” en Bentham, Jeremías: ElPanóptico, Ed. La Piqueta, Barcelona, 1980.
FOUCAULT, Michel (2004): Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, SigloXXI, Buenos Aires.
FOUCAULT, Michel (2007): Seguridad, territorio, población, Siglo XXI, BuenosAires.
LEWKOWICZ, Ignacio y CANTARELLI, Mariana (2002): Del fragmento a lasituación, Altamira, Buenos Aires.
MURILLO, Susana (2004): “El Nuevo Pacto Social, la criminalización de losmovimientos sociales y la ‘ideología de la inseguridad’” en OSAL Nº 14,CLACSO, Buenos Aires.
MURILLO, Susana (2005a): “El espacio-tiempo. Mutaciones histórico-sociales ytransformaciones subjetivas” en MURILLO, Susana (coord.) Contratiempos.Espacios, tiempos y proyectos en Buenos Aires de hoy, IMFC, BuenosAires.
MURILLO, Susana (2005b): “Tiempos y espacios. ¿Remodificación de las sub-jetividades o deshilachamiento de los sujetos en Buenos Aires?” en MURI-LLO, Susana (coord.) Contratiempos. Espacios, tiempos y proyectos enBuenos Aires de hoy, IMFC, Buenos Aires.
MURILLO, Susana (2006): “Del par normal-patológico a la gestión del riesgosocial. Viejos y nuevos significantes del sujeto y la cuestión social” en MURI-LLO, Susana (comp.) Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las nue-vas estrategias frente a la cuestión social, Ediciones del CCC, Buenos Aires.
MURILLO, Susana (2008): Colonizar el dolor. La interpelación ideológica delBanco Mundial en América latina. El caso argentino desde Blumberg aCromañón, CLACSO, Buenos Aires.
O’MALLEY, Pat (2005): “Riesgo, poder y prevención del delito” en Delito ysociedad Nº 20, UNL, Santa Fe.
PIREZ, Pedro (2004): “La configuración metropolitana de Buenos Aires: expan-sión, privatización y fragmentación” en Realidad Económica Nº 208, BuenosAires.
RANGUGNI, Victoria (2009): “Emergencia, modos de problematización ygobierno de la in/seguridad en la Argentina neoliberal” en Delito y sociedadNº 27, UNL, Santa Fe.
SALCEDO, Rodrigo (2002): “El espacio público en el debate actual: una refle-xión crítica sobre el urbanismo post-moderno” en EURE Nº 84, Santiago deChile.
THWAITES REY, Mabel (1999): “Estado y sociedad. Ajuste estructural y refor-ma del Estado en la Argentina de los noventa” en Realidad Económica, N°160/161, Buenos Aires.
VILLARREAL, Juan (1985): “Los hilos sociales del poder” en JOZAMI, Eduardo,PAZ, Pedro y VILLARREAL, Juan: Crisis de la dictadura argentina. Políticaeconómica y cambio social (1976-1983), Siglo XXI, Buenos Aires.
138 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
WACQUANT, Loïc (2004): Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires.WACQUANT, Loïc (2007): Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comien-
zos del milenio, Manantial, Buenos Aires.
Fuentes documentalesBANCO MUNDIAL (1997): El Estado en un mundo en transformación,
Washington.BANCO MUNDIAL (2002a): Instituciones para los mercados, Washington.BANCO MUNDIAL (2002b): Espacios urbanos seguros, Washington.BANCO MUNDIAL (2003): Desigualdad en América Latina y el Caribe:
¿Ruptura con la historia?, Washington.PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO (PNPD) (2000), Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, Buenos Aires.PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO (PNPD) (2004): Programa
de comunidades vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,Buenos Aires.
139
En resumidas décadasEn resumidas décadas1.10.1970/1.10.20101.10.1970/1.10.2010
Realidad Económica, principal herramienta de difusión y debate del IADE,cumple 40 años de aparición ininterrumpida. A través de sus páginas y tambiénde actividades públicas diversas, en los próximos meses conmemorará juntocon sus imprescindibles lectores esta grata noticia. Alienta esta conmemoraciónla voluntad de renovar el compromiso asumido por los integrantes del IADE allápor octubre de 1970 en la construcción de una realidad económica y social másjusta para nuestro país y región, tarea en cuya búsqueda colectiva hasta hoy hagenerado lazos con innumerables intelectuales, militantes políticos, académicosy organizaciones de diverso tipo.
La acostumbrada sección “Resumidas cuentas”, de frecuente consulta entrelos lectores de Realidad Económica por su análisis de los hechos más desta-cados cada 45 días, no será la excepción. Durante los números 254 y 255 deRealidad Económica, fue rebautizada “En resumidas décadas” y estará dedica-da a un análisis de los últimos cuarenta años de historia argentina desde laperspectiva que aporta una selección de artículos publicados en RealidadEconómica a partir de la edición de su primer ejemplar, considerados repre-sentativos de la perspectiva económica, política y social del IADE durante estesignificativo segmento de la historia nacional y mundial.
Se pondrán a disposición de los lectores dos importantes innovaciones. La pri-mera de ellas, en lugar de su acostumbrada inclusión en el ejemplar impreso deRealidad Económica, ambas entregas especiales de “En resumidas décadas” -que en conjunto abarcarán el período 1970-2010- estarán disponibles en el por-tal de Internet del IADE, cuya dirección electrónica es www.iade.org.ar. Lasegunda innovación consiste en que los mencionados textos incorporarán lasreferencias e hipervínculos directos a los textos de archivo de la colección deRealidad Económica que constituirán la base bibliográfica de la sección, permi-tiendo a los lectores su descarga y lectura completa o parcial.
En el Nº 254 de Realidad Económica, “En resumidas décadas” incluyó un aná-lisis del período 1970-1990. Los dos decenios restantes están disponibles conesta edición.
40 años de Realidad Económica argentina“En resumidas décadas”
1970-2010Disponible en www.iade.org.ar
140
CENTRO DE ESTUDIOS PARA ELDESARROLLO ARGENTINO
La anatomía del nuevo patrónde crecimiento y la encrucijadaactual. La economía argentinaen el período 2002-2010Buenos Aires, CENDA/Cara oCeca, 2010
El Centro de Estudios para elDesarrollo Argentino (CENDA)acaba de publicar un libro esclare-cedor para quienes quieren aden-trarse en el estudio de la econo-mía argentina: La anatomía delnuevo patrón de crecimiento yla encrucijada actual. La econo-mía argentina en el período2002-2010. El CENDA es unámbito que nuclea a un conjuntode cientistas sociales jóvenes ymuy prolíficos en su producciónacadémica y que desde variosaños vienen analizando la econo-mía de nuestro país desde unaperspectiva crítica que abreva enel campo de la economía política.En esta obra el lector podráencontrar una radiografía porme-
norizada del régimen económicobajo la denominada posconvertibi-lidad a partir de la utilización de unenfoque metodológico rigurosoque aborda la trayectoria econó-mica de los últimos años sobre labase de identificar las continuida-des y las rupturas que se puedenestablecer con el “modelo de losnoventa”. El libro consta de sietecapítulos.
En el primero, que sirve demarco de referencia de los restan-tes, se estudia la evolución de lasprincipales variables macroeconó-micas. A partir del punto de infle-xión que supuso la “solucióndevaluatoria” de la crisis de 2001y la paulatina conformación de unescenario externo sumamentefavorable para los países exporta-dores de commodities, los autoresresaltan la emergencia de unnuevo patrón económico asociadocon transformaciones relevantesen algunos de los rasgos caracte-rísticos del desempeño de la eco-nomía doméstica: “la aceleracióndel ritmo de crecimiento, la sus-tancial reducción de la tasa dedesocupación, el sistemático
141Galera de corrección
superávit fiscal y comercial, latasa de interés negativa en térmi-nos reales, la reducción del pesode la deuda externa y la acumula-ción de reservas” (pág. 33).
Sin embargo, estos elementospositivos y, en muchos sentidos,auspiciosos luego del senderotransitado en el decenio de 1990(con sus antecedentes desde1976), no le impiden a los investi-gadores del CENDA reconocer laexistencia de numerosos nudosproblemáticos “nuevos” o “viejos”no resueltos y, en muchos casos,fortalecidos por la política econó-mica en curso, entre los quesobresalen los siguientes: laausencia de cambio estructural enel perfil de especialización pro-ductivo-industrial y de insercióndel país en la división internacio-nal del trabajo, la tendencia recu-rrente a la fuga de capitales loca-les al exterior con su correlatosobre el sector externo y el com-portamiento de la inversión, el ele-vado nivel de empleo precario einformal, la vigencia de salariosmuy reducidos en términos inter-nacionales e históricos (correlatode las modalidades del patrón deespecialización comercial) y elcarácter inflacionario del nuevoplanteo económico. Sobre estoúltimo, en el libro se esbozanalgunos de los factores que con-curren a explicar la problemáticade la inflación: la captación dife-rencial de excedentes mediante lafijación oligopólica de precios porparte de las empresas líderes, lasalzas de precios relacionadas con
aumentos en el tipo de cambio y,fundamental para los autores, la“inflación importada” que se deri-va del boom de precios de loscommodities (que componen elnúcleo de la oferta exportadoradel país y tienen un peso relevan-te en la canasta de consumo).
A raíz de estos desequilibrios,que comenzaron a expresarsecon anterioridad a la irrupción dela crisis internacional y que expre-san algunas de las limitaciones deun esquema en el que el “dólaralto” se ha constituido en elnúcleo ordenador prácticamenteexcluyente de la “política de desa-rrollo”, la dinámica económicaquedó frente a una “verdaderaencrucijada… donde no todos losactores muestran su juego. Por loque puede verse, algunos repre-sentantes del agro y la ortodoxiaclaman casi abiertamente por lavuelta a la década de 1990, altiempo que junto con el capitalmás concentrado piden un controlmás estricto de los aumentossalariales, la reducción del gastopúblico y la restricción de la emi-sión monetaria. Todos ellos sesolidarizan en el reclamo de unamenor intervención del Estado.Los sectores que producen parael mercado interno y ven amena-zada su subsistencia, por suparte, parecen carecer de fuerzasuficiente como para hacerseescuchar, mientras que los traba-jadores se ven acorralados entreun proyecto que los conduce a lamiseria que caracterizó el régi-men de la Convertibilidad y otro
142 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
que ya no parece asegurar unamejora sustancial y sistemática desus condiciones de vida.Cruzados por estas fuerzas e inte-reses contradictorios, el escenariopolítico se convirtió en un tembla-deral” (págs. 77, 78 y 79).
En el marco de este diagnóstico,y parándose en una vereda con-traria a aquellos sectores que pro-ponen “volver a los noventa”, perotambién a la de aquellos que rea-lizan una defensa a ultranza, porlo general acrítica y complacientedel actual régimen económico, enlos capítulos sucesivos los auto-res se abocan a analizar, siempreen clave de continuidades y ruptu-ras con los años de la convertibili-dad, el desenvolvimiento de unconjunto relevante de variableseconómicas y, sobre esa base,plantean para la discusión unaserie de propuestas que, a su jui-cio, permitirían avanzar en laresolución de las problemáticasidentificadas y colocar al país enun sendero de desarrollo inclusivoen lo económico y lo social.
Así, en el segundo capítulo seaborda el estudio de las finanzaspúblicas en la posconvertibilidad yse esbozan algunos de los princi-pales elementos explicativos deuno de los mayores logros de lagestión económica y uno de lospuntos de quiebre más trascen-dentes con la fase anterior: elsuperávit fiscal (que comenzó aerosionarse a fines de la décadapasada). Primero, la caída en elpoder adquisitivo de los salarios
del sector público y las jubilacio-nes como resultado de los impac-tos inflacionarios de la devalua-ción de la moneda en 2002, lo queconstituye un “dato no menor, yaque muestra que la contracara dela renovada salud del sector públi-co argentino fue una formidabletransferencia de ingresos que gol-peó fundamentalmente a los sec-tores asalariados y a los trabaja-dores retirados, precisamentequienes más venían sufriendo lasconsecuencias de la crisis econó-mica” (págs. 90 y 91). Segundo, lasostenida recuperación de losingresos estatales al calor delfuerte crecimiento económicoexperimentado y la implementa-ción de impuestos “nuevos”, comolas retenciones a las exportacio-nes. Tercero, la menor incidenciade los pagos de los servicios de ladeuda externa como consecuen-cia del proceso de desendeuda-miento que se llevó adelante yque tuvo entre sus hitos a la rene-gociación con fuertes quitas de ladeuda en default y la cancelaciónanticipada de pasivos con elFondo Monetario Internacional.Cuarto, la reestatización del siste-ma de jubilaciones y pensiones.
Los planteos de los investigado-res del CENDA son indicativos deque el pensamiento crítico norechaza la holgura fiscal, tal comose suele suponer. Frente a lasposturas tradicionales de la orto-doxia acerca de que el superávitfiscal debe asociarse con laretracción del gasto público, sobretodo el referido a servicios socia-
les, se argumenta la necesidad deque dicho cuadro se logre merceda una redistribución progresiva delingreso. De allí que “quede aúncomo desafío la construcción deun sistema tributario más progre-sivo que favorezca una mejor dis-tribución del ingreso en la socie-dad argentina… Para lograr estatransformación debe reducirse elpeso de la tributación a los consu-mos en la recaudación del Estadoy recobrar protagonismo la impo-sición directa, especialmente losimpuestos a las Ganancias y a losBienes Personales. En particular,debería impulsarse la incorpora-ción de la renta financiera a labase del Impuesto a lasGanancias, ya que en estosmomentos se encuentra exenta.En segundo lugar, debe consoli-darse un patrón de gasto que per-mita mejorar sustancialmente lacobertura, el nivel y la calidad delos servicios públicos provistospor el Estado. Finalmente, esnecesario eliminar definitivamenteel sesgo procíclico que histórica-mente ha tenido la política fiscalen la Argentina, fenómeno queagravó los procesos recesivos yprofundizó las consecuencias delas sucesivas crisis económicasque soportó el país. En este senti-do, el mantenimiento del ritmo decrecimiento del gasto durante lafase de menor expansión econó-mica a partir de 2008 cumplió unrol importante como sostén de lademanda agregada, pese a queimplicó la erosión del superávit fis-cal. El desafío de la política fiscal
es encontrar un esquema queasegure la sustentabilidad delpatrón de gasto público y convier-ta a la política presupuestaria defi-nitivamente en un instrumento alservicio de desarrollo económicodel país” (págs. 118 y 119).
En el tercer capítulo de La ana-tomía del nuevo patrón de cre-cimiento y la encrucijada actualse presenta un análisis meticulosode la trayectoria de los diferentescomponentes de la balanza depagos. Desde esta perspectiva sedestacan algunas continuidades yrupturas con el período de la con-vertibilidad en un escenario carac-terizado por un mercado mundialatravesando una fase fuertementeexpansiva (sólo morigerada a par-tir de la crisis internacional desa-tada a fines de 2008).
Por el lado de la cuenta corrien-te, las evidencias presentadaspermiten concluir que en la pos-convertibilidad se registró unimportante superávit que contras-ta con la situación deficitaria delos años noventa. Al respecto, losautores resaltan dos cuestiones.La primera se vincula con la exis-tencia de un holgado y sistemáticosaldo comercial positivo (gran rup-tura con la fase previa) que, noobstante, como claro elemento decontinuidad, se asienta sobre unperfil exportador muy volcado a laexplotación y el procesamiento derecursos básicos, así como sobreuna estructura industrial caracteri-zada por un alto grado de desarti-culación y desintegración tanto
143Galera de corrección
por los legados críticos del perío-do 1976-2001 como por la ausen-cia de políticas industriales acti-vas y coordinadas en los añosrecientes, más allá del “dólar alto”.La segunda se relaciona con elhecho de que el rubro “rentas dela inversión” se mantuvo deficita-rio en el marco de los efectos con-trapuestos resultantes de la políti-ca de desendeudamiento llevadaadelante por el gobierno deKirchner y el de su sucesora, queimplicó una reducción en la cargade los servicios de la deuda, y dela importante salida de divisasque, por diversos canales, se deri-va del elevadísimo grado deextranjerización de la estructuraempresaria.
Por el lado de la cuenta capital yfinanciera, se distingue la menorgravitación del endeudamientoexterno como mecanismo definanciamiento, la persistencia dela fuga de capitales y de la entra-da de recursos por la vía de lainversión extranjera directa. Deallí la intensificación en los añosrecientes del proceso de extranje-rización, claro que con una inten-sidad menor que durante el dece-nio de 1990, cuando fue suma-mente vigoroso de la mano de lacentralización del capital asociadaa las privatizaciones y los numero-sos “cambios de manos” que seregistraron y que involucraron amuchas de las principales empre-sas nacionales en una gran canti-dad de rubros de la actividad eco-nómica.
Asimismo, en su análisis, losinvestigadores del CENDA mar-can un cambio de significación enla participación de los sectorespúblico y privado en el financia-miento externo de la economíaargentina: “si durante laConvertibilidad la regla era que unsector público superavitario (quese sostenía sobre la base de latoma indiscriminada de deuda)financiaba el recurrente déficit delsector privado, en la posconverti-bilidad el funcionamiento típicodurante los años de crecimientoresultó exactamente opuesto: unsector público estructuralmentedeficitario (a causa del pago decapital e intereses de la deuda) sefinanció con el superávit privadoobtenido a partir de extraordina-rios excedentes comerciales”(pág. 162).
Finalmente concluyen su indaga-ción con una hipótesis sumamen-te relevante que plantea enormesdesafíos en materia de políticaeconómica, al señalar que noqueda claro que “se haya supera-do la restricción externa. Más alláde que nunca se hizo presente elmecanismo de stop and go rela-cionado con la aceleración de lasimportaciones en el marco de unproceso de crecimiento rápido…ello no significa que la robustezdel desempeño comercial argenti-no impida que –bajo determinadocontexto internacional– el país novuelva a experimentar situacionesde zozobra en el resultado de suBalance de Pagos. Es más, si nohubiera tenido lugar un fuerte
144 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
ajuste recesivo durante 2009, conbrutales caídas de las importacio-nes que permitieron sostener elsuperávit comercial, la masivafuga de divisas que tuvo lugardesde 2007 y hasta finales de2009 hubiera llevado a la econo-mía argentina a enfrentarse nue-vamente con la temida restricciónexterna. Por lo tanto, lejos desuperada, la restricción externaha sido desplazada y posterior-mente administrada, aunque semantiene siempre latente” (págs.166 y 167).
A partir de esta caracterización,los autores proponen algunasmedidas que, naturalmente, debe-rían formar parte de un plan dedesarrollo nacional: el diseño deuna política industrial que apuntea redefinir el perfil de especializa-ción y las formas de inserción delpaís en el mercado mundial, altiempo que promueva esquemasvirtuosos de sustitución de impor-taciones en ciertos segmentos crí-ticos por su aporte a la integracióndel tejido productivo (por ejemplo,en diversos ámbitos vinculadoscon la fabricación de bienes decapital); el establecimiento demecanismos regulatorios efecti-vos sobre la operatoria del capitalextranjero que se desenvuelve enel país y de una política de controlde capitales (con especial aten-ción a los flujos de corto plazo); y,siempre que resulte posible sinafectar negativamente la situaciónfiscal y externa, la profundizacióndel proceso de desendeudamien-to con vistas a reducir el stock de
deuda y no a dar inicio a un nuevociclo de endeudamiento externocomo en los años noventa o bajola última dictadura militar.
En el cuarto capítulo del libro seidentifican las principales transfor-maciones que el nuevo patróneconómico ha tenido sobre eldesenvolvimiento del mercado detrabajo. Se trata de una perspecti-va analítica que arroja importan-tes elementos de ruptura vis-à-visel período de vigencia de la con-vertibilidad. En efecto, durante ladécada pasada, sobre todo hastamediados del decenio, el creci-miento de la economía local moto-rizado, en buena medida, por lasactividades productivas tuvorepercusiones favorables sobre elmercado laboral, lo que se mani-festó, entre otras cosas, en unaconsiderable expansión de la ocu-pación y la consiguiente e impor-tante reducción de la desocupa-ción ante los elevadísimos guaris-mos característicos del “modelode los noventa”. Todo ello configu-ró una mejor situación objetivapara que los trabajadores discu-tieran salarios (en especial losasalariados registrados), lo que, alarticularse con la puesta en prác-tica de distintas medidas guberna-mentales en materia salarial, via-bilizaron una recuperación de lasremuneraciones luego de la drás-tica caída verificada a raíz de lamegadevaluación que marcó el finde la convertibilidad.
Los autores muestran cómo estadinámica ocupacional y salarialempezó a resquebrajarse antes
145Galera de corrección
del cimbronazo que significó la cri-sis internacional, con un desem-peño heterogéneo entre sectoresde actividad y categorías ocupa-cionales. Ello puso de manifiestoalgunos de los límites del régimeneconómico iniciado en 2002,sobre todo aquellos que se deri-van de las dificultades ostensiblespara sostener un comportamientoexpansivo de la ocupación y lossalarios (y, por ende, también dela distribución del ingreso) en unplanteo económico que, en lo pro-ductivo y en lo atinente a la inser-ción internacional, se estructuraalrededor del aprovechamiento delas ventajas comparativas delpaís.
De allí una de las principalesconclusiones del capítulo: “La dis-cusión en torno al nivel del tipo decambio pone en pugna dos objeti-vos que deberían ser complemen-tarios. El sostenimiento de unamoneda competitiva favorece elcrecimiento del empleo pero, si nose controla la inflación por otrosmedios, puede suponer un dete-rioro del salario real. Por el con-trario, la tendencia a la aprecia-ción cambiaria, aunque permitemantener los salarios, resulta per-judicial para el crecimiento econó-mico y la creación de puestos detrabajo a mediano plazo. En con-secuencia, se requiere la aplica-ción de una política integral dedesarrollo que permita asegurar,por un lado, la competitividad delos sectores productivos y quegarantice, por el otro, una mejorasustantiva y sustentable en las
condiciones de vida de los traba-jadores. Para ello es prioritario uti-lizar todas las herramientas depolítica económica disponiblespara avanzar en la configuraciónde una estructura económica conuna alta capacidad de generaciónde empleo, que promueva unamayor calidad de los puestos detrabajo y que asegure salariosreales crecientes. En este sentido,consolidar un sector industrialmoderno y dinámico constituye unobjetivo central de cualquier plande desarrollo que aspire a mejorarsustancialmente las perspectivasfuturas de la sociedad argentina”(págs. 211 y 212).
El quinto capítulo busca identifi-car los rasgos distintivos del siste-ma previsional argentino en laposconvertibilidad. Del análisisrealizado surgen algunos puntosde quiebre importantes con lasituación previa que se manifies-tan, por ejemplo, en el incrementoen el número de aportantes y debeneficiarios de la seguridadsocial, la recomposición experi-mentada por los haberes míni-mos, la sanción de la ley de movi-lidad jubilatoria y la reestatizacióndel sistema previsional que sellevó a cabo a fines de 2008.Junto con otros instrumentos deindudable impacto redistributivo,como la asignación universal porhijo, la última de las medidas alu-didas constituye un hito trascen-dente en tanto trastrocó ciertoselementos críticos de la dinámicamacroeconómica, por sus impli-cancias sobre las cuentas públi-
146 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
cas y el endeudamiento estatal, altiempo que permitió avanzar enparte contra los intereses y lacapacidad de veto de ciertos fac-tores de poder económico, comoel sector financiero y varios gru-pos económicos que, a instanciasde diversos mecanismos, resulta-ron ampliamente favorecidos porel régimen de capitalización queestuvo vigente desde 1994.
Frente a estas luces, en estetramo de La anatomía del nuevopatrón de crecimiento y laencrucijada actual también seplantean ciertas sombras quemarcan algunos de los límites delactual sistema previsional que,como tales, deberían ser atendi-dos por la política pública en elmarco de un “proyecto de desa-rrollo tiendiente a generar, en elmediano y largo plazo, mejorassustanciales en las condicionesmateriales de vida del conjunto delos trabajadores” (pág. 250). Tales el caso del reducido nivel delas alícuotas de las contribucionespatronales y la persistencia devariadas modalidades precarias einformales de contratación de lamano de obra.
En el sexto capítulo los integran-tes del CENDA analizan la evolu-ción de uno de los sectores máscastigados por la reestructuracióneconómica regresiva y la desin-dustrialización acaecidas entre1976 y 2001 y más favorecidos enla posconvertibilidad: la industriamanufacturera. Las evidenciasque allí se presentan permiten
cuantificar la importante expan-sión fabril que se verificó, funda-mentalmente como resultado dela vigencia de un tipo de cambio“competitivo” (en ausencia depolíticas industriales activas) y debajas tasas de interés en términosreales (en muchos años negati-vas) que, al articularse con ladrástica caída salarial verificadaen el bienio 2002-2003 y las medi-das oficiales tendientes a conte-ner los precios de algunos servi-cios, sentaron las bases para laconformación de una nuevaestructura de precios y rentabili-dades relativas que tendió a favo-recer a los sectores productivos eindustriales. Ello, a diferencia dela década de los noventa, cuandoestos ámbitos habían quedadorezagados frente a, principalmen-te, los servicios públicos privatiza-dos y las actividades financieras.
Sin embargo, las tendencias a lareindustrialización resultantes deestos fenómenos y las rupturascon la fase previa no limita el aná-lisis crítico de los autores. Es porello que en esta parte del libro seseñalan algunas de las sombrasque se desprenden de una diná-mica manufacturera que tuvo al“dólar alto” como el pilar esencialdel “fomento a la industria”.
En primer lugar, se trató de unproceso de reindustrializaciónacotado en tanto a mediados de ladécada, específicamente a partirde 2005, las manufacturas vuel-ven a perder participación en elPIB.
147Galera de corrección
En segundo lugar, si bien tuvolugar un crecimiento que se difun-dió a las distintas ramas que con-forman el sector, es importantereparar en el hecho de que seconsolidó el perfil productivo here-dado de los años de hegemoníaneoliberal, es decir, no hubo cam-bio estructural: más de las dos ter-ceras partes de la producciónfabril proviene de las industriasalimenticia, química, siderúrgica yde derivados del petróleo, asícomo de la armaduría automotriz.En la generalidad de los casos, setrata de rubros capital-intensivos,con débiles eslabonamientosinternos, muy volcados al exterior(pese a lo cual muchos de ellosson altamente deficitarios), paralos que los salarios pesan máscomo un costo empresario quecomo un factor de demanda, ycaracterizados por mercados alta-mente concentrados (en su mayo-ría por parte de capitales transna-cionales). Este aspecto estructu-ral plantea numerosos interrogan-tes en cuanto a que la industriarealmente existente pueda oficiarde nodo dinámico de un “modelode acumulación con inclusiónsocial”, tal como sostiene el dis-curso oficial.
En tercer lugar, en cuanto a lainserción de la industria en elcomercio internacional, el análisislleva a concluir que se afianzó un
perfil exportador con eje en lasventajas comparativas y con unaltísimo grado de concentracióneconómica. También, que ante lasdificultades que experimentó lasustitución de importaciones porla falta de políticas industrialesactivas y articuladas, no se logróatenuar los procesos de desinte-gración del tejido manufacturero yde dependencia tecnológica o, enotras palabras, el carácter truncode la estructura fabril.
En cuarto lugar, los autores des-tacan que el crecimiento sectorialse tradujo en un importante dina-mismo en materia de creación depuestos de trabajo, dato sin dudasauspicioso si se considera la evo-lución opuesta que se verificóentre 1976 y 2001. Pero no debesoslayarse que, fundamentalmen-te por la brusca contracción de lossalarios obreros de los años 2002y 2003, se manifestó una nuevatraslación de ingresos desde losasalariados hacia los capitalistasdel sector. Como resultado de lasalteraciones en la estructura deprecios y rentabilidades relativasasociados con la “salida devalua-toria” de la convertibilidad, estosincrementos en el margen brutode rentabilidad se tradujeron enganancias netas muy elevadas,principalmente para las grandesempresas que se desenvuelvenen el ámbito manufacturero1.
148 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
1 En distintas partes del libro se resalta el ciclo inversor que se verificó a raíz del crecimiento eco-nómico e industrial. En nuestra opinión, hay tres aspectos que deberían ser considerados, de losque se desprenden algunos elementos de juicio para matizar tal apreciación: a) el proceso dereindustrialización experimentado hasta 2005 se vinculó, en buena medida, con la utilización delas capacidades productivas instaladas que se encontraban ociosas en el marco de la aguda cri-
Un aspecto no abordado en estecapítulo, pero para nada ajeno alas reflexiones y las preocupacio-nes de muchos de los investiga-dores del CENDA, se relacionacon los rasgos sobresalientes dela dinámica empresarial en losaños recientes. Al respecto, porseñalar ciertos puntos de continui-dad con la fase previa, vale apun-tar tres cuestiones. Por una parte,se profundizó el proceso de con-centración económica, a tal puntoque a fines de la década pasadalas cien firmas más grandes delsector manufacturero conforma-ron alrededor del 45% del valorbruto de producción, frente a unaparticipación en el orden del 35%en las postrimerías de la converti-bilidad. Por otra parte, se afianza-ron aún más las tendencias a laextranjerización, con un rol desta-cado de grandes capitales brasile-ños (el correlato de esta situaciónes la indudable pérdida de “deci-sión nacional” en lo que hace a ladefinición de ciertas temáticasrelevantes para el devenir econó-mico, político y social del país).Finalmente, si bien en los últimosaños la “problemática pyme”cobró cierta relevancia, es insos-layable reparar en que las diver-
sas instancias de gobierno conincumbencia en el segmento delas pymes han operado con esca-so presupuesto, una baja articula-ción entre sí y con las medidasinstrumentadas en el nivel macro-económico, y una importante faltade continuidad. A ello se le aña-dieron los déficits y los sesgos enmateria de regulación estatal en loque atañe a la “defensa de lacompetencia”, la legislación anti-monopólica y el anti-dumping, asícomo la ausencia de estructurasde financiamiento de largo plazo2.
Frente a este cuadro global,positivo en muchos sentidos, perocrítico y complejo en otros, losautores de La anatomía delnuevo patrón de crecimiento yla encrucijada actual concluyenque “de no mediar medidas alter-nativas al tipo de cambio quelogren mejorar la competitividaddel tejido industrial, seguramentese asistirá a un crecimientomucho más modesto de la pro-ducción manufacturera en los pró-ximos años, al tiempo que los sec-tores orientados al procesamientode recursos naturales retomaránel liderazgo del proceso de creci-miento en el país” (pág. 284).
149Galera de corrección
sis terminal de la convertibilidad; b) la formación de capital en el ámbito fabril no parece habertenido la intensidad "esperada" ante la notable recomposición de la tasa de ganancia (en parti-cular entre 2004 y 2007, cuando la rentabilidad sobre ventas de los oligopolios líderes oscilóentre el 14% y el 19%); y c) una parte de la formación de capital se vinculó con las subvencio-nes derivadas del régimen de "promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infra-estructura" (ley 25.924 y normas complementarias), que derivó en una importante transferenciade ingresos a un puñado de grandes empresas y grupos económicos nacionales y extranjeroscon posiciones oligopólicas en ramas predominantes del sector industrial.
2 Un tratamiento de estas cuestiones se puede encontrar en Azpiazu, D. y Schorr, M.: Hecho enArgentina. Industria y economía, 1976-2007, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2010.
El séptimo y último capítulo pasarevista al comportamiento de unode los grandes ganadores delnuevo patrón de crecimiento: elsector agropecuario pampeano.En este caso, la conjunción del“dólar alto” y mercados externosen fuerte expansión conllevaronun incremento de la producción, lasuperficie implantada y las expor-taciones (con un rol protagónicode la soja y ciertos derivados), asícomo una suba de significación dela renta agraria y el valor patrimo-nial de las tierras.
El aumento en la rentabilidadsectorial constituye el marcoestructural sobre el que se desatódurante 2008 una intensa pugnaentre el gobierno y las principalesentidades representativas de “elcampo” por la distribución delexcedente agropecuario (resolu-ción Nº 125, por la que se buscófijar un esquema de retencionesmóviles). Del análisis de los auto-res surge que fue recién en esemomento cuando la sociedad sehizo eco de los impactos eviden-tes del llamado “proceso de soji-zación”, por ejemplo en materiamedio-ambiental o económica(expansión de la frontera agrícolacon desplazamiento de la ganade-ría y de cultivos tradicionales conun peso gravitante en la canastaconsumo, concentración y centra-lización del capital, etc.). Se tratade un proceso que data de media-dos del decenio de 1970 y que seafianzó sobremanera en la pos-convertibilidad en un contexto sig-nado, como en tantas otras áreas,
por la falta de una política dedesarrollo sectorial.
En sus palabras: “el proceso desojización, que generó un despla-zamiento de otros usos del sueloen virtud de su mayor rentabilidadrelativa, ha incidido en el desem-peño de estas actividades. Noobstante, el avance de esta olea-ginosa no constituye un fenómenonovedoso de la posconvertibili-dad. Por lo contrario, el crecienteprotagonismo de la soja comenzóa observarse en la década de1970 y su ritmo de expansión seaceleró notablemente a partir dela segunda mitad de la década de1990. El fuerte crecimiento de lasuperficie destinada al cultivo desoja llevó a que la oleaginosarepresentara una proporción cadavez mayor del producto sectorial.Sin embargo, el proceso de soji-zación no fue considerado comoun problema relevante hasta queestallaron los recientes conflictosen el sector, en cuyo marco salie-ron a la luz las tendencias respec-to de la evolución y el destino dela oferta de algunas produccionestradicionales. La progresiva des-regulación del sector desdecomienzos de la década de 1990en nada contribuyó a morigerarlas diferencias entre las distintasproducciones, principalmenteaquellas relativas a la rentabili-dad. Aun cuando a lo largo de laetapa actual se han aplicadodiversas medidas de política pun-tuales dirigidas al sector agrope-cuario, esta situación no se havisto modificada en lo sustancial.
151Galera de corrección
Por el contrario, el desenvolvi-miento del agro durante los últi-mos años puso de manifiesto laconsolidación de estas tenden-cias” (pág. 315).
En definitiva, La anatomía delnuevo patrón de crecimiento yla encrucijada actual es un libroque merece celebrarse, dado quea través de un abordaje serio yriguroso, fruto de una reflexióncolectiva, permite dar cuenta delas características distintivas delfuncionamiento de la economíaargentina, marcando con claridady problematizando las luces y lassombras del régimen económicoque se ha ido configurando tras elcolapso de la convertibilidad. Ello,frente a la lamentable pobreza deldebate actual, en el que prevale-cen dos líneas: una que destacacasi exclusivamente las luces (sinmayores consideraciones acercade los problemas y las limitacio-nes existentes, en muchos casosasociadas a la profundización enlos años recientes de ciertos lega-dos críticos de la etapa 1976-2001), y otra que se focaliza enlas sombras sin reparar en losaspectos positivos de la nuevadinámica socio-económica. A par-tir de un enfoque que logra dife-renciarse de ambas posiciones,los miembros del CENDA conclu-yen en la imperiosa necesidad deavanzar en la definición de un pro-yecto de desarrollo nacional que,con eje en otro sector industrial yotra inserción del país en la divi-sión internacional del trabajo, via-bilice y permita consolidar mejo-
ras sustantivas en las condicionesde vida de los sectores populares,para lo cual hay dos condicionesnecesarias: la planificación estataly la lucha política.
“Lo que alcanzó su límite y seagotó no es la vía industrializado-ra, sino la continuidad del acelera-do crecimiento industrial erigidosobre escasas y genéricas medi-das de carácter macroeconómico.De lo que se trata ahora es deimpulsar un cambio de raíz en laestructura productiva del país, tor-ciendo la tendencia hacia unaespecialización agroexportadorabasada sobre las llamadas venta-jas comparativas… Una vez quese establece abiertamente el obje-tivo de impulsar un proceso deindustrialización, queda claro queun programa económico basadocasi exclusivamente sobre la polí-tica cambiaria y las retenciones, sibien sirvió a esos fines durante loscinco años posteriores a la crisis[de 2001-2002], resulta ahora atodas luces insuficiente… Paraasegurar un renovado y más deci-sivo impulso a la industrializaciónse necesita, ahora sí de formaexcluyente, un verdadero plan dedesarrollo, preciso y articulado,que priorice determinadas ramasindustriales sobre otras, quefomente las actividades agrope-cuarias para asegurar exceden-tes, y que proteja consistente ydeliberadamente el empleo y elsalario. En esta etapa, con lamacroeconomía no alcanza, nitampoco con la estabilidad dedeterminadas variables. En el
152 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
marco de la planificación estraté-gica, las diversas combinacionesde instrumentos de política no sonmás que medios para alcanzar lasmetas propuestas. No se trata,por caso, de establecer un nivel`óptimo´ para el tipo de cambio,sino de examinar sus efectos sec-tor por sector y apuntalarlo con unpaquete diferenciado de graváme-nes, subsidios y controles. Esnecesario, por consiguiente, redo-blar la intervención del Estado,recuperar su capacidad de planifi-cación y control, lo que segura-mente encontrará una férrearesistencia ideológica y de los
intereses que encuentran lucrati-va la política del libre mercado. Eléxito de la planificación, sinembargo, no es sólo ni principal-mente un problema técnico sinoque, como se ha puesto de mani-fiesto a las claras en la disputaabierta por la apropiación de lariqueza (en particular en la recien-te disputa por el nivel de las reten-ciones), es un resultado de lacorrelación de fuerzas entre lasdistintas clases sociales y susfracciones” (págs. 79, 80 y 81).
Martín SchorrCONICET/FLACSO
153Galera de corrección
154
NORMAN LONG
Sociología del desarrollo: unaperspectiva centrada en elactorSan Luis Potosí, El Colegio deSan Luis/Centro deInvestigaciones y EstudiosSuperiores en AntropologíaSocial (CIESAS), 2007
En el marco del 2º CongresoInternacional de Desarrollo Local(Universidad de la Matanza, el 14de junio de 2010), me hice cargode la presentación del libro deNorman Long (quien era en laocasión el principal conferencista)sobre la sociología del desarrollo,publicado en México unos añosantes y que en nuestro país tuvouna difusión muy limitada. Estareseña es un desarrollo aproxima-do de lo dicho en aquella ocasión.
El autor es un referente interna-cional del desarrollo rural conamplia actuación en América lati-na. Se trata de una traducciónespecialmente preparada y reor-ganizada del original en inglés de2001. Hay que mencionar que doscapítulos han sido escritos encolaboración: El capítulo 9 conAlberto Arce y el capítulo 6 conMagdalena Villareal; además elcapítulo 8 se originó en una publi-cación conjunta con esta última. Asu vez, el autor hace una menciónespecial a Jan Douwe van derPloeg por su colaboración anterioren numerosos temas.
El libro está precedido por unapresentación del antropólogomexicano Guillermo de la Peña,quien hace una historia de la tra-yectoria profesional del autor y dellibro, lo que nos provee de unabuena introducción para situar eltexto en su tradición teórica.
La historia académica que con-fluye en la obra que presentamos,se inicia en el seno de laUniversidad de Manchester, endonde, especialmente desde lapostguerra, tuvieron repercusiónlas investigaciones antropológicassobre los procesos de cambiosocial a nivel local – regional.Luego el Dr. Long, desde 1970,desarrolló un programa de investi-gación en la Sierra central de Perúy derivan de esta época una seriede publicaciones en donde fueelaborando una concepción pro-pia del desarrollo. De entoncesdata una obra clave: Introduccióna la sociología del desarrollo rural,de 1977. La etapa de la obra delDr. Long directamente asociadacon este libro que presentamos,acumula su larga trayectoria comoDirector del Departamento de So-ciología Rural de la Universidadde Wageningen y el desarrollo desus investigaciones en México.
El libro permite hacer una lecturamuy clara y ordenada, cosa queresalta por cuanto expresa conte-nidos muy elaborados, temática-mente muy amplios y ubicados enrelación con el campo general dela teoría social. El prefacio y la pri-mera parte ofrecen una guía teóri-
155Galera de corrección
ca concisa para transitar un textocomplejo de múltiples dimensio-nes cuyo eje central es el título dela obra: “una sociología del desa-rrollo centrada en el actor”. Bajo eltítulo “Temas teóricos y metodoló-gicos” se despliegan cuatro capí-tulos que problematizan los con-ceptos usados de manera siste-mática en una contextualizaciónteórica crítica.
El tema del desarrollo, que elautor enfoca aunque no exclusi-vamente en ámbitos rurales, hasido ampliamente tratado y discu-tido, pero sus problemáticas estánplenamente vigentes. El marcodel congreso en el que se presen-ta el libro en la Argentina es prue-ba de ello. La obra comportasimultáneamente: un peso teóricobásico, por cuanto presenta a dis-cusión una serie abigarrada dereconceptualizaciones teóricasgenerales; el desarrollo de unaserie de teorías intermedias o deárea, al tratar una multitud dedimensiones a propósito del temacomprensivo del desarrollo; porúltimo, la presentación de unaagenda actualizada de investiga-ción sobre el desarrollo y amplia-mente sobre el cambio social.
Seleccionamos algunas ideasbásicas que pueden ilustrar lossentidos cruciales del libro. Unaes el sentido crítico. La arena enla que se dirimen las propuestasde Long tiene, como uno de susprotagonistas principales, las for-mas de intervención de desarro-llo. La elaboración de sus postula-
dos teóricos avanzan en funciónde su contraposición crítica, eneste caso y de manera general, aun conjunto teórico que el autorunifica como “modelos estructura-listas” de cambio social y, en elanálisis de casos, a las políticasverticales de intervención en elcampo.
Otras ideas o ejes que atravie-san el texto son su sentido “cons-truccionista” general, que remarcael enfoque flexible de los fenóme-nos del desarrollo y su visiónheterogénea que da cuenta de ladiversidad de actores sociales, dela conformación de redes, de mar-cos globales y políticas estatales.
La obra se estructura a partir deun dilema teórico básico: agenciay estructura, en términos del cualse plantea la teoría orientada alactor, sus conceptos y métodos.Y, parafraseando al autor, aspiraa mostrar la utilidad de tal enfo-que en áreas decisivas de lainvestigación empírica y del desa-rrollo, tal como la pequeña empre-sa y el capital social, las interfa-ses del conocimiento, redes ypoder, globalización y localismo, yotros, construyendo una “teoríadesde abajo”. Se entiende laagencia en una diversidad desituaciones que combinan domi-nios particulares, arenas y cam-pos de acciones sociales diver-sas. En fin, pensar, por ejemplo larelación global – local más quecomo dicotómica, a partir de laperspectiva de los proyectosentrelazados de los actores, que
156 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
penetran los varios espaciossociales, simbólicos y geográfi-cos, enraizando localmente losfenómenos globales.
En el concepto de agencia con-fluyen los aspectos nodales de loque el autor llama una “teoría enacción”. Se trata de entender,según Long, los procesos median-te los cuales los actores coprodu-cen sus mundos sociales, no sóloa partir de repertorios instituidos,sino mediante las “muchas mane-ras de actuar creativamente antelas circunstancias”. En un campode disputas teóricas, el autor esclaro en precisar la exacta dimen-sión en la cual se debería enten-der la mención crucial al actor,que no sería ni la reducción al dis-curso ni al individuo. Por otraparte, deslinda la especificidad delconcepto usado de aquel deGuiddens y de Touraine.
En el estudio de las intervencio-nes, se hace un análisis de cómoesta se inserta en los mundos devida de los grupos afectados y,asimismo, cómo aquellas formasde intervención constituyen unconjunto heterogéneo de proyec-tos e intereses. O sea, analizar laintervención estatal y el desarrolloagrario como procesos construi-dos socialmente.
La propuesta es ver la estructuraagraria como un conjunto deagencias entrelazadas en un sen-tido comprensivo en varios senti-dos: por un lado, al concebirsecomo un conjunto de elementossociales, culturales y materiales,
centrados sobre el actor. Por otrolado, rescatando la experienciavivida de los actores. Esta idea deagencia ancla entonces en losmundos de vida de los actores, ensus experiencias cotidianas situa-das.
La noción de interfaz socialconstituye un nodo que permiteanalizar las situaciones de mane-ra integrada en su heterogeneidady dinamismo. Según aclara elautor, permite comparar fenóme-nos muchas veces pensadosindependientemente; ordenar asi-mismo el estudio en un sentidoprocesual; tener, en fin, una visióndinámica del conjunto de actoressociales.
El concepto de interfaz socialcomporta un sentido abarcativo,dando cuenta de situaciones múl-tiples. Permitiría “explorar lasmaneras en las que discrepanciasde interés social, interpretacióncultural, conocimiento y poder sonmediadas y perpetuadas o trans-formadas en puntos críticos deeslabonamiento o confrontación”.Y estas interfaces necesitaríanser identificadas etnográficamen-te, no conjeturadas con basesobre categorías predetermina-das.
En el capítulo 4 titulado “encuen-tros en la interfaz”, entre otrasconclusiones, se nos dice que lostipos de interfaz asociados con laintervención para el desarrollo,proveen un campo rico para exa-minar, comprendiendo tanto a losbeneficiarios y otros agentes inter-
vinientes, cuanto a los investiga-dores y funcionarios. Todas lasformas de intervención necesaria-mente entran en los mundos devida de los individuos y los grupossociales involucrados. De aquídeviene que las intervenciones noserían evoluciones lineales conlímites claros en tiempo y espacio,y por esto es importante entenderestos procesos en términos de laexperiencia de los distintos acto-res, de los diferentes significadosque éstos le atribuyen. O sea, lasconfrontaciones e interpretacio-nes de los diferentes mundos devida en juego en las arenas de laintervención.
Particularmente en este capítulopodemos apreciar la dialécticamediante la que construye la “teo-ría desde abajo” a partir de casosconcretos, tal como el de loscanaleros de un distrito de riegode México occidental (“Los cana-leros, intermediarios de la inte-faz”), la transformación de lasempresas de mujeres (en lamisma región), diversos casossobre extensionistas agrícolas yotros.
La segunda parte del libro seorganiza en torno de temas espe-cíficos centrados sobre la vida delas poblaciones e intereses loca-les: “Mercantilización, valoressociales y microempresas”,“Redes de deudas y compromi-sos”, “Redes, capital social yempresa familiar múltiple”. Aquíhay una orientación comprensivade los casos que se analizan, que
da cuenta de la complejidad de loshechos sociales. A partir del trata-miento localizado y de una ampliadiscusión teórica interdisciplinaria,se analiza la cuestión del mercadoy los enfoques de valor, las redesde deudas y compromisos, el con-cepto de capital social y lasempresas familiares múltiples. Uneje básico que atraviesa los capí-tulos, más allá de las orientacio-nes más arriba mencionadas, cre-emos que es la consideración detales situaciones como hechossocial totales, en donde se analizael entrecruzamiento de los diver-sos planos de la vida social.
En la tercera parte del libro(“Interfaces de conocimiento,poder y globalización”) analizamás particularmente la interacciónde niveles (en lo que ya habíaincursionado a propósito del temade redes sociales), focalizandoespecialmente los sistemas deextensión agrícola. Lo hace en loscapítulos titulados “Conocimiento,redes y poder” y “Dinámicas delas interfaces de conocimientoentre burócratas y campesinos”.
En el último capítulo (“Globali-zación y localismo. Recontextua-lización del cambio social”) conflu-yen diversas reflexiones y endonde vale la pena citar textual-mente al autor: “mi propósito esdelinear los principales rasgos delcambio social en las postrimeríasdel siglo XX e identificar cuestio-nes teóricas clave centrales en eldesarrollo de una nueva agendade investigación en lo tocante a la
157Galera de corrección
globalización y la localización”(p.392).
Se Identifican algunos cambiosgenerales en la vida económica,en el Estado y los referidos a cien-cia y tecnología y se articulan auna serie de temas que se expre-san en niveles múltiples:“Dominios globales y ´nuevos´movimientos sociales”, “Identida-des sociopolíticas cambiantes”,“Globalización, localismo y reloca-lización”, “el ascenso de nuevasruralidades”, “Migración y redestrasnacionales” y otros.
Por último, diremos que en laocasión de la presentación, nospareció importante mencionarbrevemente algunas “interfaces”teóricas (en torno a algunostemas de los muchos tratados), enrelación a otros enfoques o puntosde vista que el libro interpela consu sentido crítico. Aquí puntualizolo dicho con más precisión.Coincidimos en que el foco pues-to en la heterogeneidad de lassituaciones y la riqueza de losmundos de vida de los actores,abre un abanico de facetas de lavida social que visiones de corteestructuralista, suelen esconder.La obra diversa del Dr. Long,cuyas ideas podríamos decir queeste libro reúne o sintetiza, hatenido el mérito de contraponer lariqueza teórica de la mirada cen-trada sobre el actor, a la orienta-ción verticalista de las políticas dedesarrollo y a enfoques muygeneralistas de los años 60 y 70aludidos por el autor. Pero asimis-
mo pensa-mos queesa con-frontaciónteórica esmás com-pleja y quese abrencampos dediscusiónen relacióncon variosp u n t o s .Entonces, en algunas orientacio-nes teóricas de los años 60-70´,se trataron una serie de situacio-nes concretas de cambio social(por adentro o por fuera de lasacciones de desarrollo) y relacio-nes sociales más amplias, queconfluyen en la temática delpoder. Se trató del estudio demovimientos sociales y en generalde diversas formas de protestasocial. Más ampliamente, de laconsideración de las relacionessociales de dominación / subordi-nación – exclusión, en diversosniveles, sean tanto de ámbitonacional e internacional, cuantoregional y local. Estudios que hantenido posteriormente diversaslíneas de desarrollo. Lo anteriorme parece que forma parte inelu-dible del estudio de los procesosde cambio y, por ende, señalanuna frontera teórica que comple-mentaría – confrontaría a la “pers-pectiva centrada sobre el actor”.
Roberto Ringuelet
158 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
159Actividades del IADE
InstitutoArgentino parael DesarrolloEconómico
actividades2010
10 DE NOVIEMBRECátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Horacio Giberti”Las organizaciones agrarias en la Argentina
Panelistas: María Isabel Tort - José Luis Livolti - Helena Alapín - Carlos Makler
Moderador: Daniel Slutzky
13 DE OCTUBRECátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Horacio Giberti”
¿Dos Argentinas agropecuarias?Panelistas: Susana Aparicio - Martín Piñeiro - Carlos Reboratti
Moderadora: Susana Soverna20 DE SEPTIEMBRE
Jornada organizada por la Asociación de Médicos Jubilados de Mar del Plata Situación económica actual y su influencia sobre los sistemasprevisionales
Sergio Carpenter 15 DE SEPTIEMBRE
¿Qué diría Agosti? Debates sobre la democracia en AméricaLatina
Panelistas: Daniel Campione - Alexia Massholer- Laura Lifschitz13 DE SEPTIEMBRE
Charla Minería en la argentina ¿Modelo Potosí?
Roberto Adaro8 DE SEPTIEMBRE
Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Horacio Giberti”El desarrollo agrario argentino
Panelistas: Daniel Crispiani - Nicolás Arceo - Javier RodríguezModeradora: Marcela Román9 AL 11 DE SETIEMBRE
IV Encuentro Internacional de Economía Política y DerechosHumanos Organizan: Madres de Plaza de Mayo, a través de su Universidad Popular y CEMOPAdhiere y convoca: IADE / Realidad Económica
11 DE AGOSTOPresentación de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios "Ing. Horacio Giberti"
160 realidad económica 255 1º de octubre/15 de noviembre de 2010
14 DE JULIOGrupo de Estudios del IADE Las consecuencias de distintos patrones de crecimiento sobre el mercado de trabajo
Luis Campos - Mariana L. González- Marcela Sacavini2 DE JUNIO
Seminario "Teorías sobre el Ciclo Económico" Presentación del número 250 de Realidad Económica (IADE),en el año de su 40º aniversario
Coordinador: Héctor Bazque Disertantes: Martín Kalos - Ariel Slipak3 DE MAYO
Grupo de Estudios del IADE Asignación Universal por Hijo para Protección Social
Sergio Carpenter19 DE MAYO
Grupo de Estudios del IADE Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo
Alfredo T. García24 DE ABRIL
Seminario político-empresarialInforme de coyuntura
Juan Carlos AmigoAnálisis político nacional e internacional
Atilio Borón26 DE MARZO
Presentación del artículo publicado en Realidad Económica 249Mauricio Macri y la Pedagogía de la Injusticia
Tito Nenna, Stella Maldonado, Pablo Imen16 DE FEBRERO
Charla debateHaití y centroamérica: historias de sangre y dolor
Horacio Ballester13 DE ENERO
Charla debateEcología política de la minería en América latina.Securitización de los recursos naturales y los nuevos enclaves mineros: el caso de América latina
Gian Carlo Delgado Ramos
INFORMES (54 11) 4381-9337/7380/4076 fax 4381-2158
o por e-mail: [email protected] o en http://www.iade.org.ar (inscripción online)